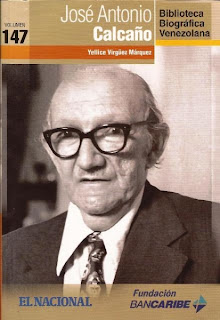EL NACIONAL - LUNES 16 DE MARZO DE 2009 ESCENAS/2
Escenas
Palabras sobre palabras
Letras
Herencia de Mariano Picón-Salas
Francisco Javier Pérez
Tres días antes de su fallecimiento, Delia Picón de Morles bautizaba la nueva edición de las Obras selectas (Universidad Católica Andrés Bello/ Americana de Reaseguro, 2008), de Mariano Picón Salas, su padre. Acto privado de inusual significación, tendría Delia, este último 24 de diciembre, una de sus mayores alegrías: sostener en sus manos la mejor selección de los escritos de don Mariano y poder disfrutar de ellos ¬releerlos amorosamente una vez más y la última¬, durante los tres días que la vida le ofrecería para dialogar con el padre ido hacía tanto tiempo.
Delia fue la única hija que tuvo el escritor y por ello entre los dos se estableció un vínculo indestructible, mucho más fuerte que el que establecen los padres que tienen muchos hijos. Al morir Picón-Salas, tan vital aún y en un momento tan promisorio de su vida, Delia contraería el mayor de los compromisos: preservar la memoria, estudiar la obra y divulgar el pensamiento de su padre. Lo cumpliría puntual e impecablemente con su propia tarea de estudiosa de la faceta diplomática de Picón-Salas, con su labor de multiplicación de entusiasmos en muchos estudiosos del ensayista (entre los que destacan Cristian Álvarez y Gregory Zambrano) y, notablemente, con su gestión de promoción editorial de los escritos del luminoso merideño (así, la integral de sus obras por Monte Ávila Editores, aún inconclusa).
Esto último ha venido desarrollándose como un auténtico y sistemático proyecto de difusión con la publicación por parte de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de los Andes de los tres volúmenes con la correspondencia de Picón-Salas, cuidados por Delia y titulados: Mariano Picón-Salas y sus amigos. Asimismo, la UCAB había ya editado los ensayos sobre arte, con prólogo de Juan Carlos Palenzuela.
Pero hay más. No otra cosa que el venturoso convenido de cesión de los derechos de autor de Picón-Salas a la UCAB, quien a partir de ahora será custodia dignísima y fiel del portentoso legado intelectual, espiritual y de pensamiento que supone lo escrito por este grande del ensayo en Venezuela y América y por este grande de la espiritualidad en lengua española. En todo ello, resultan factores protagónicos el doctor Alfredo Morles Hernández, esposo de Delia, y el profesor Emilio Píriz Pérez, director de publicaciones de la UCAB, quien con dotes mayores ha sabido hacer honor a la herencia enorme que recibe.
Muestra de esta venturosa hermandad entre la universidad de los jesuitas de Caracas y la familia del escritor es esta primera entrega de sus Obras selectas. Son muchos los calificativos que acuden para definirla, pero los que más resaltan son su pulcritud y encanto. Lo primero queda claro por el demorado esmero que se ha tenido para hacer revivir los textos del maestro y para hacerlos lucir con finura y belleza. Lo segundo, por lo que aporta el contenido en los nobles escritos que se reúnen, muestra de lo mejor que Picón-Salas pudo finiquitar para hacernos comprender a Venezuela y, más, para hacerla propagar en dimensión americana e hispánica; siempre la triple entidad que nos marca como viaje y regreso de los tres mundos que nos definen.
Un reconocimiento a la gratitud y una alegría por los alumbramientos que vendrán.
Mostrando entradas con la etiqueta Francisco Javier Pérez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Francisco Javier Pérez. Mostrar todas las entradas
jueves, 19 de marzo de 2015
PLAYAS VERBALES
 EL NACIONAL - LUNES 23 DE MARZO DE 2009 ESCENAS/2
EL NACIONAL - LUNES 23 DE MARZO DE 2009 ESCENAS/2Escenas
Palabras sobre palabras
Letras
Editar a Pushkin
Francisco Javier Pérez
Grande de la literatura universal, grande de la literatura rusa, grande de la literatura del siglo XIX, grande de las artes de la palabra, poeta por encima de todo otro rasgo encantador de su figura, su espiritualidad apasionada y su gesto de nobleza verbal llenan todos los siglos de la literatura rusa. La brevedad de su vida se prolonga como un reclamo hasta los días presentes. Su muerte absurda significa el remordimiento de un tiempo, el de una época, el de una sociedad.
Su nombre y su estampa no dejan de asociarse y de recordar a Byron, el cojo, y a Larra, el suicida. Sus versos han comprometido obras de literatura y música, siendo las últimas las que pactan su definitiva comprensión. Están allí, favorecidas por el crecimiento poético que les aporta el sonido, Ruslán y Ludmila, Boris Godunov, El Zar Sal- tán y Eugenio Oneguin, en la rubricación inmensa de Glinka, Moussorsky, Rimsky-Korsakov y Tchaikovsky.
En latitud cercana, Sergio Pitol no deja de rendirle homenaje en la sapiencia eslava que inunda cada página de su narrar y ensayar, como si se pensara que ser padre de una literatura es como ser el padre de todas las literaturas. El paso de Pushkin por la escritura venezolana no resulta tan perceptible, aunque son muestras generosas la gestión de didáctica de su poesía en las escuelas de letras de otro tiempo (pues las de hoy casi lo han postergado; una proscripción más por ignorancia que por saña).
En cuenta de la gloria de su pasado y del pasado de su gloria entre nosotros, vuelve Alexander Pushkin en Poemas (El perro y la rana, 2007), una selección y cotejo de Verónica Spasskaya sobre un conjunto de traducciones que firman Juan Luis Hernández Milián, Alfredo Caballero Rodríguez, Sonia Bravo Utrera y Antonio Álvarez Gil. Son sesenta páginas y sólo sesenta páginas dedicadas a la libertad, al amor, a la belleza, a la naturaleza, a las torturas de la vida belicosa, a la metáfora de cada invierno, a la poesía y a la gloria, asuntos todos que a este escritor le interesaron y que a partir de él comenzaron a interesar. Oigamos a este Pushkin venezolano: "Cuando por el placer y el amor aún embriagado/ ante ti silenciosamente arrodillado/ mirándote pensaba: amada, tú eres mía,/ tú sabes que ansias de gloria no tenía;/ que me aparté del mundo cual anacoreta,/ hastiado ya del vano renombre del poeta/ y exhausto de tormentas para nada escucho/ el zumbido de elogios y los reproches muchos" (Desear la glo- ria); "La perversión por el Poder/ por las tinieblas sin virtud/ celebra el Genio de la Esclavitud/ y la maldita gloria por doquier" (Libertad); "¡Adiós, carta de amor! ¡Adiós! Ella lo ha ordenado/ ¡Cuánto he demorado! ¡Cuánto mi mano ha vacilado/ en entregar al fuego toda mi alegría!..." (Carta en el fuego); "Vivo cerca, Ovidio, de los acantilados/ a donde tus dioses tutelares desterrados/ trajiste dejando luego tus cenizas" (A Ovidio); "¡Basta! ¡No sacrifiques, soñador,/ tu libertad a ellas, que las cante/ el engreído joven elegante/ creyéndose que es un ruiseñor!" (Con- versación del librero con el poeta).
Este editar a Pushkin, entonces, resulta proverbio de una intención que pronto arribará a nuestras playas verbales. Frías palabras que nacieron para inventar el calor entre los hombres.
Etiquetas:
Aleksandr Serguéyevich Pushkin,
Francisco Javier Pérez
lunes, 17 de junio de 2013
LINAJE
EL NACIONAL - Lunes 17 de Junio de 2013 Escenas/2
Platinum para Adriano
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La compilación termina por donde debemos comenzar: en el texto titulado Uno; la fecha más tardía de su narrativa breve, año 1998, equidistantemente distanciada por períodos de diez años exactos de su libro Lina-je de árboles, del año 1988, y de la muerte del escritor, el año 2008. Numerología aparte, se trata de un escrito nodriza para buscar hoy lo que significó la gesta narrativa de los Cuentos completos (Otero Ediciones, 2013) de Adriano González León. Su ideario crítico, su arte escriturario y su poder verbal están aquí ordenados con la penetración de una vida vivida con intensidad de agonía y con rigor de vida verdadera. El escritor vuelve su mirada y las brumas anuncian cruel ceguera y te señalan el punto cruel de la pena: "Quizás a esta distancia uno no ve mucho porque está ciego en su penar". Ya está aquí, no se olvide, el punto muerto de las almas: el odio. Esa "tumba que cavamos desde niños, aquella tarde de la escuela y de la plaza, el desencuentro, el no habernos tropezado en la ciudad rabiosa, porque en el pueblo y la ciudad, si tú no apareces, como no apareciste aquella vez, si no apareces como deberías aparecer ahora, todo se convierte en una tumba horrenda del amor, se pierde la ilusión, y se maldice, porque uno ha quedado sin corazón". Al momento de terminar, lo sabemos ahora (o lo sabe el escritor sabio), es el comienzo. La exactitud del numeral se trueca en pronombre privilegiado en nuestro coloquio venezolano para hacer de la referencialidad personal un tópico de compasión y de recepción de todas las penurias de nuestra vida penosa y apenada. Pitagóricamente, leer Uno es leer todos los cuentos completos. Gramaticalmente, decir "uno" es mentar a todos los que son y están, un llamado para que la verdad se apersone gracias al poder pluralizador de esta unicidad. Círculo dorado.
El precioso volumen posibilita todos los recorridos narrativos en un solo organismo. He aquí su prodigio y su acierto editorial. Podemos decir, pues la presencia cierta del conjunto lo señala, que el narradorcuentista (cuentista-ensayista o ensayador narrativo) lo fue al desarrollar un trayecto marcado por cuatro estaciones: Las hogue- ras más altas (1957), Hom- bre que daba sed (1967), Linaje de árboles (1988; con sus Damas anexas) y Uno (1998). Además, obsequia el "Discurso en la entrega de los Premios Nacionales y Conac", que pronunciara el novelista en el Palacio de Miraflores, el 27 de julio de 1979. Además, abre la edición (o la cierra) con dos textos prologales de hechura perfecta y de insistencia ilustrativa: "Mientras crece la hierba de la eternidad" de Rodolfo Izaguirre y "Escribir la soledad. Sobre la cuentística de Adriano González León" de Miguel Marcotrigiano L.
Aceptar la recomendación es sumirse en el encanto de un proyecto esperanzador para la difusión respetuosa de nuestra mejor literatura. Auspiciar la lectura de Adriano, hacerse parte del encantamiento y de su responsabilidad. Lea estos cuentos quien quiera conocerse, quien quiera conocer a Venezuela. Escritos cargados de amigos y de amistad hechos para embrujar, revelar y provocar. Hierba de eternidad, escritura de la soledad. Libro de platino, palabras de oro y reverencia de la lengua. Adriano celebratorio, hoy te celebramos.
Platinum para Adriano
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La compilación termina por donde debemos comenzar: en el texto titulado Uno; la fecha más tardía de su narrativa breve, año 1998, equidistantemente distanciada por períodos de diez años exactos de su libro Lina-je de árboles, del año 1988, y de la muerte del escritor, el año 2008. Numerología aparte, se trata de un escrito nodriza para buscar hoy lo que significó la gesta narrativa de los Cuentos completos (Otero Ediciones, 2013) de Adriano González León. Su ideario crítico, su arte escriturario y su poder verbal están aquí ordenados con la penetración de una vida vivida con intensidad de agonía y con rigor de vida verdadera. El escritor vuelve su mirada y las brumas anuncian cruel ceguera y te señalan el punto cruel de la pena: "Quizás a esta distancia uno no ve mucho porque está ciego en su penar". Ya está aquí, no se olvide, el punto muerto de las almas: el odio. Esa "tumba que cavamos desde niños, aquella tarde de la escuela y de la plaza, el desencuentro, el no habernos tropezado en la ciudad rabiosa, porque en el pueblo y la ciudad, si tú no apareces, como no apareciste aquella vez, si no apareces como deberías aparecer ahora, todo se convierte en una tumba horrenda del amor, se pierde la ilusión, y se maldice, porque uno ha quedado sin corazón". Al momento de terminar, lo sabemos ahora (o lo sabe el escritor sabio), es el comienzo. La exactitud del numeral se trueca en pronombre privilegiado en nuestro coloquio venezolano para hacer de la referencialidad personal un tópico de compasión y de recepción de todas las penurias de nuestra vida penosa y apenada. Pitagóricamente, leer Uno es leer todos los cuentos completos. Gramaticalmente, decir "uno" es mentar a todos los que son y están, un llamado para que la verdad se apersone gracias al poder pluralizador de esta unicidad. Círculo dorado.
El precioso volumen posibilita todos los recorridos narrativos en un solo organismo. He aquí su prodigio y su acierto editorial. Podemos decir, pues la presencia cierta del conjunto lo señala, que el narradorcuentista (cuentista-ensayista o ensayador narrativo) lo fue al desarrollar un trayecto marcado por cuatro estaciones: Las hogue- ras más altas (1957), Hom- bre que daba sed (1967), Linaje de árboles (1988; con sus Damas anexas) y Uno (1998). Además, obsequia el "Discurso en la entrega de los Premios Nacionales y Conac", que pronunciara el novelista en el Palacio de Miraflores, el 27 de julio de 1979. Además, abre la edición (o la cierra) con dos textos prologales de hechura perfecta y de insistencia ilustrativa: "Mientras crece la hierba de la eternidad" de Rodolfo Izaguirre y "Escribir la soledad. Sobre la cuentística de Adriano González León" de Miguel Marcotrigiano L.
Aceptar la recomendación es sumirse en el encanto de un proyecto esperanzador para la difusión respetuosa de nuestra mejor literatura. Auspiciar la lectura de Adriano, hacerse parte del encantamiento y de su responsabilidad. Lea estos cuentos quien quiera conocerse, quien quiera conocer a Venezuela. Escritos cargados de amigos y de amistad hechos para embrujar, revelar y provocar. Hierba de eternidad, escritura de la soledad. Libro de platino, palabras de oro y reverencia de la lengua. Adriano celebratorio, hoy te celebramos.
Etiquetas:
Adriano González León,
Francisco Javier Pérez
martes, 14 de mayo de 2013
AFORO
EL NACIONAL - Lunes 06 de Mayo de 2013 Escenas/2
Conocer aforísticamente
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Para Atanasio Alegre
Libro nunca escrito por su autor, Nuño x Nuño. Aforismos y pensamientos polémicos de Juan Nuño (Bid & Co. Editor, 2012) de Ana Nuño promueve la preciosa y poderosa circunstancia del filósofo que fuera consumidor y productor aforístico, como todos los verdaderos hacedores del pensamiento. También, por la selección (en este caso, un desprendimiento del contexto discursivo) ofrecida, el convencimiento imperturbable de lo que el filósofo debe a la literatura y de lo que el escritor debe a la filosofía.
Los extractos comparten con los ensayos y artículos de los que son fragmento el rasgo de estar "lastrados por referencias al medio venezolano" (el entorno obligado). Nada tan exacto y nada tan importante. Tematizar a Venezuela en la visión poderosa de Nuño deviene en motivo de superlativo de interés "para lectores venezolanos, españoles, argentinos, colombianos...".
La selección venezolana de la selección no cesa de penetrar la oscuridad de los tiempos umbrosos y de fortalecer la esperanzada luz del porvenir: "Peculiar caso el de Venezuela, país que tiene historia, por tener variadas guerras, pero que parece gozar del dudoso privilegio de no tener memoria o tenerla a tal punto flaca, que olvida con presteza desmanes, tropelías y cohechos".
"Gritar venceremos es propio de quien sólo conoce la derrota: quien está seguro de algo no tiene necesidad de pregonarlo. No necesita nadie vociferar moriremos, pues no se menciona lo inevitable".
"Lo curioso de Venezuela es que en la Colonia y ahora se prefiera importar precisamente mercancía seca, sin poder determinar si en la elección privaron razones económicas o de simple consumo".
"Sea como fuere, en la historia mínima de las ideas filosóficas en Venezuela hay unas extrañas oquedades, delatoras de importantes ausencias. Descontando a Bello, dominado filosóficamente por el más directo empirismo británico, nunca se dio en Venezuela hasta bien entrado el siglo XX ni cartesianismo ni kantismo ni idealismo alemán. En forma similar, ya en plena época contemporánea, fueron menester casi 50 años para que se atendiera a las corrientes logicistas y metodológicas".
"La sociedad venezolana, tributaria doble del modelo americano (por economía) y del francés (por Constitución), es no sólo machista feroz, sino gerontocrática.
Curioso: a nadie parece extrañarle que en un país que siempre que puede se jacta de ser joven sean los viejos los que mandan, desde hace mucho. El ejemplo de Gómez sigue imperturbable: cuanto más viejo, mejor. A los políticos jóvenes siempre se les ha mirado con cierto recelo.
A las mujeres, ni hablar: ni se las ha considerado. Todo lo más, ministras decorativas, en cargos de segunda importancia. Venezuela será un país moderno el día en que no sólo tenga una Presidente de la República, sino que el Ministerio de Defensa esté en manos civiles de una joven. Que no se asusten unos y otros: falta mucho".
"¿Qué buen venezolano no cree en su mayamero corazón que es cosa de esperar a que vuelvan los buenos tiempos del easy money ?".
Apenas unos ejemplos confirmatorios de la necesidad que tenemos de Nuño y de la urgencia de mantenerlo entre nosotros. Aplaudimos su aforístico conocer y lo prodigamos con insistencia.
Ilustración: Eneko. Economía Hoy, Caracas, 13/11/1990.
Conocer aforísticamente
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Para Atanasio Alegre
Libro nunca escrito por su autor, Nuño x Nuño. Aforismos y pensamientos polémicos de Juan Nuño (Bid & Co. Editor, 2012) de Ana Nuño promueve la preciosa y poderosa circunstancia del filósofo que fuera consumidor y productor aforístico, como todos los verdaderos hacedores del pensamiento. También, por la selección (en este caso, un desprendimiento del contexto discursivo) ofrecida, el convencimiento imperturbable de lo que el filósofo debe a la literatura y de lo que el escritor debe a la filosofía.
Los extractos comparten con los ensayos y artículos de los que son fragmento el rasgo de estar "lastrados por referencias al medio venezolano" (el entorno obligado). Nada tan exacto y nada tan importante. Tematizar a Venezuela en la visión poderosa de Nuño deviene en motivo de superlativo de interés "para lectores venezolanos, españoles, argentinos, colombianos...".
La selección venezolana de la selección no cesa de penetrar la oscuridad de los tiempos umbrosos y de fortalecer la esperanzada luz del porvenir: "Peculiar caso el de Venezuela, país que tiene historia, por tener variadas guerras, pero que parece gozar del dudoso privilegio de no tener memoria o tenerla a tal punto flaca, que olvida con presteza desmanes, tropelías y cohechos".
"Gritar venceremos es propio de quien sólo conoce la derrota: quien está seguro de algo no tiene necesidad de pregonarlo. No necesita nadie vociferar moriremos, pues no se menciona lo inevitable".
"Lo curioso de Venezuela es que en la Colonia y ahora se prefiera importar precisamente mercancía seca, sin poder determinar si en la elección privaron razones económicas o de simple consumo".
"Sea como fuere, en la historia mínima de las ideas filosóficas en Venezuela hay unas extrañas oquedades, delatoras de importantes ausencias. Descontando a Bello, dominado filosóficamente por el más directo empirismo británico, nunca se dio en Venezuela hasta bien entrado el siglo XX ni cartesianismo ni kantismo ni idealismo alemán. En forma similar, ya en plena época contemporánea, fueron menester casi 50 años para que se atendiera a las corrientes logicistas y metodológicas".
"La sociedad venezolana, tributaria doble del modelo americano (por economía) y del francés (por Constitución), es no sólo machista feroz, sino gerontocrática.
Curioso: a nadie parece extrañarle que en un país que siempre que puede se jacta de ser joven sean los viejos los que mandan, desde hace mucho. El ejemplo de Gómez sigue imperturbable: cuanto más viejo, mejor. A los políticos jóvenes siempre se les ha mirado con cierto recelo.
A las mujeres, ni hablar: ni se las ha considerado. Todo lo más, ministras decorativas, en cargos de segunda importancia. Venezuela será un país moderno el día en que no sólo tenga una Presidente de la República, sino que el Ministerio de Defensa esté en manos civiles de una joven. Que no se asusten unos y otros: falta mucho".
"¿Qué buen venezolano no cree en su mayamero corazón que es cosa de esperar a que vuelvan los buenos tiempos del easy money ?".
Apenas unos ejemplos confirmatorios de la necesidad que tenemos de Nuño y de la urgencia de mantenerlo entre nosotros. Aplaudimos su aforístico conocer y lo prodigamos con insistencia.
Ilustración: Eneko. Economía Hoy, Caracas, 13/11/1990.
Etiquetas:
Aforismos,
Atanasio Alegre,
Eneko,
Francisco Javier Pérez,
Juan Nuño
lunes, 4 de febrero de 2013
OLEAJE URBANO
EL NACIONAL - Lunes 04 de Febrero de 2013 Escenas/2
Salmerón Acosta, recóndito y despierto
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Como si tuviera siempre que salir de un letargo, una penalidad incomprensible para un autor de su renombre, el poeta Cruz Salmerón Acosta emerge nuevamente en La canción recóndita (Fundarte, 2011). Antes, lo había ya conseguido en Vida somera. Cantos al mar, al amor y a la muerte (Monte Ávila Editores, 1993), una rigurosa y amorosa antología a cargo de Gustavo Luis Carrera, durante el festejo nacional, un tanto inadvertido, por el centenario del nacimiento del escritor, que había nacido el año 1892 en playas del estado Sucre, hechas mito por los versos del propio poeta, en sus más celebradas líneas: "Azul de aquella cumbre tan lejana/ hacia la cual mi pensamiento vuela/ bajo la paz azul de la mañana,/ ¡color que tantas cosas me revela!". Y, mucho más atrás, lo vislumbra ya en esta prisión de letargos, el estudio y repertorio Azul de Manicuare. Cruz Salmerón Acosta (UCV, 1971), obra de Oswaldo Larrazábal Henríquez, su cultor más devoto (Salmerón Acosta, itinera- rio de un poeta, 1979; Yo, Cruz María Salmerón Acosta, 1982; Reencuentro azul. Presencia de Cruz Salme- rón Acosta, 2004). Fuente de amargura sería el título que Dionisio López Orihuela daría, en 1952, para ofrecer la primera compilación de la poética de Salmerón Acosta y que se ha reeditado, sin cambios, cuatro veces más.
El recuento provisional llega a término en 2011, cuando se presenta "Cruz María Salmerón Acosta. Obra completa comentada", trabajo de William Rodríguez, profesor de la UCAB, núcleo de Los Teques, que permanece inédito.
La edición de Fundarte despierta al poeta de su último sueño y nos lo presenta en 52 piezas, sonetos en su mayoría, que permiten que el lector desprevenido ante la obra de este autor lo conozca en pureza y lo admire desde el primer verso: "Yo fui Quijote por algunos años" (primero del poema: "De mis andanzas"), hasta el último: "con la serena luz de sus semblantes" (último del poema: "La hora melancólica"), como si se trataran del primero y del último de un único poema, pues completan un círculo perfecto desde la andanza quijotesca (siempre un asunto de agónica melancolía y de realidades confundidas) hasta la hora final en la que el corazón del poeta destrozado de tanta vida (o de tanta necesidad de ella) cede "a los tranquilos rayos de la luna" para llamar al amor que más nunca habrá de pertenecerle: "Música de placer para el dichoso/ que dulces esperanzas atesora,/ música para mí como el sollozo/ de mi solitario corazón que llora".
La leyenda, fortalecida por la película La casa de agua (1984), de Jacobo Penzo y en la que Franklin Virgüez protagoniza al desdichado (en virtuosa nómina: Doris Wells, Hilda Vera y etc.), nos hace verlo leproso y doblemente carcomido por la enfermedad y la soledad (ecuación alfa en donde cuerpo y alma se hacen un fluir de idénticas verdades), escribiendo en su rústica morada frente al mar; espera agónica de una muerte que no tarda en llegar.
Una de las mejores piezas, "El perro", dedicada a don Dionisio, su albacea lírico, ofrece las claves de su vida de poeta: "Duerme por siempre junto al mar sombrío,/ que para mí tanta poesía encierra,/ en tu lecho de tierra/ por el cual con placer cambiaría el mío". El poeta recóndito, despierta.
Fotografía: Aleksandr Ródchenko.
Salmerón Acosta, recóndito y despierto
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Como si tuviera siempre que salir de un letargo, una penalidad incomprensible para un autor de su renombre, el poeta Cruz Salmerón Acosta emerge nuevamente en La canción recóndita (Fundarte, 2011). Antes, lo había ya conseguido en Vida somera. Cantos al mar, al amor y a la muerte (Monte Ávila Editores, 1993), una rigurosa y amorosa antología a cargo de Gustavo Luis Carrera, durante el festejo nacional, un tanto inadvertido, por el centenario del nacimiento del escritor, que había nacido el año 1892 en playas del estado Sucre, hechas mito por los versos del propio poeta, en sus más celebradas líneas: "Azul de aquella cumbre tan lejana/ hacia la cual mi pensamiento vuela/ bajo la paz azul de la mañana,/ ¡color que tantas cosas me revela!". Y, mucho más atrás, lo vislumbra ya en esta prisión de letargos, el estudio y repertorio Azul de Manicuare. Cruz Salmerón Acosta (UCV, 1971), obra de Oswaldo Larrazábal Henríquez, su cultor más devoto (Salmerón Acosta, itinera- rio de un poeta, 1979; Yo, Cruz María Salmerón Acosta, 1982; Reencuentro azul. Presencia de Cruz Salme- rón Acosta, 2004). Fuente de amargura sería el título que Dionisio López Orihuela daría, en 1952, para ofrecer la primera compilación de la poética de Salmerón Acosta y que se ha reeditado, sin cambios, cuatro veces más.
El recuento provisional llega a término en 2011, cuando se presenta "Cruz María Salmerón Acosta. Obra completa comentada", trabajo de William Rodríguez, profesor de la UCAB, núcleo de Los Teques, que permanece inédito.
La edición de Fundarte despierta al poeta de su último sueño y nos lo presenta en 52 piezas, sonetos en su mayoría, que permiten que el lector desprevenido ante la obra de este autor lo conozca en pureza y lo admire desde el primer verso: "Yo fui Quijote por algunos años" (primero del poema: "De mis andanzas"), hasta el último: "con la serena luz de sus semblantes" (último del poema: "La hora melancólica"), como si se trataran del primero y del último de un único poema, pues completan un círculo perfecto desde la andanza quijotesca (siempre un asunto de agónica melancolía y de realidades confundidas) hasta la hora final en la que el corazón del poeta destrozado de tanta vida (o de tanta necesidad de ella) cede "a los tranquilos rayos de la luna" para llamar al amor que más nunca habrá de pertenecerle: "Música de placer para el dichoso/ que dulces esperanzas atesora,/ música para mí como el sollozo/ de mi solitario corazón que llora".
La leyenda, fortalecida por la película La casa de agua (1984), de Jacobo Penzo y en la que Franklin Virgüez protagoniza al desdichado (en virtuosa nómina: Doris Wells, Hilda Vera y etc.), nos hace verlo leproso y doblemente carcomido por la enfermedad y la soledad (ecuación alfa en donde cuerpo y alma se hacen un fluir de idénticas verdades), escribiendo en su rústica morada frente al mar; espera agónica de una muerte que no tarda en llegar.
Una de las mejores piezas, "El perro", dedicada a don Dionisio, su albacea lírico, ofrece las claves de su vida de poeta: "Duerme por siempre junto al mar sombrío,/ que para mí tanta poesía encierra,/ en tu lecho de tierra/ por el cual con placer cambiaría el mío". El poeta recóndito, despierta.
Fotografía: Aleksandr Ródchenko.
Etiquetas:
Aleksandr Ródchenko,
Cruz Salmerón,
Francisco Javier Pérez
jueves, 6 de diciembre de 2012
PEDAGOGÍA DEL TIEMPO
EL NACIONAL - Lunes 26 de Noviembre de 2012 Escenas/2
Tiempo personal de la ciudad
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La reflexión sobre la ciudad de Caracas constituye una zona de estudio cultural de gran espectro.
Desde los aportes registrados durante los tiempos de fundación y primeros desarrollos hasta los del presente más palpitante, la ciudad ha sido fuente permanente de inspiración benefactora, auspicio de nostalgias y gestión de reclamos de varia naturaleza. Gestos amatorios o críticos sobre lo que la ciudad ha sido capaz de hacer germinar en sus hijos, en sus visitantes de brillante u oscuro linaje, en sus cronistas de prosa estrellada, en sus creadores de noble acierto, en sus artistas de interminable gestión y en sus habitantes de quehacer común. Formas del elogio o del fuego, vocación de festejar o castigar, energías y fuerzas convocadas para la descripción y la comprensión del objeto singular, interminable interpretación sobre el significado siempre por descubrir de la urbe prodigiosa.
Estas situaciones son las que podemos encontrar en el hermoso libro Caracas en varios tiempos (Fundación Empresas Polar/ Ediciones Grupo TEI, 2012), de Rebeca Zieghelboim, Nelly Ramírez, Silvia Beaujon, Horacio Biord Castillo y Franklin Martínez. Reúne las firmas de estos caraqueños con la misión de mostrar cómo Caracas vive en el tiempo personal de cada uno de sus habitantes, testigos personales de la vida de la ciudad más allá de fechas y cifras. Libro no para recorrer la historia citadina en sus etapas históricas, sino para seguir un quinteto de historias de caraqueños y sus vínculos con la ciudad en sus tiempos particulares. Y, esto, quizá, sea lo que todo caraqueño guarda como relato individual y propio de lo que la ciudad ha sembrado y hecho germinar en él. Caracas es la ciudad signada por el tiempo personal e interior (íntimo), de cada uno de sus hijos, pues llevan en su corazón una Caracas personal, colorida u opaca, y en su mente una Caracas particular, afortunada o sin dicha, capaz de regir sus destinos personales y de magnetizar sus enconos o sus elogios en grados tales que casi siempre desconciertan por la altura de sus decibeles o la gravedad de sus tonos.
Registro de encomiable equilibrio entre las notas altas o bajas en torno a la remembranza sensible por el pasado perdido (la ciudad que no volverá) y en cuanto a la evaluación aguda de un presente de cambio continuo y demoledor de todo pretérito (la ciudad agónica y despiadada); ritmo impío de una urbe que quiere siempre ser joven y nueva, sentirse moderna y al día.
Desapegado de estos síndromes capitalinos, este bello libro ofrece una posición nueva en la escritura de la ciudad. Anhela un relato personal y crítico en donde la nostalgia por la Caracas ya ida se desprende del tono poético tradicional en favor de uno que, sin distanciarse del sentimiento noble hacia la ciudad, permite hacer señalamientos sobre los deterioros físicos, patrimoniales y sociales y proponer alternativas de interpretación sobre las razones de ellos y las nuevas opciones de vida que se han gestado para aminorar la agonía de una urbe tan signada por los cambios y el desamor.
Estas páginas están escritas con autenticidad y sus palabras están salidas desde el corazón. Gracias a este libro, corazón y autenticidad vienen a ser los dos mejores lugares para manifestarnos caraqueños.
Tiempo personal de la ciudad
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La reflexión sobre la ciudad de Caracas constituye una zona de estudio cultural de gran espectro.
Desde los aportes registrados durante los tiempos de fundación y primeros desarrollos hasta los del presente más palpitante, la ciudad ha sido fuente permanente de inspiración benefactora, auspicio de nostalgias y gestión de reclamos de varia naturaleza. Gestos amatorios o críticos sobre lo que la ciudad ha sido capaz de hacer germinar en sus hijos, en sus visitantes de brillante u oscuro linaje, en sus cronistas de prosa estrellada, en sus creadores de noble acierto, en sus artistas de interminable gestión y en sus habitantes de quehacer común. Formas del elogio o del fuego, vocación de festejar o castigar, energías y fuerzas convocadas para la descripción y la comprensión del objeto singular, interminable interpretación sobre el significado siempre por descubrir de la urbe prodigiosa.
Estas situaciones son las que podemos encontrar en el hermoso libro Caracas en varios tiempos (Fundación Empresas Polar/ Ediciones Grupo TEI, 2012), de Rebeca Zieghelboim, Nelly Ramírez, Silvia Beaujon, Horacio Biord Castillo y Franklin Martínez. Reúne las firmas de estos caraqueños con la misión de mostrar cómo Caracas vive en el tiempo personal de cada uno de sus habitantes, testigos personales de la vida de la ciudad más allá de fechas y cifras. Libro no para recorrer la historia citadina en sus etapas históricas, sino para seguir un quinteto de historias de caraqueños y sus vínculos con la ciudad en sus tiempos particulares. Y, esto, quizá, sea lo que todo caraqueño guarda como relato individual y propio de lo que la ciudad ha sembrado y hecho germinar en él. Caracas es la ciudad signada por el tiempo personal e interior (íntimo), de cada uno de sus hijos, pues llevan en su corazón una Caracas personal, colorida u opaca, y en su mente una Caracas particular, afortunada o sin dicha, capaz de regir sus destinos personales y de magnetizar sus enconos o sus elogios en grados tales que casi siempre desconciertan por la altura de sus decibeles o la gravedad de sus tonos.
Registro de encomiable equilibrio entre las notas altas o bajas en torno a la remembranza sensible por el pasado perdido (la ciudad que no volverá) y en cuanto a la evaluación aguda de un presente de cambio continuo y demoledor de todo pretérito (la ciudad agónica y despiadada); ritmo impío de una urbe que quiere siempre ser joven y nueva, sentirse moderna y al día.
Desapegado de estos síndromes capitalinos, este bello libro ofrece una posición nueva en la escritura de la ciudad. Anhela un relato personal y crítico en donde la nostalgia por la Caracas ya ida se desprende del tono poético tradicional en favor de uno que, sin distanciarse del sentimiento noble hacia la ciudad, permite hacer señalamientos sobre los deterioros físicos, patrimoniales y sociales y proponer alternativas de interpretación sobre las razones de ellos y las nuevas opciones de vida que se han gestado para aminorar la agonía de una urbe tan signada por los cambios y el desamor.
Estas páginas están escritas con autenticidad y sus palabras están salidas desde el corazón. Gracias a este libro, corazón y autenticidad vienen a ser los dos mejores lugares para manifestarnos caraqueños.
lunes, 1 de octubre de 2012
CONSTATACIÓN
EL NACIONAL - Lunes 01 de Octubre de 2012 Escenas/2
La desolación
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Nos encontramos en España, en cualquier parte.
Como siempre, llaman nuestra atención las librerías, muchas, diversas, pletóricas. El espectáculo es agradable y entretiene. Las salas son grandes y su hospitalidad nos seduce. Encanta la abundancia de especímenes entretenidos y de piezas de estudio. La variedad es tal que, con las diferencias de cada local, en cada uno se nos anuncian las novedades en mesones abarrotados y que ofrecen una zona de colorido visual y mental incomparable. Al adentrarnos en el recinto, están con nosotros (o nosotros estamos con) las secciones dedicadas a las distintas materias motivo de cada librería (pues las hay generales y especializadas en temas concretos, comunes o eruditos) y en cada una de ellas se prepara un festín de conceptos y cronologías del libro regidas por nuestro señor el alfabeto. Al acercarnos más y más nos damos cuenta de que somos dignísimos comensales del babélico condumio de ideas y palabras.
Todo esto está bien y es lo que tiene que hacer una industria que, si bien se conduce por los patrones de la economía y el mercado, ofrece espacios más que generosos a la producción estética y científica del libro.
Todo (o casi todo) de lo nuevo, así como mucho de lo no tan nuevo, se encuentra disponible para la multiforme tropa de visitantes, compradores, lectores, coleccionistas, estudiantes y estudiosos.
Este cosmos de opciones y alternativas, sin embargo, no está exento de carencias y no está ajeno a señalamientos en relación con lo que no existe en sus anaqueles o en sus registros de virtualidad bibliográfica. La referencia no es otra que una llamada de atención ante lo que no encontramos en ese universo de variadísimas alternativas del libro y lo que no está en la posibilidad de adquisición en ninguna de sus formas. Lo que no está, no existe; podría decirse con una rudeza no siempre cierta. En todo caso, lo que no está no es accesible y por ello engrosa el interminable repertorio de lo que no se conoce (al menos de momento).
Cuando nos acercamos, en cualquiera de estas librerías, a la sección de literatura hispanoamericana, vamos siguiendo el viaje histórico de nuestros autores continentales más reconocidos y nos fascinamos por la profusión de ediciones españolas, las más de ellas, sobre alguno de ellos. Ya en este punto comienzan nuestros primeros sentimientos de vacío y nuestras primeras muecas de malestar. Notamos ausencias imperdonables y las carencias hacen gala de una solidez más que evidente.
Echamos de menos autores capitales y obras necesarias para comprender lo que hemos significado en la gestión literaria. Pensamos, al pronto, que un lector curioso que se acerque a esta sección no podría tener acceso a la plenitud de nuestro quehacer en la escritura, sino sólo a un muy escogido y parcial repertorio de realizadores y realizaciones. El malestar permanente hace su presencia.
Pero, qué decir cuando no sólo faltan algunos autores y sus obras, sino cuando faltan todos como en el caso de la literatura venezolana. En muchos de estos expendios del libro no existe huella alguna de lo que nuestro país ha significado en el trabajo con la palabra literaria. Ni Bello o Gallegos, otrora los únicos con moderada presencia, quedan ya. Ha triunfado la desolación.
La desolación
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Nos encontramos en España, en cualquier parte.
Como siempre, llaman nuestra atención las librerías, muchas, diversas, pletóricas. El espectáculo es agradable y entretiene. Las salas son grandes y su hospitalidad nos seduce. Encanta la abundancia de especímenes entretenidos y de piezas de estudio. La variedad es tal que, con las diferencias de cada local, en cada uno se nos anuncian las novedades en mesones abarrotados y que ofrecen una zona de colorido visual y mental incomparable. Al adentrarnos en el recinto, están con nosotros (o nosotros estamos con) las secciones dedicadas a las distintas materias motivo de cada librería (pues las hay generales y especializadas en temas concretos, comunes o eruditos) y en cada una de ellas se prepara un festín de conceptos y cronologías del libro regidas por nuestro señor el alfabeto. Al acercarnos más y más nos damos cuenta de que somos dignísimos comensales del babélico condumio de ideas y palabras.
Todo esto está bien y es lo que tiene que hacer una industria que, si bien se conduce por los patrones de la economía y el mercado, ofrece espacios más que generosos a la producción estética y científica del libro.
Todo (o casi todo) de lo nuevo, así como mucho de lo no tan nuevo, se encuentra disponible para la multiforme tropa de visitantes, compradores, lectores, coleccionistas, estudiantes y estudiosos.
Este cosmos de opciones y alternativas, sin embargo, no está exento de carencias y no está ajeno a señalamientos en relación con lo que no existe en sus anaqueles o en sus registros de virtualidad bibliográfica. La referencia no es otra que una llamada de atención ante lo que no encontramos en ese universo de variadísimas alternativas del libro y lo que no está en la posibilidad de adquisición en ninguna de sus formas. Lo que no está, no existe; podría decirse con una rudeza no siempre cierta. En todo caso, lo que no está no es accesible y por ello engrosa el interminable repertorio de lo que no se conoce (al menos de momento).
Cuando nos acercamos, en cualquiera de estas librerías, a la sección de literatura hispanoamericana, vamos siguiendo el viaje histórico de nuestros autores continentales más reconocidos y nos fascinamos por la profusión de ediciones españolas, las más de ellas, sobre alguno de ellos. Ya en este punto comienzan nuestros primeros sentimientos de vacío y nuestras primeras muecas de malestar. Notamos ausencias imperdonables y las carencias hacen gala de una solidez más que evidente.
Echamos de menos autores capitales y obras necesarias para comprender lo que hemos significado en la gestión literaria. Pensamos, al pronto, que un lector curioso que se acerque a esta sección no podría tener acceso a la plenitud de nuestro quehacer en la escritura, sino sólo a un muy escogido y parcial repertorio de realizadores y realizaciones. El malestar permanente hace su presencia.
Pero, qué decir cuando no sólo faltan algunos autores y sus obras, sino cuando faltan todos como en el caso de la literatura venezolana. En muchos de estos expendios del libro no existe huella alguna de lo que nuestro país ha significado en el trabajo con la palabra literaria. Ni Bello o Gallegos, otrora los únicos con moderada presencia, quedan ya. Ha triunfado la desolación.
Etiquetas:
Francisco Javier Pérez,
Librerías,
Libros,
Literatura venezolana
miércoles, 19 de septiembre de 2012
CENTENARÍSIMA
EL NACIONAL - Lunes 13 de Agosto de 2012 Escenas/2
Gloria Stolk centenaria
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
A Gloria Stolk le atemorizaba el futuro de la lengua y, quizá por ello, se ocupó del presente de la literatura; una forma de decirnos que el temor de la lengua desconocida puede aminorarse en la dicha de la tarea cumplida por los escritores, cuando estos resultan nobles y comprometidos. Fervorosa creyente en la bondad del arte verbal (la palabra como arte), insistió en privilegiar el trabajo de la crítica y creó gracias a él una zona de deleitable regusto por aquella gestión que junta siempre materias diversas con formas siempre iguales.
Sus 37 apuntes de crítica literaria (1955), en armonía con sus escritos sobre reflexión social y ciudadana (14 lecciones de belleza, 1953; y Manual de buenos modales, 1967), conformarán un conjunto notable de textos de franca guiatura sobre el arte del cuerpo y sobre la belleza del espíritu. Practicando una estética social inteligente y aguda, aconseja sin reprender y orienta sin castigar con el claro objetivo de hacer mejores a las personas, cuando ya sabía de las personas malas que anidaban en nuestra sociedad. Su credo era moderno y nunca trasnochado. Rezumaba finura y ejemplaridad.
Bondadosa, a la bondad dedica las últimas palabras de su urbanidad venezolanista: "La bondad es la mejor regla de conducta, y honrándose el hombre honra también a su patria".
Sus análisis buscan iluminar, responder, auspiciar, recrear y poetizar a partir de la imagen primera de las obras, con el planteamiento claro de la crítica como creación segunda o nueva creación en la mejor tradición de la modernidad literaria.
Sólo una ciencia literaria de método muerto pudo haber dejado de lado este modo amoroso de acercarse a los libros; lectura descreída de toda vanidad ante el brillo del arte verdadero.
A su manera, narrar también será una forma de crítica recreadora de los tiempos idos y un llamado insistente a la reminiscencia y al recuerdo enternecedor; tesoros humanos que la novela no quiere sino invocar para regusto de los sujetos y comprensión de los objetos. La ficción afirma la veneración por el lenguaje, pues su prosa narrativa es un ejemplo lúcido sobre el poder de las palabras para hacerse vida.
Se cumplen 100 años de su nacimiento y la fecha no tiene sólo un interés numérico.
Al contrario, la cifra es recordatorio de estética para la vida venezolana de hoy, cuando de ella está tan necesitada. Estética, aquí, no se refiere a los asuntos bonitos de un arte desvinculado con la realidad y, menos, a la gestión del oficiante que no quiere saber de depresiones o injusticias. Nada más alejado del significado de este centenario. La ejemplaridad de su vida sería la primera nota a destacar. Siguen, la voluntad de servir en la forma buena; esa que entrega al país lo mejor de sí. Perpetuarse en la escritura, el final. Las tres entidades forman un legado que es irrenunciable. Desconocerlo es perdernos los saldos de esa vida ejemplar, de esa voluntad de servir y de esa perduración literaria.
La Universidad Católica Andrés Bello se ha propuesto que ese desconocimiento nunca llegue. Preparan Caroline de Oteyza y Miguel Marcotrigiano, en el Centro de Investigación de la Comunicación, una sala virtual con toda su obra; máximo homenaje centenario. El jubileo comienza este 16 de agosto.
Cfr.
http://letranias.blogspot.com/2009/04/gloria-stolk.html
http://www.literanova.net/blog6.php/gloria-stolk-otro-escalon-hacia
Gloria Stolk centenaria
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
A Gloria Stolk le atemorizaba el futuro de la lengua y, quizá por ello, se ocupó del presente de la literatura; una forma de decirnos que el temor de la lengua desconocida puede aminorarse en la dicha de la tarea cumplida por los escritores, cuando estos resultan nobles y comprometidos. Fervorosa creyente en la bondad del arte verbal (la palabra como arte), insistió en privilegiar el trabajo de la crítica y creó gracias a él una zona de deleitable regusto por aquella gestión que junta siempre materias diversas con formas siempre iguales.
Sus 37 apuntes de crítica literaria (1955), en armonía con sus escritos sobre reflexión social y ciudadana (14 lecciones de belleza, 1953; y Manual de buenos modales, 1967), conformarán un conjunto notable de textos de franca guiatura sobre el arte del cuerpo y sobre la belleza del espíritu. Practicando una estética social inteligente y aguda, aconseja sin reprender y orienta sin castigar con el claro objetivo de hacer mejores a las personas, cuando ya sabía de las personas malas que anidaban en nuestra sociedad. Su credo era moderno y nunca trasnochado. Rezumaba finura y ejemplaridad.
Bondadosa, a la bondad dedica las últimas palabras de su urbanidad venezolanista: "La bondad es la mejor regla de conducta, y honrándose el hombre honra también a su patria".
Sus análisis buscan iluminar, responder, auspiciar, recrear y poetizar a partir de la imagen primera de las obras, con el planteamiento claro de la crítica como creación segunda o nueva creación en la mejor tradición de la modernidad literaria.
Sólo una ciencia literaria de método muerto pudo haber dejado de lado este modo amoroso de acercarse a los libros; lectura descreída de toda vanidad ante el brillo del arte verdadero.
A su manera, narrar también será una forma de crítica recreadora de los tiempos idos y un llamado insistente a la reminiscencia y al recuerdo enternecedor; tesoros humanos que la novela no quiere sino invocar para regusto de los sujetos y comprensión de los objetos. La ficción afirma la veneración por el lenguaje, pues su prosa narrativa es un ejemplo lúcido sobre el poder de las palabras para hacerse vida.
Se cumplen 100 años de su nacimiento y la fecha no tiene sólo un interés numérico.
Al contrario, la cifra es recordatorio de estética para la vida venezolana de hoy, cuando de ella está tan necesitada. Estética, aquí, no se refiere a los asuntos bonitos de un arte desvinculado con la realidad y, menos, a la gestión del oficiante que no quiere saber de depresiones o injusticias. Nada más alejado del significado de este centenario. La ejemplaridad de su vida sería la primera nota a destacar. Siguen, la voluntad de servir en la forma buena; esa que entrega al país lo mejor de sí. Perpetuarse en la escritura, el final. Las tres entidades forman un legado que es irrenunciable. Desconocerlo es perdernos los saldos de esa vida ejemplar, de esa voluntad de servir y de esa perduración literaria.
La Universidad Católica Andrés Bello se ha propuesto que ese desconocimiento nunca llegue. Preparan Caroline de Oteyza y Miguel Marcotrigiano, en el Centro de Investigación de la Comunicación, una sala virtual con toda su obra; máximo homenaje centenario. El jubileo comienza este 16 de agosto.
Cfr.
http://letranias.blogspot.com/2009/04/gloria-stolk.html
http://www.literanova.net/blog6.php/gloria-stolk-otro-escalon-hacia
Etiquetas:
Elvis Presley,
Francisco Javier Pérez,
Gloria Stolk
jueves, 23 de agosto de 2012
TRIPLE ARROYO
EL NACIONAL - Lunes 23 de Julio de 2012 Escenas/2
El arte biográfico según Diego Arroyo
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Para Edgar Alfonzo-Sierra
Y a Simón Alberto Consalvi y Carmen Victoria Méndez han hecho acercamientos atinados sobre el contenido neto de la biografía sobre Miguel Arroyo (El Nacional/ Fundación Bancaribe, 2012), escrita por Diego Arroyo el pariente espiritual, para domiciliar el número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana. Toca, ahora, ocuparse del intercambio entre biografía (el relato) y metabiografía (la filosofía del relato) que se practica en la conciencia biografista del joven y talentoso escritor.
El relato discurre en paralelo con el metarrelato y hace ganar a cada uno una zona de particular signatura en la que ninguno ocupa una jerarquía de superioridad.
Tan necesario el uno como el otro, el lector, como logro de esta escritura, se traslada de una zona a otra y estaciona su reflexión en un lugar o en otro, en una muy hábil factura de lo que debe el pasado a la visión del analista presente y lo que debe el análisis presente a su visión sobre el pasado. La nostalgia y la pérdida (tópicos obligados de toda biografía) son aquí posibilidad para la reflexión admirativa o agónica gracias a la implicación de los relatos. Tanto como el autor al escribir, el lector siente al leer que es objeto y artífice. El libro reafirma al recordar el pasado perdido la posibilidad de reconstruirlo en presente; un tiempo espiritual ganado a la perennidad que nada debe o teme a las contingencias mezquinas o a las miserias que atraviesan irremisiblemente la vida de todo hombre, víctima de los actores con los que tiene que encararse. Lo mismo ocurre, cómo dudarlo, con el recuento de los triunfos, señalados en una clave evaluativa muy madura que en nada se ve requerida por la alabanza tópica o vacía.
La filosofía del relato, en paralelo con su asunto analítico, gesta una modalidad de escribir la vida del personaje entre los intersticios dejados por los comentarios explicativos o las pausas conceptualizadoras. El biógrafo se disculpa con sus lectores por las interrupciones discursivas, aunque los lectores no hagan sino agradecerlas.
El exordio inicial marca el trazo de este arte biográfico ajeno a la convención. Aquí, el biografiado le ofrece generosas licencias al relator.
Este último buscará, entonces, los lugares para la prolongada captatio: "¿Me he distanciado de mi personaje? Quizás he ido demasiado lejos en consideraciones laterales"; "¿Por qué he dado esta vuelta?"; "Lamento tener que sacrificar la fluidez del texto"; "No aceleremos el paso"; "No me detengo en esto por capricho"; "Miento"; "Miento una vez más".
Las fotografías se entrometen entre la biografía y su filosofía. La imagen va a determinarlas.
El libro no sólo, de esta manera, debatirá creativamente con los textos, sino que se hará discurso dialógico con las estampas que lo fecundan.
La coda y la foto de la Sabana Grande de ese tiempo son un triunfo del metalenguaje.
Biografía espejo, nos exhorta a quedarnos con la luz de este hombre y su tiempo y a evaluar la urgencia que tenemos hoy de amistad y esperanza, tanto como de amor y gozo; sus mejores contribuciones. Unas y otros fertilizarán en un país asfixiado por las ambiciones. Un legado de bien auspiciado por el aleccionador arte biográfico de Diego Arroyo.
EL NACIONAL - Lunes 06 de Agosto de 2012 Opinión/7
Libros: Diego Arroyo Gil
NELSON RIVERA
Este Miguel Arroyo (se trata de la entrega número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana, editada por El Nacional y la Fundación Banco del Caribe, Caracas, 2012) tiene, según creo, la condición de libro semilla. De pieza con brillo peculiar en la serie de biografías en la que ha sido publicada. De texto que, siendo irrepetible, posiblemente será el caldo de cultivo de otros.
Me explico: en primer lugar, no es exactamente una biografía. El mismo Diego Arroyo Gil (joven venezolano nacido en 1985, que ahora vive en Madrid) precisa su género: es un ensayo biográfico. Pero desde ya quiero decir que es mucho más que eso, en su impecable brevedad: es una toma de posición sobre la dialéctica y sus ramificaciones, del hecho cultural en el país. Es la puesta en escena, alrededor de la vida de Miguel Arroyo, de un modo de pensar a los hombres notables, inscritos en la urdimbre de la sociedad. Es una escritura de impecable sosiego. Es, como llamado ético, nada menos que una ofrenda a la reconciliación necesaria de los venezolanos. Es también una casi silenciosa cadena de preguntas cuyo eco no ha finalizado. Es un inteligente seguimiento a ciertas interacciones culturales de nuestro siglo XX. Y más: es la intuición, la figuración, la plástica y permeable invocación de un ciudadano necesario, Miguel Arroyo (19202004).
Quien escribe no es un historiador ni un periodista: Arroyo no se limita al uso de herramientas de verificación, sino que se aproxima al protagonista con los instrumentos de su sensibilidad. Con ellos construye el fondo sobre el que destaca la condición pionera y multifacética de Miguel Arroyo, docente, artista, hombre público y agente irremplazable de la museística venezolana. Uno de los activistas clave de la modernización del siglo XX venezolano, en el campo de las artes visuales. Escribe: "No fue un repetidor de Monsanto sino algo muchísimo más hondo e importante: fue el transmisor de su testimonio en el tiempo y, en ese sentido, su renovador" (Diego Arroyo Gil se ocupa en las primeras páginas de su libro de poner en claro que no tiene vínculo familiar alguno con Miguel Arroyo Castillo).
A medida que avanza por los hitos más destacados de la vida de Miguel Arroyo (no se inmiscuye nunca en la vida cotidiana de su personaje), Arroyo Gil los conecta con los grandes cauces del devenir cultural venezolano. Miguel Arroyo le facilita hablar del país y de sus movimientos culturales. El biógrafo pudoroso deja espacio al ensayista interesado en los movimientos de la cultura. Algunas páginas de este libro me han hecho pensar que quizás este magnífico investigador esté llamado a ser la voz literaria, por ahora ausente, de la historia del gusto del buen gusto, presente en el siglo XX venezolano.
El arte biográfico según Diego Arroyo
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Para Edgar Alfonzo-Sierra
Y a Simón Alberto Consalvi y Carmen Victoria Méndez han hecho acercamientos atinados sobre el contenido neto de la biografía sobre Miguel Arroyo (El Nacional/ Fundación Bancaribe, 2012), escrita por Diego Arroyo el pariente espiritual, para domiciliar el número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana. Toca, ahora, ocuparse del intercambio entre biografía (el relato) y metabiografía (la filosofía del relato) que se practica en la conciencia biografista del joven y talentoso escritor.
El relato discurre en paralelo con el metarrelato y hace ganar a cada uno una zona de particular signatura en la que ninguno ocupa una jerarquía de superioridad.
Tan necesario el uno como el otro, el lector, como logro de esta escritura, se traslada de una zona a otra y estaciona su reflexión en un lugar o en otro, en una muy hábil factura de lo que debe el pasado a la visión del analista presente y lo que debe el análisis presente a su visión sobre el pasado. La nostalgia y la pérdida (tópicos obligados de toda biografía) son aquí posibilidad para la reflexión admirativa o agónica gracias a la implicación de los relatos. Tanto como el autor al escribir, el lector siente al leer que es objeto y artífice. El libro reafirma al recordar el pasado perdido la posibilidad de reconstruirlo en presente; un tiempo espiritual ganado a la perennidad que nada debe o teme a las contingencias mezquinas o a las miserias que atraviesan irremisiblemente la vida de todo hombre, víctima de los actores con los que tiene que encararse. Lo mismo ocurre, cómo dudarlo, con el recuento de los triunfos, señalados en una clave evaluativa muy madura que en nada se ve requerida por la alabanza tópica o vacía.
La filosofía del relato, en paralelo con su asunto analítico, gesta una modalidad de escribir la vida del personaje entre los intersticios dejados por los comentarios explicativos o las pausas conceptualizadoras. El biógrafo se disculpa con sus lectores por las interrupciones discursivas, aunque los lectores no hagan sino agradecerlas.
El exordio inicial marca el trazo de este arte biográfico ajeno a la convención. Aquí, el biografiado le ofrece generosas licencias al relator.
Este último buscará, entonces, los lugares para la prolongada captatio: "¿Me he distanciado de mi personaje? Quizás he ido demasiado lejos en consideraciones laterales"; "¿Por qué he dado esta vuelta?"; "Lamento tener que sacrificar la fluidez del texto"; "No aceleremos el paso"; "No me detengo en esto por capricho"; "Miento"; "Miento una vez más".
Las fotografías se entrometen entre la biografía y su filosofía. La imagen va a determinarlas.
El libro no sólo, de esta manera, debatirá creativamente con los textos, sino que se hará discurso dialógico con las estampas que lo fecundan.
La coda y la foto de la Sabana Grande de ese tiempo son un triunfo del metalenguaje.
Biografía espejo, nos exhorta a quedarnos con la luz de este hombre y su tiempo y a evaluar la urgencia que tenemos hoy de amistad y esperanza, tanto como de amor y gozo; sus mejores contribuciones. Unas y otros fertilizarán en un país asfixiado por las ambiciones. Un legado de bien auspiciado por el aleccionador arte biográfico de Diego Arroyo.
EL NACIONAL - Lunes 06 de Agosto de 2012 Opinión/7
Libros: Diego Arroyo Gil
NELSON RIVERA
Este Miguel Arroyo (se trata de la entrega número 149 de la Biblioteca Biográfica Venezolana, editada por El Nacional y la Fundación Banco del Caribe, Caracas, 2012) tiene, según creo, la condición de libro semilla. De pieza con brillo peculiar en la serie de biografías en la que ha sido publicada. De texto que, siendo irrepetible, posiblemente será el caldo de cultivo de otros.
Me explico: en primer lugar, no es exactamente una biografía. El mismo Diego Arroyo Gil (joven venezolano nacido en 1985, que ahora vive en Madrid) precisa su género: es un ensayo biográfico. Pero desde ya quiero decir que es mucho más que eso, en su impecable brevedad: es una toma de posición sobre la dialéctica y sus ramificaciones, del hecho cultural en el país. Es la puesta en escena, alrededor de la vida de Miguel Arroyo, de un modo de pensar a los hombres notables, inscritos en la urdimbre de la sociedad. Es una escritura de impecable sosiego. Es, como llamado ético, nada menos que una ofrenda a la reconciliación necesaria de los venezolanos. Es también una casi silenciosa cadena de preguntas cuyo eco no ha finalizado. Es un inteligente seguimiento a ciertas interacciones culturales de nuestro siglo XX. Y más: es la intuición, la figuración, la plástica y permeable invocación de un ciudadano necesario, Miguel Arroyo (19202004).
Quien escribe no es un historiador ni un periodista: Arroyo no se limita al uso de herramientas de verificación, sino que se aproxima al protagonista con los instrumentos de su sensibilidad. Con ellos construye el fondo sobre el que destaca la condición pionera y multifacética de Miguel Arroyo, docente, artista, hombre público y agente irremplazable de la museística venezolana. Uno de los activistas clave de la modernización del siglo XX venezolano, en el campo de las artes visuales. Escribe: "No fue un repetidor de Monsanto sino algo muchísimo más hondo e importante: fue el transmisor de su testimonio en el tiempo y, en ese sentido, su renovador" (Diego Arroyo Gil se ocupa en las primeras páginas de su libro de poner en claro que no tiene vínculo familiar alguno con Miguel Arroyo Castillo).
A medida que avanza por los hitos más destacados de la vida de Miguel Arroyo (no se inmiscuye nunca en la vida cotidiana de su personaje), Arroyo Gil los conecta con los grandes cauces del devenir cultural venezolano. Miguel Arroyo le facilita hablar del país y de sus movimientos culturales. El biógrafo pudoroso deja espacio al ensayista interesado en los movimientos de la cultura. Algunas páginas de este libro me han hecho pensar que quizás este magnífico investigador esté llamado a ser la voz literaria, por ahora ausente, de la historia del gusto del buen gusto, presente en el siglo XX venezolano.
Etiquetas:
Diego Arroyo Gil,
Francisco Javier Pérez,
Miguel Arroyo,
Nelson Rivera
TRIPLE RBF
EL NACIONAL, Caracas, 03 de Agosto de 2012
RUFINO BLANCO FOMBONA | 6 DE NOVIEMBRE DE 1943
“Fui un malcriado, grosero y travieso”
Por Ida Gramko
Escribo y dedico a don Rufino Blanco Fombona, maestro de la literatura y de la vida, el reportaje de su infancia. La pluma de don Rufino es tan caudalosa como los ríos de Venezuela. Por ello este reportaje viene a ser a consecuencia de una alegría que experimenté en su casa, entre rebanadas de pastel y ráfagas de lluvia, bajo el cromo plomizo de un atardecer. Don Rufino omnipotente y señorial comenzaba:
–Hace un tiempo como para hacer visita…
Con esa sencilla frase inició el camino hacía a intimidad y desde su balcón volvió el rostro para mirar el cielo pesimista que fruncía el ceño entre las cejas de dos nubarrones blancos.
–Le advierto a usted que me he calado hasta los huesos, le dije.
–Para reponerse del remojón, ¿quiere usted un whisky? –ofreció, enganchando el principio de la entrevista.
–No, gracias. Deseo, en cambio, que me obsequie el relato de su infancia.
(Se acomodó en su asiento, reaccionado imperturbable). –Tengo poco que decir… Que fui como todos muchachos, que soy todavía como todos los muchachos… Pero antes saboreé el pastel…
–Es que –le interrumpí con la boca llena– creo que soy capaz de saborear, al mismo tiempo, los dos manjares. Quiero combinar, don Rufino, el alimento positivo de su pastel con los bombones de su espíritu que han de ser redondos y azucarados.
(Rió con una risa abierta y tumultuosa. En la risa de autor de Dos años y medio de inquietud se encierran pequeñas risas y risas grandes, alegres y tristes, dulces y amargas). –Le repito, hija mía, que mi infancia dista mucho de ser un manjar apetitoso.
–Permítame que lo dude.
–Si se empeña en conocerla, espere un instante.
Bajo el cielo lagrimoso, don Rufino se detuvo a meditar. En derredor de nosotros, las nubes y los recuerdos eran manchas grises. Los recuerdos de don Rufino islotes perdidos que iba desentrañando de fondo de un mar de años cuyas olas murmuran en fotografías de tinte borroso, en cuadernos polvorientos, en una flor marchita… En tanto que el maestro pensaba, observé el aspecto del salón donde vive su espíritu, donde se plastifican su sensibilidad e imaginación, el abandono de su alma ante lo externo y trivial: junto a un jarro con rosas hay un par de botas y una estatuilla; sobre el escritorio se desparraman corbatas, ceniceros, libros; en el diván, revistas y diarios. A cada paso surge el hombre múltiple. A cada paso están sus cosas descuidadas, manchadas, tiradas, volcadas, diseminadas…
De súbito y rotundamente, habló don Rufino:
–Somos inconscientes hasta los 18 años. De allí en adelante somos tristes y luego…
Como ante una cuestión de interés cálido, se hizo recatado, comedido. Y en seguida, con fugacidad, esguince y quiebro:
–Somos los que podemos ser. Nada más. Usted pide mi infancia, mi etapa inconsciente, porque no le interesa mi tristeza ni la de los demás.
–¿Eh? A eso vengo, por más que haya que tratar ciertas cosas con gran delicadeza.
–Claro está, como que toda juventud es egoísta y se surte de su propio dolor. Tampoco le interesa a usted lo que soy ahora.
–¿Cómo que no?
–No, porque lo que puedo ser lo está usted viendo: soy algo que vive en una habitación de ambiente confuso, con no se qué angustias y abandono, o desamparo. Pero no se trata de esto. ¡Vamos con mi infancia!
No pierde elasticidad su ímpetu, dejando asomar el motín de su espíritu, en agitación constante: “Fui malcriado, grosero y travieso”, apuntó con regocijo mientras su mano perfilaba los bordes de cada adjetivo, sutilizando los palmetazos que ha debido recibir del preceptor. Porque tan grosero, malcriado y travieso fue don Rufino que me contó a siguiente anécdota: “Tenía diez años y no me gustaba el francés. Mi profesor era un amable viejecito de apellido Calcaño y Parizu, que sólo se atrevía amonestarme con palabras temblorosas. Aquel día, sin embargo, me amenazó. Yo me estremecí de coraje, salí de clase, le esperé en la calle con una vara… Cuando el profesor salió para dirigirse a su casa, arremetí contra él, propinándole tres varillazos que si no le hicieron mayor daño le proporcionaron un rato bien amargo”.
En el corazón de don Rufino, que fue precoz en virilidad y fuerza impetuosa, no hubo, al parecer, crueldad refinada ni meditación de castigo. Todo en él fue nervio, contraste y pasión; todo se producía en él por mediación del arranque instintivo, de impulso ardoroso que tan hermosamente exaltó Unamuno en una de sus obras. Y ya que rozamos nombres célebres, recordemos al sensual Charles Baudelaire con quien don Rufino, eterno niño voluptuoso, compartió alegremente la aventura de romper los prismas multicolores del vendedor de cristales.
Don Rufino estudiaba con tesón, como un verdadero poseso. Y eso que lo habían expulsado de colegio Santa María por la agresión al profesor. Estudió entonces en el colegio San Agustín. Se sintió un pequeño dios, brillante en las letras, displicente con las matemáticas. Con los conocimientos que había adquirido era capaz de dominar un mundo sin límites ni horizonte. Le daba la impresión de que no sólo leía con los ojos sino con las manos, que se hundía en las páginas como en un mar para salir a la luz con ellas llenas de perlas.
EL NACIONAL - Lunes 30 de Julio de 2012 Escenas/2
Blanco-Fombona en 1912
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Siempre interesan los testimonios de escritores, especialmente, por lo que aportan de penetrante captación sobre los fenómenos sociales y políticos que se desarrollan ante su mirada clemente o furibunda. Al segundo de estos ámbitos pertenecen, justamente, las reflexiones políticas que disemina Rufino Blanco-Fombona en su memoria del año 1912. Ella reposa en un libro que el propio escritor gestó en la Editorial América, que fue e hizo suya en Madrid durante las décadas iniciales del siglo XX y que constituye uno de los portaviones de las letras y cultura americanas de ese tiempo y de todo tiempo (un bello estudio que firma Yolanda Segnini le hace honor y lo engasta como una gema intelectual de valor incuantificable: La Editorial-América de Rufi- no Blanco-Fombona, Ma- drid 1915-1933 (Libris, Asociación de Libreros de Viejo, 2000). Blanco-Fombona titulará con el provocador título de Camino de imper- fección (doble mueca en torno a los títulos de Santa Teresa y de Manuel Díaz Rodríguez; recto el primero e irónico ya el segundo, pues sería furioso ataque contra Julio Calcaño, nuestro caro "Don Perfecto"). Rufino lo subtitula, para restarle espacio a la duda, "Diario de mi vida, 1906-1914".
Agudo y ajeno a toda forma de premonición (ésa que gusta tanto al lector de hoy como a muchos historiadores de medio pelo), anota, en el apartado dedicado al 28 de diciembre de 1912, la cuenta agónica de su tiempo venezolano: "Para regenerar a nuestra república, para que pueda realizar con decoro su misión internacional, y para que pueda realizarse, en provecho de las clases menesterosas, un cambio radical en el orden económico y en el político, es menester que rueden en la tumba algunas cabezas.
Es necesario, no asesinar en la sombra, sino castigar a la luz del sol, con todo el aparato de la justicia y aun con la sanción de un plebiscito si fuere necesario, a los capataces del crimen; a los que han visto las lágrimas del país y se han reído, a los que han presenciado la ruina del infeliz labriego y lo han separado de sus campos y lo han esclavizado en los cuarteles, a los que prostituyeron al país con sus plumas y sus lenguas venales, a los que aplaudieron y secundaron las ferocidades, los desfalcos y las usurpaciones del monstruo, a los que miraron a la nación expirante y le clavaron un puñal en el corazón.
Por el instante quizás sería bastante castigo y suficiente ejemplo el que cayese el tirano. Pero debe caer. Si no, ¡qué horas tan tristes las del futuro de Venezuela! En Venezuela, hoy por hoy, es necesario considerar la carencia de patriotismo y la carencia de amor a la libertad como un crimen social.
Aunque el patriotismo en sí sea un sentimiento de egoísmo por extensión. Y por tanto, lo contrario del altruismo; y esté llamado a desaparecer".
La toxina patriotera resulta forma perversa del desamor, en el señalamiento del escritor, exiliado y entrometido. También, modos para cohibir la libertad. Contrasentidos magnificados como delitos contra la sociedad si no se los practica, cuando, más bien, lo son en estado natural (todo ello, mientras campea la tiranía). Roles del egoísmo (y de la egolatría, en consecuencia) ejercidos en contra de los que se dice amar con amor interminable.
RUFINO BLANCO FOMBONA | 6 DE NOVIEMBRE DE 1943
“Fui un malcriado, grosero y travieso”
Por Ida Gramko
Escribo y dedico a don Rufino Blanco Fombona, maestro de la literatura y de la vida, el reportaje de su infancia. La pluma de don Rufino es tan caudalosa como los ríos de Venezuela. Por ello este reportaje viene a ser a consecuencia de una alegría que experimenté en su casa, entre rebanadas de pastel y ráfagas de lluvia, bajo el cromo plomizo de un atardecer. Don Rufino omnipotente y señorial comenzaba:
–Hace un tiempo como para hacer visita…
Con esa sencilla frase inició el camino hacía a intimidad y desde su balcón volvió el rostro para mirar el cielo pesimista que fruncía el ceño entre las cejas de dos nubarrones blancos.
–Le advierto a usted que me he calado hasta los huesos, le dije.
–Para reponerse del remojón, ¿quiere usted un whisky? –ofreció, enganchando el principio de la entrevista.
–No, gracias. Deseo, en cambio, que me obsequie el relato de su infancia.
(Se acomodó en su asiento, reaccionado imperturbable). –Tengo poco que decir… Que fui como todos muchachos, que soy todavía como todos los muchachos… Pero antes saboreé el pastel…
–Es que –le interrumpí con la boca llena– creo que soy capaz de saborear, al mismo tiempo, los dos manjares. Quiero combinar, don Rufino, el alimento positivo de su pastel con los bombones de su espíritu que han de ser redondos y azucarados.
(Rió con una risa abierta y tumultuosa. En la risa de autor de Dos años y medio de inquietud se encierran pequeñas risas y risas grandes, alegres y tristes, dulces y amargas). –Le repito, hija mía, que mi infancia dista mucho de ser un manjar apetitoso.
–Permítame que lo dude.
–Si se empeña en conocerla, espere un instante.
Bajo el cielo lagrimoso, don Rufino se detuvo a meditar. En derredor de nosotros, las nubes y los recuerdos eran manchas grises. Los recuerdos de don Rufino islotes perdidos que iba desentrañando de fondo de un mar de años cuyas olas murmuran en fotografías de tinte borroso, en cuadernos polvorientos, en una flor marchita… En tanto que el maestro pensaba, observé el aspecto del salón donde vive su espíritu, donde se plastifican su sensibilidad e imaginación, el abandono de su alma ante lo externo y trivial: junto a un jarro con rosas hay un par de botas y una estatuilla; sobre el escritorio se desparraman corbatas, ceniceros, libros; en el diván, revistas y diarios. A cada paso surge el hombre múltiple. A cada paso están sus cosas descuidadas, manchadas, tiradas, volcadas, diseminadas…
De súbito y rotundamente, habló don Rufino:
–Somos inconscientes hasta los 18 años. De allí en adelante somos tristes y luego…
Como ante una cuestión de interés cálido, se hizo recatado, comedido. Y en seguida, con fugacidad, esguince y quiebro:
–Somos los que podemos ser. Nada más. Usted pide mi infancia, mi etapa inconsciente, porque no le interesa mi tristeza ni la de los demás.
–¿Eh? A eso vengo, por más que haya que tratar ciertas cosas con gran delicadeza.
–Claro está, como que toda juventud es egoísta y se surte de su propio dolor. Tampoco le interesa a usted lo que soy ahora.
–¿Cómo que no?
–No, porque lo que puedo ser lo está usted viendo: soy algo que vive en una habitación de ambiente confuso, con no se qué angustias y abandono, o desamparo. Pero no se trata de esto. ¡Vamos con mi infancia!
No pierde elasticidad su ímpetu, dejando asomar el motín de su espíritu, en agitación constante: “Fui malcriado, grosero y travieso”, apuntó con regocijo mientras su mano perfilaba los bordes de cada adjetivo, sutilizando los palmetazos que ha debido recibir del preceptor. Porque tan grosero, malcriado y travieso fue don Rufino que me contó a siguiente anécdota: “Tenía diez años y no me gustaba el francés. Mi profesor era un amable viejecito de apellido Calcaño y Parizu, que sólo se atrevía amonestarme con palabras temblorosas. Aquel día, sin embargo, me amenazó. Yo me estremecí de coraje, salí de clase, le esperé en la calle con una vara… Cuando el profesor salió para dirigirse a su casa, arremetí contra él, propinándole tres varillazos que si no le hicieron mayor daño le proporcionaron un rato bien amargo”.
En el corazón de don Rufino, que fue precoz en virilidad y fuerza impetuosa, no hubo, al parecer, crueldad refinada ni meditación de castigo. Todo en él fue nervio, contraste y pasión; todo se producía en él por mediación del arranque instintivo, de impulso ardoroso que tan hermosamente exaltó Unamuno en una de sus obras. Y ya que rozamos nombres célebres, recordemos al sensual Charles Baudelaire con quien don Rufino, eterno niño voluptuoso, compartió alegremente la aventura de romper los prismas multicolores del vendedor de cristales.
Don Rufino estudiaba con tesón, como un verdadero poseso. Y eso que lo habían expulsado de colegio Santa María por la agresión al profesor. Estudió entonces en el colegio San Agustín. Se sintió un pequeño dios, brillante en las letras, displicente con las matemáticas. Con los conocimientos que había adquirido era capaz de dominar un mundo sin límites ni horizonte. Le daba la impresión de que no sólo leía con los ojos sino con las manos, que se hundía en las páginas como en un mar para salir a la luz con ellas llenas de perlas.
EL NACIONAL - Lunes 30 de Julio de 2012 Escenas/2
Blanco-Fombona en 1912
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Siempre interesan los testimonios de escritores, especialmente, por lo que aportan de penetrante captación sobre los fenómenos sociales y políticos que se desarrollan ante su mirada clemente o furibunda. Al segundo de estos ámbitos pertenecen, justamente, las reflexiones políticas que disemina Rufino Blanco-Fombona en su memoria del año 1912. Ella reposa en un libro que el propio escritor gestó en la Editorial América, que fue e hizo suya en Madrid durante las décadas iniciales del siglo XX y que constituye uno de los portaviones de las letras y cultura americanas de ese tiempo y de todo tiempo (un bello estudio que firma Yolanda Segnini le hace honor y lo engasta como una gema intelectual de valor incuantificable: La Editorial-América de Rufi- no Blanco-Fombona, Ma- drid 1915-1933 (Libris, Asociación de Libreros de Viejo, 2000). Blanco-Fombona titulará con el provocador título de Camino de imper- fección (doble mueca en torno a los títulos de Santa Teresa y de Manuel Díaz Rodríguez; recto el primero e irónico ya el segundo, pues sería furioso ataque contra Julio Calcaño, nuestro caro "Don Perfecto"). Rufino lo subtitula, para restarle espacio a la duda, "Diario de mi vida, 1906-1914".
Agudo y ajeno a toda forma de premonición (ésa que gusta tanto al lector de hoy como a muchos historiadores de medio pelo), anota, en el apartado dedicado al 28 de diciembre de 1912, la cuenta agónica de su tiempo venezolano: "Para regenerar a nuestra república, para que pueda realizar con decoro su misión internacional, y para que pueda realizarse, en provecho de las clases menesterosas, un cambio radical en el orden económico y en el político, es menester que rueden en la tumba algunas cabezas.
Es necesario, no asesinar en la sombra, sino castigar a la luz del sol, con todo el aparato de la justicia y aun con la sanción de un plebiscito si fuere necesario, a los capataces del crimen; a los que han visto las lágrimas del país y se han reído, a los que han presenciado la ruina del infeliz labriego y lo han separado de sus campos y lo han esclavizado en los cuarteles, a los que prostituyeron al país con sus plumas y sus lenguas venales, a los que aplaudieron y secundaron las ferocidades, los desfalcos y las usurpaciones del monstruo, a los que miraron a la nación expirante y le clavaron un puñal en el corazón.
Por el instante quizás sería bastante castigo y suficiente ejemplo el que cayese el tirano. Pero debe caer. Si no, ¡qué horas tan tristes las del futuro de Venezuela! En Venezuela, hoy por hoy, es necesario considerar la carencia de patriotismo y la carencia de amor a la libertad como un crimen social.
Aunque el patriotismo en sí sea un sentimiento de egoísmo por extensión. Y por tanto, lo contrario del altruismo; y esté llamado a desaparecer".
La toxina patriotera resulta forma perversa del desamor, en el señalamiento del escritor, exiliado y entrometido. También, modos para cohibir la libertad. Contrasentidos magnificados como delitos contra la sociedad si no se los practica, cuando, más bien, lo son en estado natural (todo ello, mientras campea la tiranía). Roles del egoísmo (y de la egolatría, en consecuencia) ejercidos en contra de los que se dice amar con amor interminable.
Etiquetas:
Elsa Cardozo,
Francisco Javier Pérez,
Ida Gramcko,
Rufino Blanco Fombona
lunes, 16 de julio de 2012
JUSTO RECONOCIMIENTO
EL NACIONAL - Lunes 16 de Julio de 2012 Escenas/2
La geografía humana de Pedro Cunill Grau
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La reconstrucción histórica de una disciplina científica es siempre una necesidad para el progreso de la propia actividad objeto del estudio. Conocer lo que ha sido y lo que ha aportado un quehacer determinado deviene en la mejor manera de certificar los alcances de las contribuciones tanto como de los asuntos que esperan aún por ser explorados. La historiografía, así entendida, nada tiene que ver con una autobiografía del elogio sino, por el contrario, resulta el oficio de ingresar en el interior profundo de una ciencia para descubrirla, describirla y evaluarla en sus pretensiones y en sus saldos, para proponer otras y para edificarse sobre los otros.
Reflexiones de este tipo son las que surgen frente a la Historia de la geografía en Venezuela. Siglos XV-XX (Consejo Nacional de Universidades/ Ministerio para la Educación Superior/ Ediciones OPSU, 2009), de Pedro Cunill Grau. Los dos tomos que la componen ofrecen una muestra elocuente de lo que han sido y promediado los estudios sobre la tierra venezolana en su situación científica.
El vasto recorrido parte de la primera holladura aborigen y del vislumbre geográfico del paraíso bíblico, para culminar en las realizaciones profesionales modernas de la geografía y de sus adecuadas visiones geo-cartográficas. El pormenorizado viaje se cumple siempre por sus vinculaciones con los cultores de la disciplina descriptiva de la tierra y por las realizaciones de ciencia a que dan pie las miradas territoriales y los dibujos en cartas y números. Los géneros protagónicos serán sin discusión el mapa y el atlas, junto a todo tipo de cuadros de medición en donde se construye la imagen exacta o aproximada de la realidad geográfica (la exactitud aquí es sólo una apreciación espiritual invisibilizada por la ciencia moderna en su intento por convencer de lo contrario).
Geografía humana, son hombres los encargados de referirla, determinarla y contarla y el empeño de esta obra no es otro que el de homenajear a los grandes de la disciplina en la medida en que fueron capaces de humanizar una ciencia sólo en apariencia distante y despersonalizada. Conquistadores, viajeros y misioneros serán los padres de la asignatura. Más tarde, los geógrafos sabios desde la Ilustración y hasta el siglo XIX: Gilij, Humboldt, Codazzi, Dauxion Lavaysse, Bello, Stradelli, Geldner y Gerstäcker. La geografía en manos de diplomáticos como el consejero Lisboa y sir Robert Ker Porter. Finalmente, la modernidad científica de los estudios geográficos en las obras capitales de Alfredo Jahn, Eduardo Röhl, Pablo y Marco-Aurelio Vila, Francisco Tamayo, Pascual Venegas Filardo y Levi Marrero. Magnífico a nuestros intereses es el capítulo dedicado a las entradas venezolanas en los diccionarios geográficos de la Ilustración (el de Diderot y D’Alembert, el de Coleti y el de Alcedo).
Grande y definitiva, como toda obra del erudito doctor Cunill Grau, esta historia de la geografía nacional es ya una cifra imprescindible para la comprensión del país. Autor de obras maestras, deposita aquí la mayor y más impresionante suma de saberes meta-geográficos y al hacerlo manifiesta su pasión profunda por Venezuela. Traspasa el umbral de lo destacado y brillante y se hace arte inigualable.
Fotografía: Violant Muñoz Genovés, Barcelona / Facebook
La geografía humana de Pedro Cunill Grau
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La reconstrucción histórica de una disciplina científica es siempre una necesidad para el progreso de la propia actividad objeto del estudio. Conocer lo que ha sido y lo que ha aportado un quehacer determinado deviene en la mejor manera de certificar los alcances de las contribuciones tanto como de los asuntos que esperan aún por ser explorados. La historiografía, así entendida, nada tiene que ver con una autobiografía del elogio sino, por el contrario, resulta el oficio de ingresar en el interior profundo de una ciencia para descubrirla, describirla y evaluarla en sus pretensiones y en sus saldos, para proponer otras y para edificarse sobre los otros.
Reflexiones de este tipo son las que surgen frente a la Historia de la geografía en Venezuela. Siglos XV-XX (Consejo Nacional de Universidades/ Ministerio para la Educación Superior/ Ediciones OPSU, 2009), de Pedro Cunill Grau. Los dos tomos que la componen ofrecen una muestra elocuente de lo que han sido y promediado los estudios sobre la tierra venezolana en su situación científica.
El vasto recorrido parte de la primera holladura aborigen y del vislumbre geográfico del paraíso bíblico, para culminar en las realizaciones profesionales modernas de la geografía y de sus adecuadas visiones geo-cartográficas. El pormenorizado viaje se cumple siempre por sus vinculaciones con los cultores de la disciplina descriptiva de la tierra y por las realizaciones de ciencia a que dan pie las miradas territoriales y los dibujos en cartas y números. Los géneros protagónicos serán sin discusión el mapa y el atlas, junto a todo tipo de cuadros de medición en donde se construye la imagen exacta o aproximada de la realidad geográfica (la exactitud aquí es sólo una apreciación espiritual invisibilizada por la ciencia moderna en su intento por convencer de lo contrario).
Geografía humana, son hombres los encargados de referirla, determinarla y contarla y el empeño de esta obra no es otro que el de homenajear a los grandes de la disciplina en la medida en que fueron capaces de humanizar una ciencia sólo en apariencia distante y despersonalizada. Conquistadores, viajeros y misioneros serán los padres de la asignatura. Más tarde, los geógrafos sabios desde la Ilustración y hasta el siglo XIX: Gilij, Humboldt, Codazzi, Dauxion Lavaysse, Bello, Stradelli, Geldner y Gerstäcker. La geografía en manos de diplomáticos como el consejero Lisboa y sir Robert Ker Porter. Finalmente, la modernidad científica de los estudios geográficos en las obras capitales de Alfredo Jahn, Eduardo Röhl, Pablo y Marco-Aurelio Vila, Francisco Tamayo, Pascual Venegas Filardo y Levi Marrero. Magnífico a nuestros intereses es el capítulo dedicado a las entradas venezolanas en los diccionarios geográficos de la Ilustración (el de Diderot y D’Alembert, el de Coleti y el de Alcedo).
Grande y definitiva, como toda obra del erudito doctor Cunill Grau, esta historia de la geografía nacional es ya una cifra imprescindible para la comprensión del país. Autor de obras maestras, deposita aquí la mayor y más impresionante suma de saberes meta-geográficos y al hacerlo manifiesta su pasión profunda por Venezuela. Traspasa el umbral de lo destacado y brillante y se hace arte inigualable.
Fotografía: Violant Muñoz Genovés, Barcelona / Facebook
Etiquetas:
Francisco Javier Pérez,
Pedro Cunill Grau,
Violant Muñoz Genovés
miércoles, 11 de julio de 2012
TODAVÍA INÉDITO
EL NACIONAL - Lunes 09 de Julio de 2012 Escenas/2
Poemas a Julio César Salas
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Hay más de literatura de lo que se cree comúnmente en la consideración de la obra del etnógrafo, historiador y lingüista merideño Julio César Salas. Sus orígenes como escritor están signados por el artículo de costumbres y el relato de tradiciones. Su estilo lírico y poderoso. La insistencia en el diccionario es mucho más que un pormenor metodológico y se entiende filosofía científica; una forma de narrar el universo entre los horizontes y los límites del repertorio.
En el archivo del sabio, en Mérida, se anota, bajo el número 235, un texto poético escrito en su memoria, titulado "La mañana", por el presbítero Luis María Gil Chipía, en respuesta a otro similar compuesto por Salas en 1893 y de título "La noche".
También, destacan dos poemas que se le dedican. El primero, por el mismo Gil Chipía, una imitación del chino titulada "¡Entonces!", recogido en las páginas de Paz y trabajo, número 40, de 1908 (habla de una nación utópica y feliz, sin violencia y con progreso, sin cárceles y con graneros repletos, con abundancia de panaderos y sin médicos y abogados, con fe y sin curia). El segundo, figura al frente de su tratado de teoría americana Los indios caribes (1920), escrito por el también etnógrafo Abelardo Gorrochotegui, autor del poema indianista Aramare. Lo ha titulado "El caribe" y sus últimos versos lo prestigian: "pues tú revives la falange muerta,/ aunque abreves tu pena intraducible/ en el dejo cerril del Mare-mare".
A esta estirpe pertenece otro poema que hacemos motivo de reflexión. Se trata de una fina pieza verbal escrita por Horacio Biord Castillo y aposentada en su Quaderno de Mérida (Academia Venezolana de la Lengua, 2011).
Como manifiesto profundo de la gestión del sabio, el poeta la ha recortado en versos que son a la vez homenaje afectivo y loa científica, exégesis y juicio a partir de impresiones facilitadas por la pasta referencial de sus palabras.
La redención americana: "Pensaba que los indios no comían carne humana". Trabajos y tareas: "Leía libros antiguos/ y escribía sin cesar cartas y ensayos/ monografías, apuntes/ índices, fichas, cédulas/ enciclopedias/ diccionarios/ disquisiciones/ proyectos/ esbozos". Laceración y ciencia: "Cubría sin vergüenza de luto su dolor/ y veía la historia/ como un desordenado almacén/ gobernado por vigilantes/ que sin quererlo/ tal vez/ perdían el sentido/ y confundían anaqueles y estantes/ osamentas y collares/ vasijas y cuentas/ lugares ya explorados y/ parajes míticos/ como garzas de oro/ tocadas".
Dédalo e Ícaro: "Construía laberintos y a veces no lograba escapar". Lenguaje y filosofía: "Entendía en su intuición/ el poder de las palabras/ que crean el mundo y sin cesar lo recrean". La salvación: "Comprendía el sortilegio de hacer y deshacer/ con sólo decir". La fuerza: "Buscaba la palabra esencial/ y compuso listas sin fin/ que atemorizaban a las montañas/ y hacían retroceder la niebla/ o desencadenaban la nieve o el rayo/ sólo en el momento preciso". La colección sin fin: "Cerró con llaves blandas/ el inconcluso diccionario/ que describe la creación sublime del tiempo/ y la semejanza absoluta de las voces". La poesía usurpa el hogar del ensayo y se fertiliza con él. Noble proceder del poeta para entender el noble motivo del sabio.
Poemas a Julio César Salas
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Hay más de literatura de lo que se cree comúnmente en la consideración de la obra del etnógrafo, historiador y lingüista merideño Julio César Salas. Sus orígenes como escritor están signados por el artículo de costumbres y el relato de tradiciones. Su estilo lírico y poderoso. La insistencia en el diccionario es mucho más que un pormenor metodológico y se entiende filosofía científica; una forma de narrar el universo entre los horizontes y los límites del repertorio.
En el archivo del sabio, en Mérida, se anota, bajo el número 235, un texto poético escrito en su memoria, titulado "La mañana", por el presbítero Luis María Gil Chipía, en respuesta a otro similar compuesto por Salas en 1893 y de título "La noche".
También, destacan dos poemas que se le dedican. El primero, por el mismo Gil Chipía, una imitación del chino titulada "¡Entonces!", recogido en las páginas de Paz y trabajo, número 40, de 1908 (habla de una nación utópica y feliz, sin violencia y con progreso, sin cárceles y con graneros repletos, con abundancia de panaderos y sin médicos y abogados, con fe y sin curia). El segundo, figura al frente de su tratado de teoría americana Los indios caribes (1920), escrito por el también etnógrafo Abelardo Gorrochotegui, autor del poema indianista Aramare. Lo ha titulado "El caribe" y sus últimos versos lo prestigian: "pues tú revives la falange muerta,/ aunque abreves tu pena intraducible/ en el dejo cerril del Mare-mare".
A esta estirpe pertenece otro poema que hacemos motivo de reflexión. Se trata de una fina pieza verbal escrita por Horacio Biord Castillo y aposentada en su Quaderno de Mérida (Academia Venezolana de la Lengua, 2011).
Como manifiesto profundo de la gestión del sabio, el poeta la ha recortado en versos que son a la vez homenaje afectivo y loa científica, exégesis y juicio a partir de impresiones facilitadas por la pasta referencial de sus palabras.
La redención americana: "Pensaba que los indios no comían carne humana". Trabajos y tareas: "Leía libros antiguos/ y escribía sin cesar cartas y ensayos/ monografías, apuntes/ índices, fichas, cédulas/ enciclopedias/ diccionarios/ disquisiciones/ proyectos/ esbozos". Laceración y ciencia: "Cubría sin vergüenza de luto su dolor/ y veía la historia/ como un desordenado almacén/ gobernado por vigilantes/ que sin quererlo/ tal vez/ perdían el sentido/ y confundían anaqueles y estantes/ osamentas y collares/ vasijas y cuentas/ lugares ya explorados y/ parajes míticos/ como garzas de oro/ tocadas".
Dédalo e Ícaro: "Construía laberintos y a veces no lograba escapar". Lenguaje y filosofía: "Entendía en su intuición/ el poder de las palabras/ que crean el mundo y sin cesar lo recrean". La salvación: "Comprendía el sortilegio de hacer y deshacer/ con sólo decir". La fuerza: "Buscaba la palabra esencial/ y compuso listas sin fin/ que atemorizaban a las montañas/ y hacían retroceder la niebla/ o desencadenaban la nieve o el rayo/ sólo en el momento preciso". La colección sin fin: "Cerró con llaves blandas/ el inconcluso diccionario/ que describe la creación sublime del tiempo/ y la semejanza absoluta de las voces". La poesía usurpa el hogar del ensayo y se fertiliza con él. Noble proceder del poeta para entender el noble motivo del sabio.
Etiquetas:
Francisco Javier Pérez,
Julio César Salas
lunes, 2 de julio de 2012
LA MÚSICA COMO EJERCICIO DISCURSIVO
EL NACIONAL - Lunes 02 de Julio de 2012 Escenas/2
Britten literario
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Se trata de un ejemplo más de cuánto debe la creación musical a la literatura o, mejor, de cuánto se deben en relación de bien pensadas armonías y de bien logrados argumentos la literatura y la música. Ganadoras ambas, han permitido hacer prosperar y crecer las mejores realizaciones y los más grandes monumentos. Hoy, la referencia buscará asirse a la materia literaria que anida y anima la gestión musicalizadora; un rol de fertilidad que nada tiene que ver con sumisiones o con segundas creaciones.
El azar de la escogencia (la selección como destino) señala a Benjamin Britten, un hito reconocido de la música del siglo XX; nuestra música. El empeño no quiere aquí hurgar en simientes poéticas en la hechura del discurso, sino referenciar la cualidad de la estirpe literaria en el ejercicio del oficiante. Más claro, la pretensión de explicar esta música desde la espiritualidad del hecho literario no es posible por los momentos. El intento abre apenas un espacio de solaz para congeniar lo uno con lo otro. El recuento se impone de una vez.
Como Elgar y desde el país de su idolatrado Purcell, ha querido escribir canciones amparándose en la mejor poesía de todo tiempo (a ratos, universal; siempre, inglesa). Lo confirman, con sobrados encantos, Las ilu- minaciones, sobre textos de Rimbaud; la Serenata para tenor, corno y cuerdas, con poemas de Tennyson, Blake, Jonson y Keats; y el Noctur- no para tenor, siete instru- mentos obligados y cuerdas, con palabras de Shelley, Coleridge, Wordsworth y Shakespeare. Con carácter vocal más orgánico aún, se presentan los Sonetos sa- grados de John Donne y las Canciones y proverbios de William Blake; viaje literario desde la magia formal del conceptismo hasta el corazón mismo de la supra realidad romántica. Reposa y se agiganta, esa soberbia y conmovedora Balada de los héroes (para tenor, coro y orquesta), a partir de escritos líricos de W. H. Auden y Randall Swingler. Simetría de perturbaciones que están grabadas en el Réquiem de guerra, sobre la antigua misa de difuntos y modernos textos de Wilfred Owen.
Fue la ópera el hogar predilecto de la literatura de Britten. La nómina de astros en los que sustenta sus empeños líricos es evidencia de lo mucho que le importaba el ámbito de la ficción literaria y de la estima irrefrenable que sentía por la dignidad de los autores que lo acompañarían: William Shakespeare (en Sueño de una noche de verano), Guy de Maupassant (en Albert Herring), Hermann Melville (en Billy Budd, con libreto de Eric Crozier y E. M.Forster, el autor de Pasaje a la India), Henry James (en Otra vuelta de tuerca y Un cuento de fantasmas), Montagu Slater (en Peter Grimes) y Thomas Mann (en Muerte en Venecia).
Fascinador Britten literario que anuncia la clave evidente y la profunda de esta música como ejercicio discursivo de una transferencia literaria que es mucho más que un soporte para el elemento fónico.
Literatura britteniana que derrocha argumentos en favor de la comprensión de una gestión estética que no entiende de fronteras entre las artes. Habrá, pues, que pensar que para entenderlo ya no valdrán esos límites que tanto daño han hecho a la música y a la literatura, al recordarles unas limitaciones que nunca tuvieron sentido y que nunca debieron existir.
Britten literario
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Se trata de un ejemplo más de cuánto debe la creación musical a la literatura o, mejor, de cuánto se deben en relación de bien pensadas armonías y de bien logrados argumentos la literatura y la música. Ganadoras ambas, han permitido hacer prosperar y crecer las mejores realizaciones y los más grandes monumentos. Hoy, la referencia buscará asirse a la materia literaria que anida y anima la gestión musicalizadora; un rol de fertilidad que nada tiene que ver con sumisiones o con segundas creaciones.
El azar de la escogencia (la selección como destino) señala a Benjamin Britten, un hito reconocido de la música del siglo XX; nuestra música. El empeño no quiere aquí hurgar en simientes poéticas en la hechura del discurso, sino referenciar la cualidad de la estirpe literaria en el ejercicio del oficiante. Más claro, la pretensión de explicar esta música desde la espiritualidad del hecho literario no es posible por los momentos. El intento abre apenas un espacio de solaz para congeniar lo uno con lo otro. El recuento se impone de una vez.
Como Elgar y desde el país de su idolatrado Purcell, ha querido escribir canciones amparándose en la mejor poesía de todo tiempo (a ratos, universal; siempre, inglesa). Lo confirman, con sobrados encantos, Las ilu- minaciones, sobre textos de Rimbaud; la Serenata para tenor, corno y cuerdas, con poemas de Tennyson, Blake, Jonson y Keats; y el Noctur- no para tenor, siete instru- mentos obligados y cuerdas, con palabras de Shelley, Coleridge, Wordsworth y Shakespeare. Con carácter vocal más orgánico aún, se presentan los Sonetos sa- grados de John Donne y las Canciones y proverbios de William Blake; viaje literario desde la magia formal del conceptismo hasta el corazón mismo de la supra realidad romántica. Reposa y se agiganta, esa soberbia y conmovedora Balada de los héroes (para tenor, coro y orquesta), a partir de escritos líricos de W. H. Auden y Randall Swingler. Simetría de perturbaciones que están grabadas en el Réquiem de guerra, sobre la antigua misa de difuntos y modernos textos de Wilfred Owen.
Fue la ópera el hogar predilecto de la literatura de Britten. La nómina de astros en los que sustenta sus empeños líricos es evidencia de lo mucho que le importaba el ámbito de la ficción literaria y de la estima irrefrenable que sentía por la dignidad de los autores que lo acompañarían: William Shakespeare (en Sueño de una noche de verano), Guy de Maupassant (en Albert Herring), Hermann Melville (en Billy Budd, con libreto de Eric Crozier y E. M.Forster, el autor de Pasaje a la India), Henry James (en Otra vuelta de tuerca y Un cuento de fantasmas), Montagu Slater (en Peter Grimes) y Thomas Mann (en Muerte en Venecia).
Fascinador Britten literario que anuncia la clave evidente y la profunda de esta música como ejercicio discursivo de una transferencia literaria que es mucho más que un soporte para el elemento fónico.
Literatura britteniana que derrocha argumentos en favor de la comprensión de una gestión estética que no entiende de fronteras entre las artes. Habrá, pues, que pensar que para entenderlo ya no valdrán esos límites que tanto daño han hecho a la música y a la literatura, al recordarles unas limitaciones que nunca tuvieron sentido y que nunca debieron existir.
Etiquetas:
Benjamin Britten,
Francisco Javier Pérez,
Música
miércoles, 27 de junio de 2012
MITOLOGÍA ACTUAL
EL NACIONAL - Lunes 25 de Junio de 2012 Escenas/2
La investigación lingüística y su soledad
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Un mito de la ciencia moderna ha hecho creer que la investigación (que toda investigación) es una actividad grupal y que ella responde incuestionable a una mecánica de colectiva realización. Despreciando todo producto que no haya sido avalado por una signatura plural, se da a entender que la creatividad individual ha pasado a un plano segundo. Con ello se ha dejado de lado algo que es tan crucial para la gestación del conocimiento como la posibilidad de que la investigación se confronte con las propias potencias del ejecutor y de que la creación (que lo es irremisiblemente en toda situación) crezca amparada por esa fuerza que viene aportada por el diálogo silente y solitario entre el investigador y su objeto de estudio. Si lo anterior es poderosa captación en las llamadas ciencias exactas, en las ciencias del hombre, esas que se ocupan de comprender sus tratos en sociedad y en soledad, deviene poderosa razón de gestación y crecimiento.
La situación de la investigación lingüística resulta aguda en su gestión de unos métodos y de una producción que, en los tiempos que corren, lucen descreídos de todo aquello que se muestre bajo el desamparo del trabajo en equipo y de la consigna colectiva. Verdad a medias, no hace sino servir para sostener procesos evaluativos parciales y, lo más determinante, no hace sino ocultar una de las facetas más permanentes de una disciplina que se alberga en la competencia del propio oficiante de la ciencia más humana de todas, gracias al carácter pangenérico que exhibe: natural y social, fisiológica y espiritual, aproximativa y exacta, fría y amorosa, grupal y solitaria.
Disciplina antigua donde la haya, creció durante siglos de la mente individual de sus realizadores. Fue tardíamente, a finales del siglo XIX, cuando la situación tradicional se revierte con la llegada de la dialectología que impone necesarias pesquisas de difícil cumplimiento para un investigador en singular (cosa que no estaba mal en este caso).
Se trastocaba con ello lo que había sido costumbre de amplio registro y actividad de productivo aliento.
Bajo estas formas se presentaron las más gloriosas obras cúspide sobre la lengua en todas sus posibilidades (las gramáticas de Panini, Dionisio de Tracia, Nebrija, Bopp, Diez, Rask, Schleicher y Bello; los diccionarios de Johnson, Littré, Webster, Baralt, Murray, Cuervo, Moliner; los Mitrídates de Adelung, Vater, Hervás y Boas; las teorías de Platón, el Brocense, Humboldt, Whitney, Vossler, Sapir, Bloomfield; las historias de Thomsem, Leroy, Malmberg, Robins, Mounin). Más aún, el paso al siglo XX no alteró, salvo en algunos casos, lo que había sido patrón de estudio y trabajo durante más de 2.000 años de historia. La gestión individual hizo florecer, aunque se hablara de escuelas, a Saussure, Jakobson, Hjemslev, Menéndez Pidal, Jespersen, Martinet, Chomsky, Van Dijk y a muchos más.
Oficio individual, sólo la soledad hace fructificar sus principios, confrontación permanente con la lengua y su hablante genérico, y sólo la soledad alimenta el rigor y tesón disciplinarios necesarios para que la investigación verbal cruce los senderos transitorios de la descripción para llegar a los paraísos permanentes de la creación.
La investigación lingüística y su soledad
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Un mito de la ciencia moderna ha hecho creer que la investigación (que toda investigación) es una actividad grupal y que ella responde incuestionable a una mecánica de colectiva realización. Despreciando todo producto que no haya sido avalado por una signatura plural, se da a entender que la creatividad individual ha pasado a un plano segundo. Con ello se ha dejado de lado algo que es tan crucial para la gestación del conocimiento como la posibilidad de que la investigación se confronte con las propias potencias del ejecutor y de que la creación (que lo es irremisiblemente en toda situación) crezca amparada por esa fuerza que viene aportada por el diálogo silente y solitario entre el investigador y su objeto de estudio. Si lo anterior es poderosa captación en las llamadas ciencias exactas, en las ciencias del hombre, esas que se ocupan de comprender sus tratos en sociedad y en soledad, deviene poderosa razón de gestación y crecimiento.
La situación de la investigación lingüística resulta aguda en su gestión de unos métodos y de una producción que, en los tiempos que corren, lucen descreídos de todo aquello que se muestre bajo el desamparo del trabajo en equipo y de la consigna colectiva. Verdad a medias, no hace sino servir para sostener procesos evaluativos parciales y, lo más determinante, no hace sino ocultar una de las facetas más permanentes de una disciplina que se alberga en la competencia del propio oficiante de la ciencia más humana de todas, gracias al carácter pangenérico que exhibe: natural y social, fisiológica y espiritual, aproximativa y exacta, fría y amorosa, grupal y solitaria.
Disciplina antigua donde la haya, creció durante siglos de la mente individual de sus realizadores. Fue tardíamente, a finales del siglo XIX, cuando la situación tradicional se revierte con la llegada de la dialectología que impone necesarias pesquisas de difícil cumplimiento para un investigador en singular (cosa que no estaba mal en este caso).
Se trastocaba con ello lo que había sido costumbre de amplio registro y actividad de productivo aliento.
Bajo estas formas se presentaron las más gloriosas obras cúspide sobre la lengua en todas sus posibilidades (las gramáticas de Panini, Dionisio de Tracia, Nebrija, Bopp, Diez, Rask, Schleicher y Bello; los diccionarios de Johnson, Littré, Webster, Baralt, Murray, Cuervo, Moliner; los Mitrídates de Adelung, Vater, Hervás y Boas; las teorías de Platón, el Brocense, Humboldt, Whitney, Vossler, Sapir, Bloomfield; las historias de Thomsem, Leroy, Malmberg, Robins, Mounin). Más aún, el paso al siglo XX no alteró, salvo en algunos casos, lo que había sido patrón de estudio y trabajo durante más de 2.000 años de historia. La gestión individual hizo florecer, aunque se hablara de escuelas, a Saussure, Jakobson, Hjemslev, Menéndez Pidal, Jespersen, Martinet, Chomsky, Van Dijk y a muchos más.
Oficio individual, sólo la soledad hace fructificar sus principios, confrontación permanente con la lengua y su hablante genérico, y sólo la soledad alimenta el rigor y tesón disciplinarios necesarios para que la investigación verbal cruce los senderos transitorios de la descripción para llegar a los paraísos permanentes de la creación.
Etiquetas:
Francisco Javier Pérez,
Lingüistica
jueves, 21 de junio de 2012
"SUFICIENTE, SUFICIENTE, SUFICIENTE"...
EL NACIONAL - Lunes 18 de Junio de 2012 Escenas/2
Una porción del maestro Calcaño
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Durante sus años finales, José Antonio Calcaño tenía pegada una frase que repetía como conclusión de cualquier enumeración, argumentación o alegato y sin ninguna intención semántica particular: "y una porción de cosas". Así llamó, con ese humor tan especial que poseía, a uno de sus últimos programas de radio. Hombre mediático donde los hubiera, el maestro estuvo siempre presente en la prensa, la radio y la televisión con programas de variedades culturales, en donde la música ocupaba siempre lugar de honor (entre otros, Por los caminos de la cultura, que compartía cartel con Valores Humanos, de Arturo Uslar Pietri y Las cosas más sencillas, de Aquiles Nazoa).
Músico por los cuatro costados, descendía de una familia legendaria de notables de la cultura decimonónica, esos "Calcaño y Paniza", nido de ruiseñores, músicos todos y poetas todos y que, entre otros, destacarían el sensible primer José Antonio y el impasible único Julio (el ruiseñor con espuelas, como lo tilda Manuel Alfredo Rodríguez), dulzura y agruras de esta Domus de arte e intelecto. Potenciando al máximo estas dotes familiares, sería el maestro Calcaño el más grande músico de la estirpe.
Autor de obras emblema como "Miranda en Rusia" o "De Profundis", desarrollaría al unísono una vastísima tarea de erudición musicológica.
Reconstruye la historia de nuestra música en un libro imprescindible para la comprensión de Venezuela: La ciudad y su música, paradigma de virtuosa historiografía. Escribirá Contribución al estudio de la música en Venezuela, 400 años de música caraqueña y la Biografía del padre Sojo. Descubridor del padre Navarrete, se fascina por la rara sapiencia del franciscano y alerta sobre la impronta de su saber enciclopédico. Recogerá, casi como una despedida (en cercanía con la muerte, que quiere sea niveladora de la humanidad), sus ensayos históricos y musicales en un libro que lo simboliza y retrata: El Atalaya.
Educador, construirá un largo y denso magisterio sobre la música. Será, en consonancia con sus amigos generacionales Sojo, Peña y Plaza, un empeñoso formador de basamentos teóricos y prácticos para el gran público. Es imposible dejar de recordar aquí ese magistral Curso de apreciación musical; conjunto de grabaciones en discos de vinilo para explicar en primera persona lo que era escuchar, entender y admirar la música en todas sus manifestaciones. Quedan registradas en esta obra algunas de sus improvisaciones más encantadoras.
Director coral de reconocido mérito, hará de la Coral Creole una de las instituciones musicales más sólidas del país y una de las empresas de formación y divulgación más memorables.
Acompañó la gesta de esta agrupación una producción discográfica que vino a convertirse en documento de primer orden para refrendar el magisterio indiscutible de Calcaño.
Estos y otros muchos elementos en la vida del maestro podemos hoy apreciarlos en el número 147 de la Biblioteca Biográfica Venezolana (El Nacional/ Fundación Bancaribe, 2012), cuya autora es Yellice Virgüez, comunicadora y docente, cuyo trato amable y admirativo nos revela con frescura la digna vida de Calcaño. Invito a todos a leerla para saber "una porción de cosas" sobre uno de los venezolanos más nobles del siglo XX.
Una porción del maestro Calcaño
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Durante sus años finales, José Antonio Calcaño tenía pegada una frase que repetía como conclusión de cualquier enumeración, argumentación o alegato y sin ninguna intención semántica particular: "y una porción de cosas". Así llamó, con ese humor tan especial que poseía, a uno de sus últimos programas de radio. Hombre mediático donde los hubiera, el maestro estuvo siempre presente en la prensa, la radio y la televisión con programas de variedades culturales, en donde la música ocupaba siempre lugar de honor (entre otros, Por los caminos de la cultura, que compartía cartel con Valores Humanos, de Arturo Uslar Pietri y Las cosas más sencillas, de Aquiles Nazoa).
Músico por los cuatro costados, descendía de una familia legendaria de notables de la cultura decimonónica, esos "Calcaño y Paniza", nido de ruiseñores, músicos todos y poetas todos y que, entre otros, destacarían el sensible primer José Antonio y el impasible único Julio (el ruiseñor con espuelas, como lo tilda Manuel Alfredo Rodríguez), dulzura y agruras de esta Domus de arte e intelecto. Potenciando al máximo estas dotes familiares, sería el maestro Calcaño el más grande músico de la estirpe.
Autor de obras emblema como "Miranda en Rusia" o "De Profundis", desarrollaría al unísono una vastísima tarea de erudición musicológica.
Reconstruye la historia de nuestra música en un libro imprescindible para la comprensión de Venezuela: La ciudad y su música, paradigma de virtuosa historiografía. Escribirá Contribución al estudio de la música en Venezuela, 400 años de música caraqueña y la Biografía del padre Sojo. Descubridor del padre Navarrete, se fascina por la rara sapiencia del franciscano y alerta sobre la impronta de su saber enciclopédico. Recogerá, casi como una despedida (en cercanía con la muerte, que quiere sea niveladora de la humanidad), sus ensayos históricos y musicales en un libro que lo simboliza y retrata: El Atalaya.
Educador, construirá un largo y denso magisterio sobre la música. Será, en consonancia con sus amigos generacionales Sojo, Peña y Plaza, un empeñoso formador de basamentos teóricos y prácticos para el gran público. Es imposible dejar de recordar aquí ese magistral Curso de apreciación musical; conjunto de grabaciones en discos de vinilo para explicar en primera persona lo que era escuchar, entender y admirar la música en todas sus manifestaciones. Quedan registradas en esta obra algunas de sus improvisaciones más encantadoras.
Director coral de reconocido mérito, hará de la Coral Creole una de las instituciones musicales más sólidas del país y una de las empresas de formación y divulgación más memorables.
Acompañó la gesta de esta agrupación una producción discográfica que vino a convertirse en documento de primer orden para refrendar el magisterio indiscutible de Calcaño.
Estos y otros muchos elementos en la vida del maestro podemos hoy apreciarlos en el número 147 de la Biblioteca Biográfica Venezolana (El Nacional/ Fundación Bancaribe, 2012), cuya autora es Yellice Virgüez, comunicadora y docente, cuyo trato amable y admirativo nos revela con frescura la digna vida de Calcaño. Invito a todos a leerla para saber "una porción de cosas" sobre uno de los venezolanos más nobles del siglo XX.
Etiquetas:
Francisco Javier Pérez,
José Antonio Calcaño,
Yellice Virgüez
lunes, 11 de junio de 2012
TRAVESÍA POR EL BEAGLE
EL NACIONAL - Lunes 11 de Junio de 2012 Escenas/2
Libros que cambiaron el mundo
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Resulta éste el atractivo y verdadero título de una colección de la editorial Random House Mondadori que en diversas lenguas se ocupa de destacar aquellos libros que tuvieron, proponiéndoselo o no, el destino de alterar el pensamiento, los credos, la ciencia, la vida o la historia mental de los hombres. Comisionando en español a uno de los sellos más prestigiosos del coloso editorial, aparece el imprescindible título La historia de El origen de las especies de Charles Darwin (Debate, 2007), de Janet Browne.
Procediendo desde la obra al autor y de éste a su legado espiritual (contrario al habitual, del legado al autor y de éste a su obra), el objetivo de la investigación (y del libro) es hacer del espécimen escriturario el protagonista del libro que leemos. Libro de historia, relata en seductor detalle la biografía de uno específico, como si de una especie viva se tratara (enorme acierto, lo sabemos, pues los libros son criaturas con vida propia, descreídos de sus autores y hasta de su público lector, al que muchas veces desprecian y rebasan), y se detiene en el nacimiento, el desarrollo, la madurez y el devenir perpetuo de la criatura literaria.
En concreto, la novela queda acordada entre los límites conocidos y difusos de las incipientes labores de ciencia de Darwin, su viaje de exploración a bordo del Beagle, los primeros pasos en la fragua de la teoría, la duda científica, el motor divulgador, la aparición de Wallace (el hermano gemelo), la peripecia editorial, la sanción, el debate crítico, la fortuna, la consolidación del legado. Junto a la historia del libro, las contingencias del autor: su ascendencia, su nueva familia, la vida de campo, sus amistades científicas, su aceptación de la controversia, sus temores, las pérdidas, la enfermedad, el encierro, la muerte y la gloria.
La autora de esta historia del libro maestro de Darwin, la doctora Browne, es una reconocida historiadora de la ciencia y especialista en la vida y obra del naturalista inglés. Entre tantos méritos, resaltan en este texto, además de la pureza con la que la información científica está vertida, la solvencia de una escritura que quiere comunicar encantando. Coloca la ciencia, como siguiendo la herencia de su autor predilecto, al alcance de todos, sin que ello haga decrecer la dignidad del recuento erudito. Como pocas obras literarias, ésta, sin pretenderlo, logra ser leída con el arrebato y la pasión que sólo suscitan los grandes libros. Así, éste es un gran libro sobre un libro grandioso; un libro histórico sobre un libro que hizo historia.
Quizá, de los mejores homenajes que Darwin haya recibido como parte de las celebraciones mundiales por la conmemoración de los 150 años de la publicación de su obra.
La conclusión no es otra que señalar cómo los libros que hicieron historia por cambiar el mundo lo lograron a expensas de sus autores y sobre la base de un desgaste humano ganado por la lástima.
La exigencia inclemente del reto pudo, tal vez, verse compensada, en el caso de Darwin, por la rotunda sencillez de sus verdades y por la sencilla rotundidad de sus palabras. Unas verdades que cambiaron a los hombres al cambiarles las verdades. Un lenguaje que cambió a los hombres al cambiarles el lenguaje.
Libros que cambiaron el mundo
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Resulta éste el atractivo y verdadero título de una colección de la editorial Random House Mondadori que en diversas lenguas se ocupa de destacar aquellos libros que tuvieron, proponiéndoselo o no, el destino de alterar el pensamiento, los credos, la ciencia, la vida o la historia mental de los hombres. Comisionando en español a uno de los sellos más prestigiosos del coloso editorial, aparece el imprescindible título La historia de El origen de las especies de Charles Darwin (Debate, 2007), de Janet Browne.
Procediendo desde la obra al autor y de éste a su legado espiritual (contrario al habitual, del legado al autor y de éste a su obra), el objetivo de la investigación (y del libro) es hacer del espécimen escriturario el protagonista del libro que leemos. Libro de historia, relata en seductor detalle la biografía de uno específico, como si de una especie viva se tratara (enorme acierto, lo sabemos, pues los libros son criaturas con vida propia, descreídos de sus autores y hasta de su público lector, al que muchas veces desprecian y rebasan), y se detiene en el nacimiento, el desarrollo, la madurez y el devenir perpetuo de la criatura literaria.
En concreto, la novela queda acordada entre los límites conocidos y difusos de las incipientes labores de ciencia de Darwin, su viaje de exploración a bordo del Beagle, los primeros pasos en la fragua de la teoría, la duda científica, el motor divulgador, la aparición de Wallace (el hermano gemelo), la peripecia editorial, la sanción, el debate crítico, la fortuna, la consolidación del legado. Junto a la historia del libro, las contingencias del autor: su ascendencia, su nueva familia, la vida de campo, sus amistades científicas, su aceptación de la controversia, sus temores, las pérdidas, la enfermedad, el encierro, la muerte y la gloria.
La autora de esta historia del libro maestro de Darwin, la doctora Browne, es una reconocida historiadora de la ciencia y especialista en la vida y obra del naturalista inglés. Entre tantos méritos, resaltan en este texto, además de la pureza con la que la información científica está vertida, la solvencia de una escritura que quiere comunicar encantando. Coloca la ciencia, como siguiendo la herencia de su autor predilecto, al alcance de todos, sin que ello haga decrecer la dignidad del recuento erudito. Como pocas obras literarias, ésta, sin pretenderlo, logra ser leída con el arrebato y la pasión que sólo suscitan los grandes libros. Así, éste es un gran libro sobre un libro grandioso; un libro histórico sobre un libro que hizo historia.
Quizá, de los mejores homenajes que Darwin haya recibido como parte de las celebraciones mundiales por la conmemoración de los 150 años de la publicación de su obra.
La conclusión no es otra que señalar cómo los libros que hicieron historia por cambiar el mundo lo lograron a expensas de sus autores y sobre la base de un desgaste humano ganado por la lástima.
La exigencia inclemente del reto pudo, tal vez, verse compensada, en el caso de Darwin, por la rotunda sencillez de sus verdades y por la sencilla rotundidad de sus palabras. Unas verdades que cambiaron a los hombres al cambiarles las verdades. Un lenguaje que cambió a los hombres al cambiarles el lenguaje.
Etiquetas:
Francisco Javier Pérez,
Janet Browne
martes, 29 de mayo de 2012
RECONSTRUCCIÓN
EL NACIONAL - Lunes 28 de Mayo de 2012 Escenas/2
García de Quevedo, proscrito y revivido
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Habitan la historia de la literatura grandes autores que en su tiempo tuvieron mediana o tímida figuración y que, por añadidura, la cruel posteridad tampoco les ofreció el renombre que merecieron.
Doblemente olvidados, son sólo asunto de historiadores eruditos y de cultores de la investigación sobre nuestro arte verbal del siglo XIX. Recordarlos hoy, simplemente, tiene la entidad de un reconocimiento. Sin duda, enorme, cuando el recuerdo viene respaldado por un estudio que lo reaviva (una resurrección) ante la mirada descreída y petulante de los lectores del presente, ganados casi siempre, a la novedad pasajera y al escrito sencillón que llenará algunas horas muertas de sus vidas secuestradas por la cosa global.
Es éste el caso de José Heriberto García de Quevedo, poeta nacido en Coro en 1819, de padres españoles y realistas que al poco tiempo regresarán a su patria, cuando la guerra de Independencia se desborde. De familia noble y de abolengo literario singular (su ascendencia parentelar lo liga a Quevedo, el Francisco), hará carrera pública y de escritor en la España posnapoleónica y bajo el reinado de Isabel II. En 1857 ejercerá de cónsul general de España en Caracas y la oportunidad será capitalizada y capital para que resurja su amor venezolano y se active el gusto por la tierra perdida para él en hora fatal (cantará a la city caraqueña y a su montaña mágica en una de sus realizaciones más perdurables, diciendo, como un adelantado Pérez Bonalde: "En la falda de un monte que engalana,/ feraz verdura de perpetuo abril,/ tendida está cual virgen musulmana,/ Caracas, la gentil"). Regresará con éxito para culminar sus trayectos de escritura de teatro, poesía, narrativa y traducción; renglones en los que propondrá su romanticismo de buenas maneras, motivado por el de Byron y Hugo (luminarias que destellan en su epopeya El proscrito). Su biografía y su gestión relacionan su nombre con el de otros dos astros venezolanos que brillan en Madrid: Antonio Ros de Olano y Rafael María Baralt. Con ellos tendrá su discurrir de venezolano desplazado por circunstancia o voluntad. Los tres fulgurarán en el tiempo isabelino con inteligencia de centella y arte refinado.
Al final, vemos a nuestro Quevedo en París en una fecha equivocada, el fatídico 1870, año de pérdidas patrióticas y revueltas (Francia postrada ante Alemania y los comuneros alzados en furiosa contienda). Una bala sin destino ciega el de este noble cultor de nuestra poesía. La fatalidad cierra un ciclo que fue siempre cristalino y esplendente.
Acaba de editarse Un poeta venezolano en la Casa Real Española (Círculo de Escritores de Venezuela, 2011), de Carlos Alarico Gómez.
Trabajo de historiador, junto con la reconstrucción biográfica se determina lo que la época marca en la fragua de este hombre público de vida estética. Resulta un primer intento por rescatar al poeta con su brillo de escritor premiado o condenado, según se mire, al ejercicio del funcionariado cortesano; una penuria que lo posterga y lo proscribe.
Triste corazón amante, pide como recompensa a sus dolores, un epitafio que rece que "sienta mal el laurel al afligido" y que "insulta la mentira al que es sincero". Honesto y venturoso, hoy revive.
García de Quevedo, proscrito y revivido
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Habitan la historia de la literatura grandes autores que en su tiempo tuvieron mediana o tímida figuración y que, por añadidura, la cruel posteridad tampoco les ofreció el renombre que merecieron.
Doblemente olvidados, son sólo asunto de historiadores eruditos y de cultores de la investigación sobre nuestro arte verbal del siglo XIX. Recordarlos hoy, simplemente, tiene la entidad de un reconocimiento. Sin duda, enorme, cuando el recuerdo viene respaldado por un estudio que lo reaviva (una resurrección) ante la mirada descreída y petulante de los lectores del presente, ganados casi siempre, a la novedad pasajera y al escrito sencillón que llenará algunas horas muertas de sus vidas secuestradas por la cosa global.
Es éste el caso de José Heriberto García de Quevedo, poeta nacido en Coro en 1819, de padres españoles y realistas que al poco tiempo regresarán a su patria, cuando la guerra de Independencia se desborde. De familia noble y de abolengo literario singular (su ascendencia parentelar lo liga a Quevedo, el Francisco), hará carrera pública y de escritor en la España posnapoleónica y bajo el reinado de Isabel II. En 1857 ejercerá de cónsul general de España en Caracas y la oportunidad será capitalizada y capital para que resurja su amor venezolano y se active el gusto por la tierra perdida para él en hora fatal (cantará a la city caraqueña y a su montaña mágica en una de sus realizaciones más perdurables, diciendo, como un adelantado Pérez Bonalde: "En la falda de un monte que engalana,/ feraz verdura de perpetuo abril,/ tendida está cual virgen musulmana,/ Caracas, la gentil"). Regresará con éxito para culminar sus trayectos de escritura de teatro, poesía, narrativa y traducción; renglones en los que propondrá su romanticismo de buenas maneras, motivado por el de Byron y Hugo (luminarias que destellan en su epopeya El proscrito). Su biografía y su gestión relacionan su nombre con el de otros dos astros venezolanos que brillan en Madrid: Antonio Ros de Olano y Rafael María Baralt. Con ellos tendrá su discurrir de venezolano desplazado por circunstancia o voluntad. Los tres fulgurarán en el tiempo isabelino con inteligencia de centella y arte refinado.
Al final, vemos a nuestro Quevedo en París en una fecha equivocada, el fatídico 1870, año de pérdidas patrióticas y revueltas (Francia postrada ante Alemania y los comuneros alzados en furiosa contienda). Una bala sin destino ciega el de este noble cultor de nuestra poesía. La fatalidad cierra un ciclo que fue siempre cristalino y esplendente.
Acaba de editarse Un poeta venezolano en la Casa Real Española (Círculo de Escritores de Venezuela, 2011), de Carlos Alarico Gómez.
Trabajo de historiador, junto con la reconstrucción biográfica se determina lo que la época marca en la fragua de este hombre público de vida estética. Resulta un primer intento por rescatar al poeta con su brillo de escritor premiado o condenado, según se mire, al ejercicio del funcionariado cortesano; una penuria que lo posterga y lo proscribe.
Triste corazón amante, pide como recompensa a sus dolores, un epitafio que rece que "sienta mal el laurel al afligido" y que "insulta la mentira al que es sincero". Honesto y venturoso, hoy revive.
miércoles, 23 de mayo de 2012
A QUIEN PUEDA INTERESAR
EL NACIONAL - Lunes 21 de Mayo de 2012 Escenas/2
La vía fácil
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Las engañifas de la edición masiva han instalado la idea de que cualquier libro vale, por torpe e insolvente que sea, y de que cualquier autor, por mediano e improvisado, tiene derecho a la impresión (y pensemos, aquí, lo que ello supone de gasto inútil, en tiempo de recortes y amarre de cinturones).
El equívoco radica en creer que la edición es derecho y no deber; no un merecimiento por el sólo hecho de existir, sino una responsabilidad con el noble oficio de escribir y con el ejercicio sublime del pensar escribiendo. El daño resulta tal, que se engaña a escritores incipientes y bisoños haciéndoles creer que con un libro tal ya publicado forman parte del banquete y que pertenecen al siempre exclusivo registro de la institución literaria, más un tema de esfuerzo sostenido y de crecimiento coherente que de prodigios volátiles y de nuevas plumas que pronto se quedarán sin tinta. Sin pretender símiles deleznables, esto equivale, palabras más o palabras menos, a las dádivas alimentarias que los gobiernos salvavidas ofrecen a su audiencia famélica y sumisa.
El daño se extiende y toca ya, y desde hace buen tiempo atrás, a las editoriales privadas y alternativas, casi siempre y en ambos casos indicio de peculio a partir de los escritores, los primeros en la cadena de erogaciones a favor de la edición de su libro y los últimos en la de los beneficios económicos por su obra. Estas empresas buscan editar por editar, también, amparados en el estatus de algunos títulos sólidos en su catálogo y, gracias a ellos, entusiasmar a más de un joven escritor (poeta, muchas veces) para que, previo pago personal de los gastos de edición, su nombre pueda comenzar a brillar al aparecer contiguamente al de algún consagrado. El daño es ahora engaño. Nada garantiza que estos títulos iniciales de autores primerizos vayan a triunfar por estar cobijados por el nombrezote sonoro al que ellos tímida y vergonzosamente secundan en los susodichos catálogos.
Es cierto, y no hay que olvidarlo, que la historia de la literatura está poblada de apuestas editoriales que resultaron triunfantes, tanto como de rechazos a grandes obras que significaron después el arrepentimiento de los editores sin visión. Sin embargo, se impone un poco de sensatez. No es tampoco que haya que cerrarle las puertas a las nuevas firmas o a los anónimos literarios, sino de valorar el talento y el tesón de cualquier autor y fomentar la valía verdadera de las obras publicadas. Ello limpiaría el mercado del libro de bazofia y papel malgastado y haría que la atención se fuera encaminando hacia los libros de mérito alcanzado o por alcanzarse. Ese lector de última hora literaria (un comprador, en suma) poco aporta a la seriedad literaria de un país, pues acríticamente recibe todo y aplaude todo.
La gravedad es tal que el único perdedor, cuando ya los réditos han ingresado en caja y la industria del libro ha cerrado sus balances contables, no es otro que ese nuevo escritor al que hicieron creer que lo hacía bien (pues, la sola edición ya supone un estímulo) y que al cabo de poco tiempo nadie apostará nada por él. Su único libro, otrora promesa de longevidad literaria, será golondrina desorientada anunciando un verano gratificante que nunca llegará.
La vía fácil
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Las engañifas de la edición masiva han instalado la idea de que cualquier libro vale, por torpe e insolvente que sea, y de que cualquier autor, por mediano e improvisado, tiene derecho a la impresión (y pensemos, aquí, lo que ello supone de gasto inútil, en tiempo de recortes y amarre de cinturones).
El equívoco radica en creer que la edición es derecho y no deber; no un merecimiento por el sólo hecho de existir, sino una responsabilidad con el noble oficio de escribir y con el ejercicio sublime del pensar escribiendo. El daño resulta tal, que se engaña a escritores incipientes y bisoños haciéndoles creer que con un libro tal ya publicado forman parte del banquete y que pertenecen al siempre exclusivo registro de la institución literaria, más un tema de esfuerzo sostenido y de crecimiento coherente que de prodigios volátiles y de nuevas plumas que pronto se quedarán sin tinta. Sin pretender símiles deleznables, esto equivale, palabras más o palabras menos, a las dádivas alimentarias que los gobiernos salvavidas ofrecen a su audiencia famélica y sumisa.
El daño se extiende y toca ya, y desde hace buen tiempo atrás, a las editoriales privadas y alternativas, casi siempre y en ambos casos indicio de peculio a partir de los escritores, los primeros en la cadena de erogaciones a favor de la edición de su libro y los últimos en la de los beneficios económicos por su obra. Estas empresas buscan editar por editar, también, amparados en el estatus de algunos títulos sólidos en su catálogo y, gracias a ellos, entusiasmar a más de un joven escritor (poeta, muchas veces) para que, previo pago personal de los gastos de edición, su nombre pueda comenzar a brillar al aparecer contiguamente al de algún consagrado. El daño es ahora engaño. Nada garantiza que estos títulos iniciales de autores primerizos vayan a triunfar por estar cobijados por el nombrezote sonoro al que ellos tímida y vergonzosamente secundan en los susodichos catálogos.
Es cierto, y no hay que olvidarlo, que la historia de la literatura está poblada de apuestas editoriales que resultaron triunfantes, tanto como de rechazos a grandes obras que significaron después el arrepentimiento de los editores sin visión. Sin embargo, se impone un poco de sensatez. No es tampoco que haya que cerrarle las puertas a las nuevas firmas o a los anónimos literarios, sino de valorar el talento y el tesón de cualquier autor y fomentar la valía verdadera de las obras publicadas. Ello limpiaría el mercado del libro de bazofia y papel malgastado y haría que la atención se fuera encaminando hacia los libros de mérito alcanzado o por alcanzarse. Ese lector de última hora literaria (un comprador, en suma) poco aporta a la seriedad literaria de un país, pues acríticamente recibe todo y aplaude todo.
La gravedad es tal que el único perdedor, cuando ya los réditos han ingresado en caja y la industria del libro ha cerrado sus balances contables, no es otro que ese nuevo escritor al que hicieron creer que lo hacía bien (pues, la sola edición ya supone un estímulo) y que al cabo de poco tiempo nadie apostará nada por él. Su único libro, otrora promesa de longevidad literaria, será golondrina desorientada anunciando un verano gratificante que nunca llegará.
sábado, 19 de mayo de 2012
Y... DE POR ALLÁ TAMBIÉN
EL NACIONAL - Sábado 19 de Mayo de 2012 Cultura/4
Carlos Fuentes, uno de los nuestros
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Como Kafka, Camus o Sábato, tuvo la fortuna de ser escritor de una novela corta que diera sentido a su larga obra de novelista. La tituló, escatimándole todo al lenguaje, con el simbólico y tierno nombre de Aura. Ella, como sus contemporáneos antecesores, sería la metamorfosis, sería el extranjero y sería el túnel. Quizá, nada, o, muy poco, ha sido mejor contado en lengua española. Hace cincuenta años exactos era publicada esta obra de culto que toda mi generación leyó con veneración y como descubriendo a un escritor distinto del atemorizante narrador de Terra Nostra; el novelón prodigioso que había encantado al jurado del Premio Rómulo Gallegos, en 1977.
Estuve cerca del escritor en dos oportunidades. La primera fue en el Celarg de hoy, donde en otro tiempo estuvo una de las últimas residencias caraqueñas de Gallegos, donde vi a Fuentes por primera vez.
De gira por todo el continente, el escritor iba conferenciando sobre El espejo enterrado como demostración de lo que éramos en el nombre América y de lo que el nombre América nos había hecho lo que éramos. Transcurría un indeterminado mes de 1992 o de 1993 o de 1994; cifra grabada en nuestra partida de nacimiento. Y eso quería el ensayista de rigor narrativo (¡y qué bien practican el ensayo los que saben contar de verdad!), recordarnos el modo en que nacimos para el resto del mundo, la razón por la que nacimos y el destino agónico de nuestra natividad. La motivación iba a ser una insistencia a favor de una cultura de la inclusión, cuando nadie aún desde estas latitudes hablaba de ello. Lo que hoy es eslogan gastado y tedioso, Fuentes lo propagó con la honestidad de pensamiento benéfico que lo caracterizó en todo concierto y cuando otros no hacían sino ofrecer diagnósticos, él tenía ya bien ordenadas soluciones.
El segundo encuentro tendría lugar en Cartagena de Indias, el año 2007, junto a García Márquez. Este último asistía al homenaje que la Asociación de Academias de la Lengua Española le rendía en el marco del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, en razón de cumplirse los cuarenta años de la publicación de Cien años de soledad. Desde México, el amigo había ido a rendirse, cariñoso y con obsequio fiel, y a darle fuerza y calor al hermano, siempre reacio ante el reconocimiento de actos públicos.
Como Tolstoi en la revolución, escribe también sobre una muerte en la revolución.
Es La muerte de Artemio Cruz y significó el abrazo de la historia con la literatura; simiente profunda de su gestión de escritor: nada en la literatura sin la historia y nada en la historia sin la literatura.
Mirada de águila, dueño de la noche, deviene en el escritor más robusto en el pensar y en el más ansioso en el denunciar. Águila que nos mira, dueño de la vida: "Porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin". Ya estamos en La región más transparente del aire, versículo que le pide prestado a Alfonso Reyes, para engastar su personal visión donde todo menos la voz parece hablarnos.
He aquí el origen: "No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo; tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal: has aprendido a nacer a diario, para darte cuenta de tu muerte nocturna". Sin buscarlo, viví, en 2008, la gestación de la edición conmemorativa de los cincuenta años de esta novela (la precocidad de Fuentes ha hecho que todos sus libros bandera promedien ya una edad superior a la cincuentena), en Madrid, gracias a la acción generosa de Gonzalo Celorio, su discípulo y admirador, otrora director del Fondo de Cultura Económica y secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, a la que Fuentes entraría en calidad de miembro honorario.
El poder de su palabra permitió a Fuentes convertir la palabra en poder y, descreyendo de todo cargo público y de toda actuación de figurante estatal, procedió a levantar las auténticas banderas de la libertad.
Ajeno al cacareo de cuánto vale la democracia para los pueblos, colocó piedras miliares en función de lo que significa ser libres en un mundo que verbaliza la libertad, pero que no la hace obra. En el intento, se hizo maestro y entendió que la literatura no era más que enseñanza de vida y para la vida. Si era intelectual, lo era sólo para hacer prosperar la crítica contra la injusticia humana (evito la palabra "social" para que no se cargue al escritor de mala ideología) y contra los bandoleros de cualquier estatus. Así, se pregunta: "¿Nunca se enterará el intelectual mexicano del asco y desprecio con que es visto por la «gente popof»?".
José Emilio Pacheco lo determina. Dice que "nombró lo que no tenía nombre". Dice que "convirtió en personajes a los seres anónimos que recorrían esas calles transfiguradas por la perenne injusticia, la violencia de siempre, la victoria de la miseria, la especulación inmobiliaria y la tempestad del progreso". Dice, en fin, que "recogió sus voces y sus ecos, sus rumores y hasta sus olores".
Su obra fue precursora de modos nuevos de escribir el español desde América como la mejor manera de escribir América para el español. No existe mejor legado en esa prole inagotable que fue su acción verbal.
Preserva la literatura y la transforma, han dicho con insistencia. No existe mayor elogio para un escritor grande que ese entenderse formando parte de una tradición de nobleza y de una élite de cambio. Su valentía y su valor de escritor radican en congeniar, en partes iguales, lo que conserva y lo que renueva, siendo siempre lo uno y lo otro gestión de brillo y de bien.
Ese fue Carlos Fuentes, uno de los nuestros, por nombrarnos, por vivificarnos y por hacernos lenguaje (eco, rumor y olor) más allá de las tempestades, las especulaciones, la violencia y la injusticia.
Carlos Fuentes, uno de los nuestros
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Como Kafka, Camus o Sábato, tuvo la fortuna de ser escritor de una novela corta que diera sentido a su larga obra de novelista. La tituló, escatimándole todo al lenguaje, con el simbólico y tierno nombre de Aura. Ella, como sus contemporáneos antecesores, sería la metamorfosis, sería el extranjero y sería el túnel. Quizá, nada, o, muy poco, ha sido mejor contado en lengua española. Hace cincuenta años exactos era publicada esta obra de culto que toda mi generación leyó con veneración y como descubriendo a un escritor distinto del atemorizante narrador de Terra Nostra; el novelón prodigioso que había encantado al jurado del Premio Rómulo Gallegos, en 1977.
Estuve cerca del escritor en dos oportunidades. La primera fue en el Celarg de hoy, donde en otro tiempo estuvo una de las últimas residencias caraqueñas de Gallegos, donde vi a Fuentes por primera vez.
De gira por todo el continente, el escritor iba conferenciando sobre El espejo enterrado como demostración de lo que éramos en el nombre América y de lo que el nombre América nos había hecho lo que éramos. Transcurría un indeterminado mes de 1992 o de 1993 o de 1994; cifra grabada en nuestra partida de nacimiento. Y eso quería el ensayista de rigor narrativo (¡y qué bien practican el ensayo los que saben contar de verdad!), recordarnos el modo en que nacimos para el resto del mundo, la razón por la que nacimos y el destino agónico de nuestra natividad. La motivación iba a ser una insistencia a favor de una cultura de la inclusión, cuando nadie aún desde estas latitudes hablaba de ello. Lo que hoy es eslogan gastado y tedioso, Fuentes lo propagó con la honestidad de pensamiento benéfico que lo caracterizó en todo concierto y cuando otros no hacían sino ofrecer diagnósticos, él tenía ya bien ordenadas soluciones.
El segundo encuentro tendría lugar en Cartagena de Indias, el año 2007, junto a García Márquez. Este último asistía al homenaje que la Asociación de Academias de la Lengua Española le rendía en el marco del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, en razón de cumplirse los cuarenta años de la publicación de Cien años de soledad. Desde México, el amigo había ido a rendirse, cariñoso y con obsequio fiel, y a darle fuerza y calor al hermano, siempre reacio ante el reconocimiento de actos públicos.
Como Tolstoi en la revolución, escribe también sobre una muerte en la revolución.
Es La muerte de Artemio Cruz y significó el abrazo de la historia con la literatura; simiente profunda de su gestión de escritor: nada en la literatura sin la historia y nada en la historia sin la literatura.
Mirada de águila, dueño de la noche, deviene en el escritor más robusto en el pensar y en el más ansioso en el denunciar. Águila que nos mira, dueño de la vida: "Porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin". Ya estamos en La región más transparente del aire, versículo que le pide prestado a Alfonso Reyes, para engastar su personal visión donde todo menos la voz parece hablarnos.
He aquí el origen: "No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo; tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal: has aprendido a nacer a diario, para darte cuenta de tu muerte nocturna". Sin buscarlo, viví, en 2008, la gestación de la edición conmemorativa de los cincuenta años de esta novela (la precocidad de Fuentes ha hecho que todos sus libros bandera promedien ya una edad superior a la cincuentena), en Madrid, gracias a la acción generosa de Gonzalo Celorio, su discípulo y admirador, otrora director del Fondo de Cultura Económica y secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, a la que Fuentes entraría en calidad de miembro honorario.
El poder de su palabra permitió a Fuentes convertir la palabra en poder y, descreyendo de todo cargo público y de toda actuación de figurante estatal, procedió a levantar las auténticas banderas de la libertad.
Ajeno al cacareo de cuánto vale la democracia para los pueblos, colocó piedras miliares en función de lo que significa ser libres en un mundo que verbaliza la libertad, pero que no la hace obra. En el intento, se hizo maestro y entendió que la literatura no era más que enseñanza de vida y para la vida. Si era intelectual, lo era sólo para hacer prosperar la crítica contra la injusticia humana (evito la palabra "social" para que no se cargue al escritor de mala ideología) y contra los bandoleros de cualquier estatus. Así, se pregunta: "¿Nunca se enterará el intelectual mexicano del asco y desprecio con que es visto por la «gente popof»?".
José Emilio Pacheco lo determina. Dice que "nombró lo que no tenía nombre". Dice que "convirtió en personajes a los seres anónimos que recorrían esas calles transfiguradas por la perenne injusticia, la violencia de siempre, la victoria de la miseria, la especulación inmobiliaria y la tempestad del progreso". Dice, en fin, que "recogió sus voces y sus ecos, sus rumores y hasta sus olores".
Su obra fue precursora de modos nuevos de escribir el español desde América como la mejor manera de escribir América para el español. No existe mejor legado en esa prole inagotable que fue su acción verbal.
Preserva la literatura y la transforma, han dicho con insistencia. No existe mayor elogio para un escritor grande que ese entenderse formando parte de una tradición de nobleza y de una élite de cambio. Su valentía y su valor de escritor radican en congeniar, en partes iguales, lo que conserva y lo que renueva, siendo siempre lo uno y lo otro gestión de brillo y de bien.
Ese fue Carlos Fuentes, uno de los nuestros, por nombrarnos, por vivificarnos y por hacernos lenguaje (eco, rumor y olor) más allá de las tempestades, las especulaciones, la violencia y la injusticia.
Etiquetas:
Carlos Fuentes,
Francisco Javier Pérez
miércoles, 9 de mayo de 2012
GALERÍA
EL NACIONAL - Lunes 07 de Mayo de 2012 Escenas/2
Invierno en Berlín
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La inspiración ha sido transferida desde los días en que el joven Alexander recorría, tal vez en compañía del atronador Wilhelm, la amplia explanada de los tilos que varios kilómetros más adelante se transformaría en boscoso cielo del campamento ecológico de Tegel, la residencia de la baronía Humboldt y camposanto de los hermanos prodigiosos. Walter Benjamin quiere que sea la música de los parques y la humedad de las estancias los recuerdos más fijos de su infancia berlinesa. Patria de héroes y dulces, Bismarck pernocta sus desvelos para inventar un imperio que sea modelo de orden y rigor. Sabemos que fue capaz de lograrlo.
El escenario de hoy (de ayer) será menos triunfante y encantador. Lo encontramos en el acápite de idéntico título del célebre ensayo Los días de Cipriano Castro (Bid&co/ UCAB, 2011), de Mariano Picón-Salas. El cuadro es oscuro y anuncia la prolongada lluvia espiritual que le espera al caudillo equinoccial: "Bajo el frío invierno berlinés, con un riñón menos y con los vendajes de la convalecencia, salió don Cipriano de la clínica".
Desde Caracas le cortan el crédito bancario y, habiéndose acostado acaudalado magnate, se despierta hecho un harapiento indigente. La comedia le roba algunos trazos a Sófocles: "Con su temperamento teatral se siente protagonista de una gran tragedia histórica, y asume ese papel ante el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en la conocida entrevista del hospital Hygeia". Salido del Táchira profundo, se fantasea un dios de Ajaccio: "Se compara a ratos con Napoleón y acaso se forja la ilusión de otros Cien Días". Todos le dan la espalda en aquellas lejanías nacionales que desde Berlín parecen pequeñeces de un mundo desconocido. La traición planea sin descanso, mientras que las ambiciones desencajan todas las agallas. Recuerda las desordenadas llanuras plácidas de su terruño y desconoce el pulcro paisaje de las alturas prusianas. En unas y otras será siempre un solitario y un asilado.
La descripción produce una pena lastimera. Su carácter es portátil y sirve para imaginarnos la desdicha de nuestros caudillos de todo tiempo. Los lugares comunes de unos tendrán que ser los lugares comunes de todos: "Como un Prometeo castigado por los peores dioses, cubierto de cobijas inglesas, con la gran herida cicatrizándole, le describe Gómez Carrillo. Relampaguean aún terribles los ojos de rey asirio; de casi delirante sátrapa oriental entre las barbas negrísimas. Anuncia castigos y venganzas.
Sigue creyendo en su destino". Piensa que sigue siendo autoridad.
Le duele la traición del bagre Juan Vicente a quien considera un satélite de su gloria (¿Cipriano, planeta?). Siempre sintió a Juan Vicente como un hijo y hoy lo quiere pez con ponzoña y deslealtad. Se entera de que su obra de gobierno grande será revocada por los nuevos al poder. ¡Cuántos triunfos desperdiciados! Los acorazados norteamericanos visitan las costas patrias y eso lo agravia con profundidad. Arrastrado "por la cólera y las palabras" (¡oh gesto frecuente de nuestra política!), vive un rapto mesiánico y se encarna adivinen en Bolívar.
Libro fundamental, lo apunta en la galería de monstruos, fanáticos, condotieros e iluminados de nuestra convulsiva tierra tropical.
Invierno en Berlín
PALABRAS SOBRE PALABRAS
LETRAS
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
La inspiración ha sido transferida desde los días en que el joven Alexander recorría, tal vez en compañía del atronador Wilhelm, la amplia explanada de los tilos que varios kilómetros más adelante se transformaría en boscoso cielo del campamento ecológico de Tegel, la residencia de la baronía Humboldt y camposanto de los hermanos prodigiosos. Walter Benjamin quiere que sea la música de los parques y la humedad de las estancias los recuerdos más fijos de su infancia berlinesa. Patria de héroes y dulces, Bismarck pernocta sus desvelos para inventar un imperio que sea modelo de orden y rigor. Sabemos que fue capaz de lograrlo.
El escenario de hoy (de ayer) será menos triunfante y encantador. Lo encontramos en el acápite de idéntico título del célebre ensayo Los días de Cipriano Castro (Bid&co/ UCAB, 2011), de Mariano Picón-Salas. El cuadro es oscuro y anuncia la prolongada lluvia espiritual que le espera al caudillo equinoccial: "Bajo el frío invierno berlinés, con un riñón menos y con los vendajes de la convalecencia, salió don Cipriano de la clínica".
Desde Caracas le cortan el crédito bancario y, habiéndose acostado acaudalado magnate, se despierta hecho un harapiento indigente. La comedia le roba algunos trazos a Sófocles: "Con su temperamento teatral se siente protagonista de una gran tragedia histórica, y asume ese papel ante el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en la conocida entrevista del hospital Hygeia". Salido del Táchira profundo, se fantasea un dios de Ajaccio: "Se compara a ratos con Napoleón y acaso se forja la ilusión de otros Cien Días". Todos le dan la espalda en aquellas lejanías nacionales que desde Berlín parecen pequeñeces de un mundo desconocido. La traición planea sin descanso, mientras que las ambiciones desencajan todas las agallas. Recuerda las desordenadas llanuras plácidas de su terruño y desconoce el pulcro paisaje de las alturas prusianas. En unas y otras será siempre un solitario y un asilado.
La descripción produce una pena lastimera. Su carácter es portátil y sirve para imaginarnos la desdicha de nuestros caudillos de todo tiempo. Los lugares comunes de unos tendrán que ser los lugares comunes de todos: "Como un Prometeo castigado por los peores dioses, cubierto de cobijas inglesas, con la gran herida cicatrizándole, le describe Gómez Carrillo. Relampaguean aún terribles los ojos de rey asirio; de casi delirante sátrapa oriental entre las barbas negrísimas. Anuncia castigos y venganzas.
Sigue creyendo en su destino". Piensa que sigue siendo autoridad.
Le duele la traición del bagre Juan Vicente a quien considera un satélite de su gloria (¿Cipriano, planeta?). Siempre sintió a Juan Vicente como un hijo y hoy lo quiere pez con ponzoña y deslealtad. Se entera de que su obra de gobierno grande será revocada por los nuevos al poder. ¡Cuántos triunfos desperdiciados! Los acorazados norteamericanos visitan las costas patrias y eso lo agravia con profundidad. Arrastrado "por la cólera y las palabras" (¡oh gesto frecuente de nuestra política!), vive un rapto mesiánico y se encarna adivinen en Bolívar.
Libro fundamental, lo apunta en la galería de monstruos, fanáticos, condotieros e iluminados de nuestra convulsiva tierra tropical.
Etiquetas:
Cipriano Castro,
Francisco Javier Pérez,
Mariano Picón-Salas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)