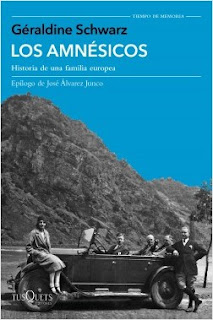Anne Applebaum y la gran hambruna roja: "Rusia sigue amenazando a toda Europa"
Anne Applebaum y la gran hambruna roja: "Rusia sigue amenazando a toda Europa"
Una de las mejores historiadoras del momento se sumerge en una de las mayores carnicerías del siglo XX: el Holodomor que mató de hambre a 4 millones de ucranianos entre 1933 y 1934
Daniel Arjona
26/01/2019
Con el hambre llegaron la violencia, las venganzas, la desesperación, el canibalismo y la locura. Finalmente todas las emociones se apagaron. La gente se sentaba a morir en los bancos de sus granjas arrasadas, indiferentes e inmóviles. O huían por las vías del tren hasta que ya no podían más y se derrumbaban o se colgaban en los postes a la vista de los aterrados viajeros. Los cuerpos se amontonaban en las calles de pueblos y ciudades sin que nadie tuviera ni fuerzas ni ganas de recogerlos. Un empleado del ferrocarril recordaba que "todas las mañanas, mientras iba camino del trabajo, me encontraba con dos o tres cadáveres junto a las vías, pero pasaba por encima de ellos sin pisarlos y seguía adelante. La hambruna me había robado la conciencia, el alma y los sentimientos. Al pasar por encima de los cadáveres no sentía absolutamente nada, era como si estuviera sorteando troncos".
Ocurrió entre 1931 y 1934 y es quizás uno de los hitos del Mal de un siglo XX pródigo en horrores. Como consecuencia de la nefasta colectivización salvaje que obligó a los kulaks o campesinos a dejar sus tierras e integrarse en granjas colectivas y de la decisión premeditada de liquidar cualquier anhelo de independencia en Ucrania, Stalin mató de hambre a cuatro millones de ucranianos -y a otro millón más en el resto de la URSS- en lo que habría de bautizarse como 'Holodomor', de las palabras ucranianas 'hólod' ('hambre') y 'mor' ('exterminio'). El velo que aún se cernía sobre aquellos hechos terribles motivado principalmente por la negativa del régimen actual de Putin en Rusia a realizar la más mínima crítica al pasado comunista, acaba de ser levantado definitivamente en 'Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania' (Debate, 2019) por Anne Applebaum (Washington DC, 1964), una de las mejores historiadoras de la actualidad.
"El tema central que nos ocupa es", explica la autora, "¿qué ocurrió en realidad en Ucrania entre los años 1917 y 1934? En particular, ¿qué ocurrió durante el otoño, el invierno y la primavera de 1932 y 1933? ¿Qué sucesión de acontecimientos y qué mentalidad llevaron a la hambruna? ¿Quién fue el responsable? ¿Qué lugar ocupa este episodio terrible en la historia general de Ucrania y en la del movimiento nacional ucraniano?" Applebaum vive en Polonia y no sólo es una de las más reputadas historiadoras del reverso tenebroso del comunismo en el siglo XX con libros como 'Gulag' (Premio Pulitzer) o 'El telón de acero', sino que además es una de las más beligerantes liberales contra el populismo de extrema derecha, esa epidemia que devora a su país de adopción y que amenaza en todo el mundo la pluralidad, la prosperidad y la sociedad abierta.
En el número de octubre de The Atlantic, la historiadora Anne Applebaum publica uno de los mejores ensayos políticos que se pueden leer estos días: 'Una advertencia desde Europa'
PREGUNTA. Explica en su libro que el Holodomor constó de dos secuencias. Primero, la hambruna. ¿Fue el resultado no buscado de un proceso político nefasto, la colectivización staliniana, o, más bien un hecho premeditado, es decir, Stalin quiso matar voluntariamente de hambre a los ucranianos?
RESPUESTA. Hay que entender que la hambruna fue provocada en primer lugar por la colectivización stalinista pero que, cuando la gente empezó a tener hambre, y todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, el estado soviético puso en marcha políticas diseñadas expresamente para empeorar la hambruna. ¿Por qué murió de hambre la gente? Porque había equipos de personas organizadas por el Partido Comunista que iban por pueblos y aldeas, casa por casa, recogiendo por la fuerza toda la comida, cada patata, cada brizna de trigo.
P. La segunda parte del Holodomor fue la gran represión contra los intelectuales y clases liberales ucranianas identificadas como partidarias de la independencia. ¿Cuál era el factor esencial de la independencia ucraniana? ¿Un auténtico sentimiento nacional o más bien una resistencia a la sovietización del país?
R. Es una buena pregunta. Diría que ambas cosas. De hecho Stalin pensaba con razón que el movimiento nacional ucraniano escondía precisamente una resistencia a la sovietización y por eso lo odiaba. Pero Stalin también desconfiaba de los propios comunistas ucranianos. Fíjese que todos los miembros del Partido Comunista Ucraniano estaban muertos en 1935. Es importante darse cuenta de que ser un nacionalista ucraniano significaba entonces, y significa ahora, mirar a Occidente, a Europa, y no mirar hacia Rusia. Los nacionalistas ucranianos fueron siempre proeuropeos y los que hoy izan banderas de la Unión Europea contra el autoritarismo de Rusia lo que quieren para ellos es la misma democracia y la libertad de la que goza el continente.
 |
| Óscar del Pozo, Madrid |
P.
Su libro recoge el nuevo trabajo de documentación de archivos que se ha hecho posible en los últimos años. Al revisar estas fuentes para escribir su libro, ¿qué fue lo que más le sorprendió?
R. Estos archivos han demostrado dos asuntos capitales. Por un lado, todo lo que sabía Stalin sobre la hambruna. Desde 1932 el Partido Comunista Ucraniano empezó a escribirle cartas muy claras a Stalin advirtiéndole de que la gente se estaba muriendo de hambre. Y con todo, Stalin tomó las funestas decisiones que tomó. Por otro lado, hemos conocido una serie de decretos que fueron adoptados en secreto que iban dirigidos específicamente a Ucrania con la decidida intención de empeorar la hambruna. Aquellas leyes fueron fundamentales para desencadenar la catástrofe definitiva que se desató en la primavera de 1933. Por ello esta información es tan importante. Pero yo añadiría también otro factor muy importante para entender la hambruna: la cantidad de memorias sobre los hechos que se han ido acumulando y conociendo durante las últimas dos décadas en diferentes comisiones y que dan fe de cómo se realizaban las confiscaciones de alimentos, como las brigadas comunistas iban a las casas de la gente a requisar alimentos.
P. ¿Y cuál es la actitud de la Rusia de Putin sobre el Holodomor? Porque tras cierta apertura y mea culpa en los noventa, a la caída de la URSS, parece haber regresado un tiempo de clausura y nueva oscuridad...
R. El gobierno ruso nunca ha reconocido el Holodomor, ni siquiera en los noventa. Especulo tal vez, pero creo que se debe a que la historia de la hambruna está muy relacionada con la historia del movimiento nacional ucraniano de 1919 y la independencia de Ucrania sigue siendo un problema hoy para Rusia.
P. De hecho, usted establece una relación entre el Holodomor y sucesos recientes como la revolución ucraniana de Euromaidan, la anexión de Crimea por Rusia y la guerra posterior.
R. No es que haya una relación directa pero el Holodomor es para los ucranianos un recuerdo de cómo Rusia reprimió salvajemente su independencia que además se mantuvo demasiado tiempo en secreto. Y eso es algo que hoy ayuda a preservar la identidad ucraniana. En los noventa, los ucranianos pudieron al fin hablar libremente sobre el Holodomor, crearon comisiones para investigarlo y ceremonias de homenaje y recuerdo de las víctimas. Actualmente ya no centra tanto el debate como entonces pero, sin duda, nada ha hecho más por fortalecer el sentimiento nacional de Ucrania que el Holodomor.
P. ¿Ha dejado Europa abandonada a Ucrania en su guerra larvada contra Rusia?
R. Ucrania es un país difícil de apoyar. La UE llegó a un acuerdo de Asociación con Ucrania en 2014 que fue muy importante, así que no diría que Europa no ha hecho nada. Pero la falta de una política de defensa única en Europa nos impide hacer frente a Rusia como debiéramos en el asunto ucraniano. Lo que los europeos no entienden es que lo que siguen haciendo los rusos en Ucrania es una amenaza para todo el continente. Una amenaza militar, social, de guerra de información, etc. Si lo hubiéramos entendido y hubiéramos luchado antes en Ucrania, llevaríamos mucho ganado.
P. ¿Cómo es posible que un país de poca monta como Rusia esté ganando la guerra de la desinformación y desestabilizando occidente? No sólo Ucrania, también Europa o Estados Unidos... ¿Cómo es posible que las poderosas democracias occidentales parezcan incapaces de defenderse?
R. Porque empezaron muy pronto. Rusia se dio cuenta antes que nosotros de que en internet cualquiera puede intervenir en las conversaciones políticas de cualquiera, del uso de las cuentas falsas para diseminar información interesada y rumores. Tuvieron éxito en Ucrania y también en Polonia y nosotros hemos sido muy lentos a la hora de enterarnos de lo que estaba ocurriendo y de cómo contraatacar. Somos muy ingenuos. Seguimos pensando que de alguna manera controlamos la situación pero no es cierto. Gran parte de lo que hace Rusia no es en realidad ni muy sofisticado ni muy caro. Es verdad que Rusia es una superpotencia muy débil con una economía muy pequeña. Hay gente que dice que China es la auténtica amenaza mundial pero Rusia, siendo mucho más pequeña, tiene mucha más influencia en la política mundial.
P. ¿Se podría decir entonces que hoy Rusia es la principal amenaza para la sociedad abierta?
R. No es el único enemigo pero sí uno de los más importantes. Los rusos son unos grandes estrategas, apoyan a la extrema derecha o a la extrema izquierda según les conviene con el fin de desestabilizar nuestras sociedades. Ellos no inventaron extremismos que ya existían en el resto del mundo pero sí los alimentan a conveniencia con dinero y propaganda.
P. En un reciente artículo suyo publicado en The Atlantic y que ha tenido bastante repercusión en España titulado 'Lo peor está por venir' alertaba sobre un inquietante fenómeno vivido por usted en Polonia y que poco a poco devora al resto del mundo: la conversión de gran parte de la vieja derecha liberal en algo muy parecido al fascismo.
R. Bueno, en Polonia no toda la derecha... pero sí, digamos, la mitad. Pero yo no puse el título de ese artículo, ¿eh? Jajaja.
P.
No hacía falta, lo que usted contaba allí ya era suficientemente terrorífico.
R. Sí, y también ha llegado a España como usted sabrá mejor que yo. El autoritarismo está atrayendo a la gente y la situación es la más crítica que vive la democracia liberal desde los años treinta del siglo XX. Todos dábamos por sentado que habíamos encontrado la mejor forma de sociedad pero hay gente que no está de acuerdo.
P. ¿Y qué están haciendo los liberales, los moderados, los socialdemócratas para defenderse? Porque parece que se están dejando cazar como conejos sin plantear batalla….
R. No, no estamos tirando la toalla. Pero sí necesitamos un frente unido mucho más claro contra estas ideas. En Polonia, por ejemplo, el problema es que los liberales están divididos entre el centro derecha y el centro izquierda en varios partidos. Si se unieran, tendrían opciones de victoria. Y lo mismo en el resto de Europa. Nuestro sistema de partidos políticos se ha quedado desfasado y no refleja las nuevas divisiones reales de la sociedad. Gran Bretaña, por ejemplo. ¿Por qué no se unen los conservadores y los laboristas favorables a Europa. No tiene ningún sentido.
P. Hay una posición intelectual que defienden pensadores como Steven Pinker que asegura que el mundo sigue mejorando y que el nacionalpopulismo no irá a más, que será una anécdota en la historia. ¿Minusvaloran así la amenaza? Porque si la situación se parece como usted dice a lo de los años 30, en fin, aquello ya sabemos cómo terminó.
R. Espero que no acabe igual ahora... A ver, si reconocemos, nos organizamos y luchamos, este nuevo populismo, extremismo o, por qué no, fascismo, desaparecerá. Pero es muy importante ser realistas respecto a lo que está ocurriendo y entenderlo bien, cosa que nos hemos negado a hacer hasta hoy. Y mira que están claras las cosas desde hace años. Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos la amenaza se hizo al fin evidente. Trump que, por cierto, ganó entre otras cosas por difundir teorías de la conspiración como que Obama no había nacido en EEUU a las que nadie prestó atención en su momento. ¡Y un 20% de los americanos se lo creyeron! Hay que tomarse muy en serio lo que la gente lee en internet.
P. A propósito de las redes, advertía en aquel artículo que la polarización no es un invento de ahora y citaba el affaire Dreyfus pero sí parece que las nuevas redes sociales alimentan esa polarización hasta extremos nunca vistos. Si hace más de un siglo hubiera existido Twitter, ¿el capitán Dreyfus munca habría sido rehabilitado?
R. Pues no lo sé pero sí, las redes sociales alimentan la polarización, y a toda velocidad. En España lo estáis comprobando también.
P. Sí, en España tenemos ya nuestra propia extrema derecha nativa: Vox. Y existe un debate en los medios acerca de cómo tratar el fenómeno. ¿Hay que reflejar día a día lo que dicen dándoles así el protagonismo que buscan o es mejor intentar evitarlo? En Polonia ya llevan ustedes tiempo lidiando con ello, ¿cuál es su sugerencia?
R. Lo que hay que hacer no es tanto no hablar de ellos como no dejarles definir la agenda política. ¿Cuál es la agenda real? ¿De qué quiere hablar la gente?¿Cuál son sus auténticos problemas? Porque la inmigración no lo es, como demuestran los datos. No puedes hacer como si no existieran pero hay que hablar del desempleo y de los problemas reales a los que se enfrenta la gente de la calle y no discutir con ellos, por ejemplo, las cosas tan horribles que dicen de las mujeres. Pero hay esperanza, piense que en Alemania la extrema derecha populista de AFP está bajando en las encuestas.
Fuente:
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-01-25/anne-applebaum-hambruna-roja-ucrania-urss-stalin_1782594/
Anne Applebaum: «La izquierda, también la española, ha querido restar importancia a los crímenes de Stalin»
La ganadora del Premio Pulitzer se adentra con su libro «Hambruna Roja» en el secreto soviético que la izquierda europea más se afanó en negar a lo largo de décadas: la muerte de casi cinco millones de campesinos por obra y gracia de la URSS
César Cervera
05/02/2019
Niños con los estómagos hinchados, campos sembrados de cadáveres, familias que solo comían hierba y bellotas... En la primavera de 1932, cientos de miles de campesinos ucranianos comenzaron a pasar hambre. Nadie sabía qué estaba ocurriendo exactamente en la región de la «tierra negra», la que el historiador griego Herodoto elogió en la Antigüedad como «la hierba más exuberante del mundo».
Los más valientes, y tal vez también los más ingenuos, preguntaron directamente al Honorable Camarada Stalin: «¿Hay alguna ley del Gobierno soviético que establezca que los aldeanos deban pasar hambre?». No sospechaban aún que no se trataba de una ley fallida o de un error del Kremlin, sino de un plan concebido por uno de los psicópatas más aplaudidos del siglo XX. Su mayor secreto, su mayor genocidio.
La periodista Anne Applebaum (Washington, 1964), ganadora del Premio Pulitzer por Gulag, alumbra en Hambruna roja (Debate) otra de las penumbras soviéticas. El intento de Stalin de borrar a la nación ucraniana de la faz de la tierra a base de represión, muerte y, sobre todo, hambre en el principal granero de la Unión Soviética. Casi cinco millones de personas, cuatro de ellos ucranianos, perecieron del año 1931 al 1934, a consecuencia de la colectivización forzosa puesta en marcha por el dictador comunista.
Primero, el Kremlin arrojó a la Policía Secreta Soviética contra la elite intelectual y política de Ucrania. Luego, Stalin aplicó su particular solución final para la Ucrania rural: matar de hambre al campesinado, que en su opinión formaba los cimientos de la nación ucraniana. «Cada vez que descubrían algo de comer lo desparramaban por el suelo y disfrutaban viendo cómo los niños lloraban y recogían las lentejas o las alubias del barro», dejó escrito una familia.
Lo que los exiliados calificaron como «Holodomor», un término derivado de las palabras ucranianas «hólod» («hambre») y «mor» («exterminio»), ha desbordado con los años a la izquierda europea que durante la Guerra Fría restó importancia a la muerte de cinco millones de personas. Applebaum explica las razones detrás aquella ceguera en una entrevista celebrada en la sede madrileña del Aspen Institute España.
-
¿Qué ha significado Ucrania para Rusia y para sus líderes?
-Ucrania era desde el punto de vista de Stalin la provincia más importante, difícil y peligrosa. En la época de la Revolución rusa, Ucrania había intentado convertirse en un estado independiente y, durante gran parte de la Guerra Civil, surgieron muchos grupos hostiles a los bolcheviques. Stalin, como prácticamente todos los líderes rusos hasta hoy, nunca confió en Ucrania. En la actualidad, sigue siendo un quebradero de cabeza para los rusos.
-
Aparte de matar a los campesinos de hambre, ¿qué medidas aplicó el Kremlin para destruir Ucrania?
-La operación de genocidio de la nación ucrania se dio en los dos frentes simultáneamente. Primero contra los intelectuales y miembros de la Ucrania tradicional, y luego contra el campesinado. La hambruna iba dirigida a los kulaks (campesinos ricos), de los que Stalin decía que eran la base del nacionalismo. Quería evitar que se repitieran nuevas revoluciones y se viera amenazado el pan que se llevaban a la boca los rusos. No en vano, a corto plazo se provocó un desastre agrícola, siendo necesario traer a gente de las ciudades. Stalin antepuso la política a cuestiones económicas o humanitarias.
-
Hasta no hace mucho se ha defendido que la hambruna fue un efecto indeseado de la colectivización de tierras.
-Es la historia oficial que la Unión Soviética y la izquierda europea contaban hasta hace nada. Rusia nunca admitió, ni tampoco hoy, que se provocaron aquellas hambrunas y que se trató de destruir a Ucrania como nación. Stalin lo ocultó a través de métodos brutales, llegando a destruir el censo registrado y a hacer desaparecer a los responsables de esos registros. Prohibió incluso a los funcionarios que hablaran del tema, y persiguió a los periodistas occidentales que en aquella época denunciaron los crímenes. Nos enteramos de lo ocurrido por exiliados, a los que inexplicablemente Occidente tardó mucho en creer.
-
¿Por qué ha costado tanto denunciar estos crímenes en comparación con los de otros totalitarismos?
-Hay muchas razones, entre ellas que Occidente derrotó a Hitler y descubrió el Holocausto en tiempo real. Se hicieron fotos y se vio en primera persona lo que eran los campos de exterminio. En cambio, la Unión Soviética nunca tuvo su juicio de Nuremberg. No hubo evidencias en tiempo real sobre sus asesinatos.
Aparte, hay que tener en cuenta que si se venció a Hitler fue gracias a Stalin, y eso es difícil de olvidar. No hubiera quedado bien decir que los aliados vencieron a un genocida con la ayuda de otro asesino de masas, ni siquiera en la Guerra Fría. Incluso en los ochenta si escribías sobre el Gulag y los crímenes soviéticos eras irremediablemente de derechas, mientras que si lo hacían sobre artistas de las vanguardias rusas eras de izquierdas. ¡Qué tontería! ¿Por qué documentar y denunciar una serie de crímenes iba a ser de izquierdas o de derechas?
-
¿Sigue suavizando la izquierda los crímenes de la URSS?
-El debate sigue desequilibrado, pero está menos politizado. La izquierda de cada país, incluida la española, siempre ha querido restar importancia a los crímenes de Stalin porque tiene miedo de que les deje en mal lugar. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, dijo que no debemos hablar del Gulag porque aquello solo fomentaba los intereses de la burguesía.
(La obra de Applebaum, periodista con un pie en Varsovia y otro en Londres, resultaría un libro más de historia, salvo porque tiene mucho que ver con lo que viene pasando en Ucrania desde 2014. La decisión del presidente Yanukóvich de abrir fuego contra sus compatriotas, la anexión de Crimea por parte de Rusia, la invasión del este de Ucrania y las aspiraciones imperiales de Putin han colocado al país del «Holodomor» en el centro de la actualidad europea.)
-
Los hechos parecen demostrar que Stalin fracasó a la hora de borrar a Ucrania.
-Totalmente. Durante todo el periodo soviético hubo una historia secreta del país, que la gente se repetía frente a la mentira de que la hambruna nunca había tenido lugar. Los ucranianos se relataron de padres a hijos cosas que no aparecían en los medios soviéticos, de manera que conservaron la verdad de lo ocurrido y el sueño lejano de ser algún día una nación. En el año 1991, el éxito de la nación ucraniana fue la principal razón del colapso de la Unión Soviética. La negativa de este país a participar en futuras organizaciones con Rusia motivó la decisión de Borís Yeltsin de irse también. El nacionalismo ucraniano fue al final el verdugo de la URSS. Y, en cierto modo, ese había sido siempre el gran temor de Stalin.
-
¿Cree usted que en Rusia siguen recordando a Stalin como un héroe de la patria?
-Stalin es respetado, sí, pero no en todas partes. Hay una especie de nostalgia rusa imperial fomentada por Putin, quien no quiere ser Stalin, sino un zar imperial como lo fueron igualmente los líderes comunistas. El principal acontecimiento histórico que celebra Putin no es la Revolución rusa o la Guerra Civil, sino la victoria de Stalin en la Segunda Guerra Mundial con un desfile cada año en la Plaza Roja, repleto de banderas comunistas y elogios a la URSS. Es un tipo de triunfo imperial más propio de los zares que de los líderes comunistas, aunque ambas cosas tuvieron mucho en común.
-
¿Se ha visto afectado ese nacionalismo ucraniano tras años de guerra?
-El nacionalismo ucraniano está más vivo que nunca. Lo interesante de lo que ocurre hoy en Ucrania es que durante mucho tiempo no solo hubo una división étnica o por clases, sino de memoria histórica, entre dos versiones de la historia soviética. Las dos Ucranias: la que se creyó la versión oficial y la que recuerda a través de la tradición oral el horror que se vivió. Gracias a la guerra actual, la visión más nacionalista de la historia se está consolidando. Cada vez son más los que creen y tienen fe en la soberanía ucraniana, que es algo que no ocurría antes.
-
A pesar de todo, también pervive una Ucrania partidaria de Rusia.
-Sigue habiendo vínculos muy fuertes entre ambos países. En Ucrania hay mucha gente escéptica con el Gobierno y en contra de la guerra. El Estado ucraniano es muy débil y corrupto, por lo que no convence a parte de la población. Digamos, pues, que en Ucrania no es que no les guste Rusia, es que no les gusta Putin, que se ha convertido en el líder ruso más poderoso.
Fuente:
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-anne-applebaum-izquierda-tambien-espanola-querido-restar-importancia-crimenes-stalin-201902030256_noticia.html
A ESFERA DE PAPEL
Mejor libro de Historia 2019: 'Hambruna roja', de Anne Applebaum
David Lema
15/12/2019
Antes del transparente impacto de la Glasnost, el historiador británico Robert Conquest quiso clavar con sutileza el bisturí. Estaba convencido de que podría diseccionar, pese al dígase comprometido material oficial a su disposición, uno de los capítulos más oscuros del estalinismo: las purgas comandadas por Iósif Stalin. Pese a la ausencia inducida de luz que había en el quirófano, la incisión primigenia de Conquest no debió de ser imprecisa, cuando la publicación en 1968 de su investigación histórica, El gran terror (Caralt Editores), fue recibida con no poca hostilidad en un mundo cuyo hemisferio izquierdo padecía tal ceguera ideológica -como demostró Martin Amis en Koba el Temible (Anagrama)- que aún condescendía con uno de los regímenes asesinos más exterminadores de nuestra historia reciente: la URSS. Veinte años después, la apertura de los antiguos archivos soviéticos y su revisión crítica llevaron a Conquest a publicar una versión actualizada de lo ocurrido en la Unión Soviética en los años 30: las purgas habían sido auténticas escabechinas.
Para Anne Applebaum, todavía duermen archivos que nadie ha leído. Y, más importante aún, analizado. Especializada y adicta a la historia soviética, estudiosa de esa lógica de represión de masas determinada por la ideología, devoró El gran terror de adolescente. Ningún otro libro ha influido tanto en su vida. Applebaum (Washington, 1964) es periodista y escritora, dos conceptos de antagónica reputación pero que ella concibe complementarios y semejantes. En ambos, al fin y al cabo, gana la curiosidad. «En el periodismo», explicaba recientemente en Letras Libres, «preguntas a distintas personas, en la historia, consultas distintas fuentes: el partido, la oposición, un diario» para siluetear una imagen lo más inmaculadamente delineada. ¿Una diferencia? «En un caso preguntas al presente y en otro, al pasado».

Firme liberal, rigurosa historiadora, su campo de excelencia es Europa del Este, ahí está El telón de acero: la destrucción de Europa del Este (Debate). Lo conquistó por proximidad, prueba de cargo de por qué los casos individuales poseen tanto protagonismo en su obra, convencida de que la comprensión de los grandes momentos de la Historia solo se alcanza «cuando empiezas a ver cómo la gente común encaja en ellos». Aterrizó en la Varsovia de 1988 con la acreditación de corresponsal de The Economist para curiosear las transiciones socio políticas de la región. Pero los incontrolables vaivenes de Europa del Este escapaban al presente. Casada con Radosaw Sikorski, escritor y ex ministro en Polonia, con la nacionalidad polaca, 10 años después de su aterrizaje, colapsado ya el comunismo, Applebaum se preguntó: «Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Por qué se pudo instalar? ¿Por qué la gente colabora con esos regímenes asesinos?». Las respuestas, en la estalinización.
Si Applebaum pudiese adoctrinarnos con un libro obligado ese sería Mi vida, de Trotski. Si pudiese teletransportarnos a un instante nos llevaría al Petrogrado de 1917... ¡entre las revoluciones de febrero y octubre! Y es que la historia, los hechos, son lo único que explican todo. Leyendo a Applebaum se fortalece aquello de que a quien no preocupa la repetición de lo ocurrido es porque no lo conoce, no lo recuerda o no lo quiere recordar. Ahora que el Estado iliberal de partido único se localiza por todo el mundo, ella recuerda que el Estado leninista no es una filosofía, sino un mecanismo para conservar al poder que funciona porque define claramente quién es la élite. «En los libros del futuro» escribió en The Atlantic, «el fundador de la URSS no será recordado por sus convicciones marxistas, sino como inventor de esta duradera forma de organización política. El modelo que muchos de los incipientes autócratas del mundo actual utilizan».
Columnista del Washington Post, Senior Fellow de International Affairs, Agora Fellow in Residence de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, profesora en la London School of Economics... su encumbramiento llegó en 2004 con el Pulitzer de no ficción. Pudiendo acceder a los archivos soviéticos, en Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos (Debate), Applebaum se acercó a los primeros campos erigidos nada más triunfar la revolución instaurados por Lenin en las islas Solovetsky, pasando por su expansión con Stalin hasta la etapa final, con el deshielo y su transformación en psiquiátricos. Una aproximación cruda a dos de los pilares en los que se asienta todo sistema autocrático: el miedo y la destrucción del disidente.
Este año se ha publicado en España Hambruna roja. La historia de Stalin contra Ucrania (Debate), otra documentadísima obra, pese a las restricciones impuestas por el viraje de Putin, merecedora de ser posicionada entre las mejores de 2019. Tomando el testigo de El gran terror, Applebaum desgrana aquí el más que intento de Stalin de borrar de la faz de la tierra a toda una nación, la ucraniana. Un tanatopropósito perseguido a base de represión y, sobre todo, hambre. Casi cinco millones de personas perecieron desde 1931 a 1934 a consecuencia de la colectivización de los cultivos, un trampantojo de Stalin con el que exterminar a una población campesina donde el sentimiento nacionalista estaba fuertemente arraigado. «Stalin», explica Applebaum en una entrevista reciente a EL MUNDO, «conocía la hambruna que sufría el país a comienzos de los años 30. Sin embargo, tomó la intencionada determinación en 1932 de endurecer las condiciones en Ucrania, incluyendo decenas de granjas colectivas y aldeas en las listas negras, bloqueando las fronteras del país para que la gente no pudiera irse y creando unas brigadas de incautación que iban de casa en casa quedándose con la comida de los campesinos». Incluso hoy hay quien esgrime que las hambrunas no fueron ni provocadas ni alimentadas en el tiempo. Pero Applebaum documenta no sólo cómo se intentó con ellas y otros métodos represivos empleados contra las élites cultural, intelectual y religiosa de la república destruir a Ucrania como nación, sino cómo se trató de ocultárselo al veredicto de la Historia.
«Si se dan las condiciones adecuadas», mantiene Applebaum, «cualquier sociedad puede volverse contra la democracia. De hecho, si la historia es algo por lo que podamos guiarnos, es lo que harán todas las sociedades».
ENRIQUE MORADIELLOS
1. Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra civil española (Madrid, Galaxia Gutenberg, 2019), de Fernando del Rey Reguillo.
2. El Tercer Reich. Una historia de la Alemania nazi (Barcelona, Crítica, 2019), deThomas Childers.
3. Lenguas entre dos fuegos. Intérpretes en la guerra civil española (Granada, Comares, 2019), deJesús Baigorri Jalón.
4. Ascenso y crisis. Europa, 1950-2017. Un camino incierto (Barcelona, Crítica, 2019), de Ian Kershaw.
5. El Orbe a sus pies. Magallanes y Elcano (Barcelona, Ariel, 2019), de Pedro Insua.
JORGE DEL PALACIO
1. La tragedia de la liberación. Una historia de la revolución china (1945-1957) (Acantilado), de Frank Dikkoter.
2. Churchill. La biografía (Crítica), de Andrew Roberts.
3. Mussolini contra Lenin (Alianza), de Emilio Gentile.
4. Carlos V. Una nueva vida del emperador (Planeta), de Geoffrey Parker.
5. Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania (Debate), de Anne Applebaum.
FERNANDO PALMERO

1. Comunidades rotas. Una historia global de las guerras civiles 1917-2017 (Galaxia Gutenberg), de Javier Rodrigo y David Alegre.
2. Hambruna roja: la guerra de Stalin contra Ucrania (Debate), de Anne Applebaum.
3. La soledad del país vulnerable. Japón desde 1945 (Crítica), de Florentino Rodao.
4. La tragedia de la liberación. Una historia de la revolución china (1945-1957) (Acantilado), de
Frank Dikötter.
5. El reino de Hispania (siglos VIII-XII). Teoría y práctica del poder (Akal), de Javier Fernández Conde, José María Mínguez y Ermelindo Portela.
ASUNCIÓN DOMÉNECH
1. Emilia Pardo Bazán (Taurus/Fundación Juan March), de Isabel Burdiel.
2. Demasiados retrocesos. España 1898-2018 (Galaxia Gutenberg), de Santos Juliá.
3. Los campos de concentración de Franco (Ediciones B), Carlos Hernández de Miguel.
4. Un pueblo traicionado (Debate), de Paul Preston.
5. España. Un retrato de grandeza y odio (Espasa), José Varela Ortega.
ISABEL BURDIEL
1. Demasiados retrocesos. España 1898-2018 (Galaxia Gutenberg), de Santos Juliá.
2. Arte y artificio de la vida en común. Los modelos de comportamiento y sus tensiones en el Siglo de las Luces (Marcial Pons), de Mónica Bolufer.
3. Los imperios y la globalización en Europa (siglos XV-XVII) (Galaxia Gutenberg), de Bartolomé Yun.
4. Ascenso y crisis. Europa, 1950-2017 (Crítica), de Ian Kershaw.
5. Los amnésicos. Historia de una familia europea (Tusquets), de Géraldine Schwarz.
Fuente:
https://www.elmundo.es/cultura/laesferadepapel/2019/12/15/5df0f97121efa069698b457d.html
Imágenes de Stalin: Tomadas de la cuenta de Marcos Juvencio Fuenmayor Contreras (Facebook).