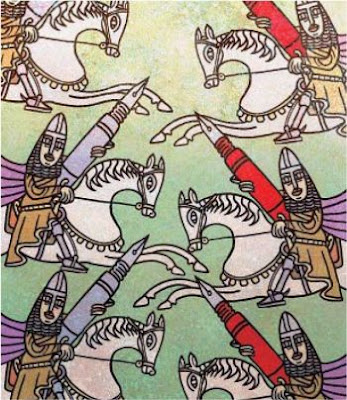La democracia en cuarentena
Ignacio Sánchez Cámara / ABC
Cuando el Estado se encuentra en crisis y la Nación en riesgo de extinción, la perspectiva política, aunque siempre superficial, deviene urgente e ineludible. Nuestra democracia también se encuentra en cuarentena y, quizá pronto, en la UCI. La terrible pandemia nos ha sorprendido con uno de los peores gobiernos posibles: un frente popular con apoyos separatistas, que abraza un decisionismo político heredado de Carl Schmitt. Aunque, naturalmente, no lo sepan. La ocasión para el golpe de mano parece inmejorable. Concentración del poder y supresión de los mecanismos de control. Al parecer, abundan quienes piensan que la democracia vale sólo para tiempos más o menos normales. En épocas de catástrofes o crisis, debe eclipsarse y dejar paso a la unanimidad forzosa. Gran Bretaña debatió en tiempos terribles la entrada en la guerra para derrotar al nazismo. ¿Qué hubiera sucedido si todo hubiera sido unidad alrededor de Chamberlain y nadie hubiera alzado su voz convenciendo a la mayoría? Del prohibido prohibir pasamos al prohibido criticar. Una cosa es la unidad de acción sanitaria y otra la proscripción de la crítica política. Por lo demás, el Gobierno reclama ahora la unidad que antes se empeñó en romper. Y, puestos a perseguir la unidad, ¿qué mejor que un Gobierno constitucionalista de concentración nacional?
La gestión política está siendo vergonzosa y la mayoría de las apariciones gubernamentales más propias de programas de humor, pero no se puede decir porque favorece al virus. Las mentiras, vaivenes y ocultaciones han sido abundantes, pero no se puede afirmar porque favorece al virus. Se publican cifras de contagiados mientras no hay tests, pero no se puede denunciar porque favorece al virus. Se cambia el criterio sobre las mascarillas, pero no se puede poner en evidencia porque favorece al virus. Casi todos sabemos lo que habría ocurrido con un Gobierno del PP, pero no es posible decirlo porque favorece al virus. Se proclama la defensa de los más vulnerables y la apoteosis de la igualdad mientras abundan los privilegios sanitarios de los poderosos, pero no es correcto decirlo porque beneficia al virus. Se diría que el lema es la mentira os hará sanos. Desvaríos de la ética de la responsabilidad.
Ciertamente la declaración del estado de alarma está prevista en la Constitución. Nada que objetar por ahí. Pero hay maneras de aplicarlo que pueden rebasar los límites constitucionales. Un Gobierno socialcomunista no es el más idóneo para gestionar un estado de alarma porque, de suyo, provoca un estado de alarma, incluso al presidente del Gobierno. Mientras tanto, el control parlamentario del Ejecutivo ha desaparecido. Con la división de poderes desaparece la libertad política. La política de comunicación (propaganda) y el filtro y control de las preguntas de los periodistas (grave error muy tardíamente corregido) exhiben la cuarentena de nuestro sistema de libertades. No resulta infundado el temor de que la intimidad y la vida privada sufran intensas vulneraciones en los tiempos venideros.
Mientras la iniciativa privada está resultando decisiva y ejemplar, los efectos van a ser, muy previsiblemente, la politización de la vida social y el intervencionismo estatal. Mientras la solidaridad privada utiliza los medios propios, la solidaridad estatal utiliza los ajenos. Según Alexis de Tocqueville, uno de los primeros deberes de un Gobierno es situar a los ciudadanos en la condición de poder prescindir de su ayuda. No cabe duda de que los nuevos tiempos van a acentuar la dependencia estatal de los ciudadanos y el eclipse de la iniciativa privada. Otra vía hacia el despotismo, democrático o no.
No tardarán en exigir la unanimidad de la política económica, la suya naturalmente, con la advertencia de que disentir es antipatriótico o un sometimiento a los intereses de los ricos. Recorreremos libremente el camino hacia la miseria. Ya lo decía, también Tocqueville, que de nosotros, los ciudadanos, depende que la democracia conduzca a la libertad, a la prosperidad y a la civilización, o bien al despotismo, a la miseria y a la barbarie. No conviene olvidar que las políticas catastróficas suelen fortalecerse en las catástrofes. No es necesario haber leído con mucho detenimiento a Marx para saber que el triunfo del comunismo requiere que la miseria (las contradicciones del capitalismo) llegue al extremo más insoportable. Para aprovecharse del caos hay que o provocarlo o mantenerlo y agravarlo. Sabemos cómo mueren las democracias y cómo triunfa el comunismo. Acaso sea un temor algo desmesurado, pero por advertirlo no se pierde nada.
Otro de los efectos de la crisis actual es que el virus físico impida aún más ver el virus moral, cuyos efectos llevamos décadas, acaso siglos, padeciendo. Atendemos mucho más a lo que mata el cuerpo que a lo que destruye el espíritu. Dice el Evangelista Lucas, «no temáis a lo que mata el cuerpo y no puede nada más». Lo que mata el espíritu es mucho más terrible que lo que mata el cuerpo. Esto afirma Kierkegaard, en Las obras del amor: «Pues se ponen barreras contra la peste, pero a la peste de la murmuración, peor que la asiática, la que corrompe el alma, ¡se le abren todas las casas, se paga dinero por ser contagiado, se saluda dando la bienvenida a quien trae el contagio!».
Existe otro virus, letal y silencioso, que atraviesa sin dañar los cuerpos e infecta sólo a los espíritus. La dificultad de combatirlo es proporcional a la ignorancia de su existencia. Aquí el contagio es voluntario y no se reconoce su realidad ni la necesidad del diagnóstico y tratamiento. Apenas quedan ya algunos pocos inmunes. La mayoría son contagiados felices. Y, acaso, no es seguro, la eliminación del virus moral sea la mejor terapia para hacer frente, física y moralmente, al otro virus, y, de paso, para salvar a la Nación y a su democracia.
(*) Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos.
20/04/2020:
https://www.almendron.com/tribuna/la-democracia-en-cuarentena
Ilustración: Georges Mathieu.
Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas
sábado, 16 de mayo de 2020
VIRUS MORAL
Etiquetas:
Coronavirus,
Cuarentena,
Democracia,
España,
Estado,
Georges Mathieu,
Ignacio Sánchez Cámara
jueves, 14 de mayo de 2020
PODER Y DERECHO
La tentación autoritaria bajo la pandemia
Juan Cianciardo / El Mundo
En un Estado constitucional no hay ninguna razón que justifique la violación o anulación de un derecho humano. Ni siquiera la preservación de otro derecho humano. En ese «carácter absoluto» de los derechos humanos radica su atractivo central. Su contenido es limitado, pero no es limitable. Dicho con otras palabras, los derechos son «fines en sí mismos», no medios que puedan sacrificarse en aras de otro fin, cualquiera sea la importancia que se le atribuya. Resisten incluso la voluntad de las mayorías que quieran negarlos o derrumbarlos: son, según una feliz expresión de Ronald Dworkin, «cartas de triunfos políticos en manos de las minorías».
La especificación del contenido limitado pero ilimitable de cada derecho no se encuentra realizada en la Constitución -allí no hay más (ni menos) que fórmulas que sirven como punto de partida-, sino que surge como fruto de una tarea colectiva, de un diálogo que tiene lugar, sobre todo, aunque no únicamente, en los parlamentos y en los tribunales. Es allí donde se discute el alcance de cada derecho, su esfera de funcionamiento razonable, ese núcleo que constituye su esencia. Se trata de un diálogo que remite a la Constitución, a un «modo de ser» particular, el del ser humano, y a las circunstancias históricas, que influyen estirando o acortando ese contenido.
¿Funciona este modo de entender la relación entre poder y derecho (el derecho como límite del poder) cuando nos enfrentamos a una emergencia como la que se abate ahora sobre el mundo? Hay quienes responden con una negativa: la emergencia no nos dejaría otro camino que optar por unos u otros derechos. Pretender lo contrario no sería más que una ingenuidad. La respuesta del Estado constitucional es diferente: un sí rotundo. Desde esta última perspectiva, la emergencia es parte de la Constitución, y por eso encontramos en ella límites que conducen a conjurarla garantizando el respeto de los derechos humanos. Hay límites de tipo formal: son mecanismos tendientes a simplificar el proceso de toma de decisiones, sobre la base de que las emergencias requieren respuestas urgentes, con debates acotados. Y hay límites sustanciales: los derechos humanos se pueden restringir de un modo más intenso que en períodos de normalidad, pero en ningún caso se justifica su violación. Esas restricciones de carácter excepcional son aceptables solo si se relacionan directamente con el logro de un fin relevante (la superación de la pandemia, por ejemplo), si no existe otro medio eficaz para alcanzar ese fin, y si la importancia del fin justifica el costo que supone.
El respeto del principio de proporcionalidad (con sus subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) es, pues, condición necesaria para que restricciones de derechos como las que estamos padeciendo no violen el Estado constitucional de derecho. Esta es, creo, una de las claves de lectura del debate que tuvo lugar en el Congreso el pasado 5 de mayo: según parece, para un sector del arco político hay hoy, ya en el inicio de la desescalada, medios para combatir el Covid-19 menos restrictivos de los derechos que los empleados hasta aquí y, por lo tanto, la prolongación del estado de alarma es innecesaria (y por lo tanto no respetuosa del subprincipio de necesidad). De ahí que esta cuarta prórroga en la que nos encontramos, que se prolongará hasta el próximo 24 de mayo, haya sido la que menor respaldo suscitó entre los diputados (178 votos sobre 350 escaños, frente a los 269 de la prórroga anterior). Esto explica, también, que se haya abierto como posibilidad tangible que medidas concretas adoptadas al amparo de esta prórroga sean declaradas inconstitucionales, o que el pedido de la quinta prórroga no alcance la mayoría indispensable para prosperar.
Más allá de que se comparta o no la posición política de quienes votaron a favor, en contra o se abstuvieron en esta última ocasión (no es sencillo para el ciudadano medio conocer datos relevantes indispensables para opinar de modo fundado en un sentido u otro), lo que resulta sin ninguna duda importante es que estemos en alerta. Gobiernos y ciudadanía somos víctimas de una peligrosa tentación autoritaria, consistente en justificar el sacrificio de algunos derechos (por ejemplo, la libertad de tránsito, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión) para preservar otro (por ejemplo, el derecho a la salud). Gobernantes cansados, incompetentes o incluso perversos acaban justificando lo injustificable. Y reciben el apoyo de una parte de la ciudadanía, que, presa del temor, asiente mansamente a la pérdida de porciones importantes de libertad.
(*) Juan Cianciardo, director del Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Navarra.
Fuente:
lunes, 27 de abril de 2020
LA DISCUSIÓN EN OTRAS LATITUDES
La Constitución, la peste y la economía
Santiago Muñoz Machado / El País
El problema constitucional más importante que plantea la declaración de estado de alarma para combatir la covid-19 no radica, como insisten algunos artículos periodísticos y debates de estas últimas semanas, en si hubiera sido más procedente declarar el estado de excepción, sino en los límites de los poderes gubernamentales de emergencia.
Es capital la importancia de observar los procedimientos establecidos, pero mientras se discurre sobre la corrección constitucional de lo decidido, que ya es irreversible, no debería olvidarse el examen riguroso de lo que está sucediendo: desde hace más de un mes el Gobierno ha sido habilitado con poderes de excepción, que está ejerciendo con contundencia. Pero la valoración de la legitimidad de sus decisiones se está haciendo sin criterios precisos. Menudean las críticas sobre la laminación a que se están sometiendo los derechos y libertades, lo que es innegable, pero tiene que ser explicado con fundamentos serios.
Existen dos parámetros, de manejo muy sencillo, que pueden aplicarse para evaluar la constitucionalidad de las decisiones restrictivas de los derechos que se adoptan en situaciones de emergencia. Ambos están convalidados por todos los Estados de derecho: en primer lugar, los poderes de excepción se atribuyen para combatir circunstancias de excepción y, en consecuencia, no deben mantenerse más tiempo que el que duren los hechos excepcionales que los justifican. El retorno a la legalidad ordinaria debe ser inmediato en cuanto aquellos desaparezcan. En segundo lugar, el uso de los poderes de emergencia tiene que ajustarse estrictamente al principio de proporcionalidad. La verificación de que las decisiones se acomodan a este principio puede hacerse utilizando tres test: primero, idoneidad de la medida, es decir, si es adecuada para alcanzar el fin u objetivo que se persigue. Segundo, si existen o no alternativas menos gravosas que la decisión adoptada. Y tercero, si la actuación elegida producirá o no desventajas compensables con los beneficios que esperan obtenerse aplicándola.
El derecho de excepción no tiene muchos más misterios que los que acaban de exponerse, a los que solo habría que sumar las cuestiones concernientes al control parlamentario del Gobierno
Es más complejo el análisis de las políticas que emergerán al término de la crisis sanitaria para procurar la reconstrucción de nuestra economía tras la catástrofe del coronavirus. En 1977, cuando se aprobaron los Pactos de la Moncloa, España no tenía Constitución ni era miembro de la Comunidad Europea. En la actualidad, cualquier acuerdo o regulación nueva tienen que ceñirse a la Constitución de 1978 y a la constitución económica de la Unión Europea.
Esta restricción no es, desde luego, baladí. Un grupo importante de informaciones y comentarios que, por lo que se lee en los medios y circula en las redes sociales, produce inquietud a muchos ciudadanos, empresas y organizaciones sociales, son los que aventuran que las políticas de reconstrucción se orientarán hacia el incremento del peso “de lo público”, es decir, del Estado (incluidas comunidades autónomas y municipios), en nuestra economía. ¿Qué significa esto? Para algunos, el posible inicio de una etapa de nacionalizaciones y municipalizaciones. Y, a partir de esta suposición, puede desplegarse un ramillete completo de variantes: ¿de sectores económicos, de empresas concretas, de servicios, de la propiedad privada? ¿Se aspira a cambiar la economía social de mercado por una economía estatalizada?
El artículo 128 de la Constitución indica que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, que puede concretarse en decisiones que reserven al sector público recursos o servicios esenciales. Este precepto ha sido analizado docenas de veces por los expertos y por nuestros más altos tribunales y no plantea, actualmente, ningún problema de interpretación. El modelo económico de nuestra Carta Magna no reside exclusivamente en aquel precepto. El artículo 33 proclama el derecho a la propiedad privada, y el 38, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, de lo que se concluye que nuestra Constitución permite que el Estado retenga en su mano empresas y servicios y, al mismo tiempo, impone la economía de mercado, basada en la propiedad privada, la empresa y la libre competencia.
La Constitución ha establecido su neutralidad respecto del equilibrio entre lo público y lo privado, de modo que las fuerzas políticas que dispongan del poder puedan desarrollar toda la gama de políticas económicas: desde las liberales hasta las socialistas. Es decir, que cada opción política puede elegir la “cantidad de Estado” que postula para la economía nacional, aunque sin destruir el mercado, que es un principio constitucional del que no puede prescindirse dado su carácter esencial para el ejercicio de la libertad de empresa.
Este principio de neutralidad es clásico en los tratados comunitarios y actualmente está recogido en el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Significa lo mismo que en nuestra Constitución: la Unión acepta tanto la propiedad pública como la privada.
Ahora bien, las iniciativas públicas en materia económica que acuerden la reserva al Estado de servicios esenciales tienen que cumplir requisitos exigentes para ser legítimas: si suponen la privación de la propiedad privada o de cualquier derecho de los ciudadanos, ha de justificarse que concurre una razón de interés general evidente. La privación de la propiedad no puede consistir en una confiscación, sino que requiere el pago del precio de mercado del bien o derecho expropiado. Si la decisión se encamina a asumir la titularidad o la gestión de un servicio, ha de justificarse que es más sostenible y eficiente que la privada. Las empresas públicas tienen que competir en régimen de igualdad; por tanto, el Estado no puede reconocer a las suyas posiciones de privilegio ni ventajas competitivas de ninguna clase, en relación con las privadas; por ejemplo: no pueden las empresas públicas sobrevivir a base de ayudas, ni apelar a ellas porque sus gestores carezcan de la capacidad de gestión de un empresario eficaz en el marco de una economía de mercado. La Administración pública que acuerde nacionalizar, comunitarizar o municipalizar empresas tiene que contar con recursos financieros suficientes para atender los compromisos, europeos y nacionales, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, etcétera.
No está la economía española para que las entidades públicas asuman la gestión de empresas y servicios, me parece a mí. Siendo así, el fortalecimiento de lo público habrá de centrarse no en la economía, sino en los servicios sociales. Desde luego, en la sanidad pública, brutalmente puesta a prueba por la peste que nos asola, invirtiendo en su mejora lo que sea necesario; también en la educación, que es un servicio de rango constitucional. Y en procurar la realización de los demás servicios sociales en la medida en que se pueda y la Unión Europea tolere el incremento de nuestro déficit.
Los sectores económicos más dañados por la crisis lo que necesitarán del Estado son ayudas para afrontar su reconstrucción, y el Estado deberá asegurarse, mediante una regulación firme y estable, de que los recursos se emplean del modo más acorde con los intereses generales.
(*) Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo y director de la Real Academia Española.
Fuente:
https://www.almendron.com/tribuna/la-constitucion-la-peste-y-la-economia/
Fotografías:
Andrew Milligan /Pa Wire / DPA. Un profesional médico con ropa protectora y protección facial está de pie en la entrada de un laboratorio de pruebas en Glasgow: https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-in-deutschland-und-der-welt-fast-69-000-euro-fuer-angehoerige-toter-pflegekraefte-in-grossbritannien/25560996.html
Coronavirus, nuevos informes y documentos del Istituto Superiore di Sanità después de la reunión del 22 de abril https://www.onb.it/2020/04/27/coronavirus-nuovi-report-e-documenti-dellistituto-superiore-di-sanita-dopo-il-meeting-del-22-aprile/
Santiago Muñoz Machado / El País
El problema constitucional más importante que plantea la declaración de estado de alarma para combatir la covid-19 no radica, como insisten algunos artículos periodísticos y debates de estas últimas semanas, en si hubiera sido más procedente declarar el estado de excepción, sino en los límites de los poderes gubernamentales de emergencia.
Es capital la importancia de observar los procedimientos establecidos, pero mientras se discurre sobre la corrección constitucional de lo decidido, que ya es irreversible, no debería olvidarse el examen riguroso de lo que está sucediendo: desde hace más de un mes el Gobierno ha sido habilitado con poderes de excepción, que está ejerciendo con contundencia. Pero la valoración de la legitimidad de sus decisiones se está haciendo sin criterios precisos. Menudean las críticas sobre la laminación a que se están sometiendo los derechos y libertades, lo que es innegable, pero tiene que ser explicado con fundamentos serios.
Existen dos parámetros, de manejo muy sencillo, que pueden aplicarse para evaluar la constitucionalidad de las decisiones restrictivas de los derechos que se adoptan en situaciones de emergencia. Ambos están convalidados por todos los Estados de derecho: en primer lugar, los poderes de excepción se atribuyen para combatir circunstancias de excepción y, en consecuencia, no deben mantenerse más tiempo que el que duren los hechos excepcionales que los justifican. El retorno a la legalidad ordinaria debe ser inmediato en cuanto aquellos desaparezcan. En segundo lugar, el uso de los poderes de emergencia tiene que ajustarse estrictamente al principio de proporcionalidad. La verificación de que las decisiones se acomodan a este principio puede hacerse utilizando tres test: primero, idoneidad de la medida, es decir, si es adecuada para alcanzar el fin u objetivo que se persigue. Segundo, si existen o no alternativas menos gravosas que la decisión adoptada. Y tercero, si la actuación elegida producirá o no desventajas compensables con los beneficios que esperan obtenerse aplicándola.
El derecho de excepción no tiene muchos más misterios que los que acaban de exponerse, a los que solo habría que sumar las cuestiones concernientes al control parlamentario del Gobierno
Es más complejo el análisis de las políticas que emergerán al término de la crisis sanitaria para procurar la reconstrucción de nuestra economía tras la catástrofe del coronavirus. En 1977, cuando se aprobaron los Pactos de la Moncloa, España no tenía Constitución ni era miembro de la Comunidad Europea. En la actualidad, cualquier acuerdo o regulación nueva tienen que ceñirse a la Constitución de 1978 y a la constitución económica de la Unión Europea.
Esta restricción no es, desde luego, baladí. Un grupo importante de informaciones y comentarios que, por lo que se lee en los medios y circula en las redes sociales, produce inquietud a muchos ciudadanos, empresas y organizaciones sociales, son los que aventuran que las políticas de reconstrucción se orientarán hacia el incremento del peso “de lo público”, es decir, del Estado (incluidas comunidades autónomas y municipios), en nuestra economía. ¿Qué significa esto? Para algunos, el posible inicio de una etapa de nacionalizaciones y municipalizaciones. Y, a partir de esta suposición, puede desplegarse un ramillete completo de variantes: ¿de sectores económicos, de empresas concretas, de servicios, de la propiedad privada? ¿Se aspira a cambiar la economía social de mercado por una economía estatalizada?
El artículo 128 de la Constitución indica que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, que puede concretarse en decisiones que reserven al sector público recursos o servicios esenciales. Este precepto ha sido analizado docenas de veces por los expertos y por nuestros más altos tribunales y no plantea, actualmente, ningún problema de interpretación. El modelo económico de nuestra Carta Magna no reside exclusivamente en aquel precepto. El artículo 33 proclama el derecho a la propiedad privada, y el 38, la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, de lo que se concluye que nuestra Constitución permite que el Estado retenga en su mano empresas y servicios y, al mismo tiempo, impone la economía de mercado, basada en la propiedad privada, la empresa y la libre competencia.
La Constitución ha establecido su neutralidad respecto del equilibrio entre lo público y lo privado, de modo que las fuerzas políticas que dispongan del poder puedan desarrollar toda la gama de políticas económicas: desde las liberales hasta las socialistas. Es decir, que cada opción política puede elegir la “cantidad de Estado” que postula para la economía nacional, aunque sin destruir el mercado, que es un principio constitucional del que no puede prescindirse dado su carácter esencial para el ejercicio de la libertad de empresa.
Este principio de neutralidad es clásico en los tratados comunitarios y actualmente está recogido en el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Significa lo mismo que en nuestra Constitución: la Unión acepta tanto la propiedad pública como la privada.
Ahora bien, las iniciativas públicas en materia económica que acuerden la reserva al Estado de servicios esenciales tienen que cumplir requisitos exigentes para ser legítimas: si suponen la privación de la propiedad privada o de cualquier derecho de los ciudadanos, ha de justificarse que concurre una razón de interés general evidente. La privación de la propiedad no puede consistir en una confiscación, sino que requiere el pago del precio de mercado del bien o derecho expropiado. Si la decisión se encamina a asumir la titularidad o la gestión de un servicio, ha de justificarse que es más sostenible y eficiente que la privada. Las empresas públicas tienen que competir en régimen de igualdad; por tanto, el Estado no puede reconocer a las suyas posiciones de privilegio ni ventajas competitivas de ninguna clase, en relación con las privadas; por ejemplo: no pueden las empresas públicas sobrevivir a base de ayudas, ni apelar a ellas porque sus gestores carezcan de la capacidad de gestión de un empresario eficaz en el marco de una economía de mercado. La Administración pública que acuerde nacionalizar, comunitarizar o municipalizar empresas tiene que contar con recursos financieros suficientes para atender los compromisos, europeos y nacionales, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, etcétera.
No está la economía española para que las entidades públicas asuman la gestión de empresas y servicios, me parece a mí. Siendo así, el fortalecimiento de lo público habrá de centrarse no en la economía, sino en los servicios sociales. Desde luego, en la sanidad pública, brutalmente puesta a prueba por la peste que nos asola, invirtiendo en su mejora lo que sea necesario; también en la educación, que es un servicio de rango constitucional. Y en procurar la realización de los demás servicios sociales en la medida en que se pueda y la Unión Europea tolere el incremento de nuestro déficit.
Los sectores económicos más dañados por la crisis lo que necesitarán del Estado son ayudas para afrontar su reconstrucción, y el Estado deberá asegurarse, mediante una regulación firme y estable, de que los recursos se emplean del modo más acorde con los intereses generales.
(*) Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo y director de la Real Academia Española.
Fuente:
https://www.almendron.com/tribuna/la-constitucion-la-peste-y-la-economia/
Fotografías:
Andrew Milligan /Pa Wire / DPA. Un profesional médico con ropa protectora y protección facial está de pie en la entrada de un laboratorio de pruebas en Glasgow: https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-in-deutschland-und-der-welt-fast-69-000-euro-fuer-angehoerige-toter-pflegekraefte-in-grossbritannien/25560996.html
Coronavirus, nuevos informes y documentos del Istituto Superiore di Sanità después de la reunión del 22 de abril https://www.onb.it/2020/04/27/coronavirus-nuovi-report-e-documenti-dellistituto-superiore-di-sanita-dopo-il-meeting-del-22-aprile/
jueves, 12 de marzo de 2020
AVAL
EL NACIONAL, Caracas, 27/01/1993. Juan Nuño, Alberto de Armas, España, Embajada, Felipe González, Canarias, Henry Wotton, Mentir, Diplomacia.
Etiquetas:
Alberto de Armas,
Canarias,
Diplomacia,
Embajada,
España,
Felipe González,
Henry Wotton,
Juan Nuño,
Mentir
viernes, 28 de febrero de 2020
ZAPATERIASIS
Venezuela no le interesa a nadie
Tomás Páez
“Han convertido la política en un combate inútil acerca de cosas que a nadie importa. Venezuela no le importa a nadie”. Con estas palabras expresaba la señora Calvo, una de las tres vicepresidentes del gobierno español, su menosprecio y, peor aún, la ausencia de empatía hacia la tragedia humanitaria venezolana creada por el “socialismo del siglo XXI”, un híbrido de miseria y genocidio. Confieso que las sentí como una bofetada y una brutal agresión; la sola mención de sus palabras me hierve la sangre.
Conviene aclarar que lo expresado por la señora Calvo se hizo lo que se conoce como el Europagate o Abalogate o Delcygate. El gobierno español incumplió un acuerdo establecido en la Unión Europea y desconoció las sanciones impuestas a los amigos de Maduro. El guion de argumentos semejaba una ristra de mentiras cuya entrega se hizo en varios fascículos y ante las preguntas de la sociedad la vicepresidente respondió con acritud inusitada. Artículos y vídeos esclarecedores del suceso nos ahorran palabras. Invitamos al lector a revisarlos para comprender un hecho que está lejos de haber concluido.
Tras cada nueva explicación y justificación el hecho se tornaba más oscuro, se ensombrecía. En criollo diríamos “no aclare que oscurece”. El incidente y las explicaciones del mismo han sido ironizados en hilarante videos y fotos a través de las redes globales. De pronto, con aquella primera afirmación “no pisó suelo”, el espacio aéreo dejó de formar parte del territorio.
Afortunadamente, la tragedia humanitaria de los venezolanos existe para varias decenas de jefes de gobierno, vicepresidentes, líderes de partidos políticos, organismos internacionales y para los demócratas del mundo, quienes se preocupan y ocupan de encontrar remedio a la barbarie del régimen venezolano. Los incontrovertibles datos del Informe Bachelet, el cual desnuda la violación sistemática de los derechos humanos por parte de quienes apoyados en las bayonetas ostentan el poder, corroboran el interés de las Naciones Unidas por la precariedad de la situación venezolana.
El interés y preocupación por ese inmenso éxodo se manifestó en la reunión convocada por quien hasta hace poco fue la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, conjuntamente con Eduardo Stein, representante de Naciones Unidas para la diáspora venezolana en las Américas. El objetivo de la cita era sumar apoyos de centenares de organizaciones de todo el mundo para atender la crisis humanitaria y la migración. Su interés es signo de humanidad, de empatía por el sufrimiento del otro y ello se agradece. Esa inmensa lista contrasta con la visible y notoria, por pequeña, de quienes se colocan de perfil frente a la violación de los derechos humanos y la salida masiva de más de 6 millones de venezolanos, superior a la de Siria cuyos ciudadanos huyen de una confrontación bélica.
De la precariedad de la situación venezolana, con niveles de empobrecimiento y deterioro desconocidos previamente en la región, sin agua, sin electricidad, sin medicinas, etc., no escapan los ciudadanos españoles, sus hijos y nietos, quienes permanecen en el país que los acogió. Muchos de ellos sufren en carne propia las confiscaciones, expropiaciones e invasiones promovidas por el régimen, de sus empresas, fincas y propiedades; resalta de entre ellas el caso de Agroisleña, empresa cuya demanda al gobierno de Venezuela por expropiación se ventila en los tribunales. Este gobierno, además, viola el acuerdo bilateral de pensionados y jubilados. Las situaciones descritas despertarían el interés y la atención de cualquier gobierno que se precie de serlo.
El desinterés manifestado por la señora Calvo indica que se desentiende de las empresas españolas con dificultades para repatriar los beneficios desde Venezuela: Repsol, BBVA y Telefónica, entre las más emblemáticas de todas ellas. También a aquellas otras con contratos de exportación de bienes y servicios desde España. La indiferencia revela su indisposición a promover la participación de las empresas, inversionistas y tecnologías españolas en la futura reconstrucción de Venezuela. Con ese hastío indispone a las empresas españolas a realizar alianzas estratégicas y joint-ventures y coloca al mercado venezolano, urgido de inversiones, fuera del radar del tejido empresarial español.
La terca realidad desmiente que Venezuela “no le importe a nadie”. La policía española ha detenido a varias personas relacionadas con la investigación a Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela en el período de Zapatero, por una trama de blanqueo de fondos de Pdvsa. Recientemente, la banca suiza aportó datos de interés para este caso. En medio de esa investigación, se “suicida” en extrañas circunstancias un ciudadano imputado a horas de participar en el juicio de esta investigación que promete arrojar información de mucho interés.
Fuente:
https://www.elnacional.com/opinion/venezuela-no-le-interesa-a-nadie/
Cfr.
https://www.elespanol.com/espana/20200214/calvo-venezuela-no-importa-combate-promovido-derecha/467453690_0.html
Ilustración: Carmen Calvo, http://lowon.blogspot.com/2019/09/ni-tan-fea-ni-tan-calvo-pues-va-ser-que.html
Tomás Páez
“Han convertido la política en un combate inútil acerca de cosas que a nadie importa. Venezuela no le importa a nadie”. Con estas palabras expresaba la señora Calvo, una de las tres vicepresidentes del gobierno español, su menosprecio y, peor aún, la ausencia de empatía hacia la tragedia humanitaria venezolana creada por el “socialismo del siglo XXI”, un híbrido de miseria y genocidio. Confieso que las sentí como una bofetada y una brutal agresión; la sola mención de sus palabras me hierve la sangre.
Conviene aclarar que lo expresado por la señora Calvo se hizo lo que se conoce como el Europagate o Abalogate o Delcygate. El gobierno español incumplió un acuerdo establecido en la Unión Europea y desconoció las sanciones impuestas a los amigos de Maduro. El guion de argumentos semejaba una ristra de mentiras cuya entrega se hizo en varios fascículos y ante las preguntas de la sociedad la vicepresidente respondió con acritud inusitada. Artículos y vídeos esclarecedores del suceso nos ahorran palabras. Invitamos al lector a revisarlos para comprender un hecho que está lejos de haber concluido.
Tras cada nueva explicación y justificación el hecho se tornaba más oscuro, se ensombrecía. En criollo diríamos “no aclare que oscurece”. El incidente y las explicaciones del mismo han sido ironizados en hilarante videos y fotos a través de las redes globales. De pronto, con aquella primera afirmación “no pisó suelo”, el espacio aéreo dejó de formar parte del territorio.
Afortunadamente, la tragedia humanitaria de los venezolanos existe para varias decenas de jefes de gobierno, vicepresidentes, líderes de partidos políticos, organismos internacionales y para los demócratas del mundo, quienes se preocupan y ocupan de encontrar remedio a la barbarie del régimen venezolano. Los incontrovertibles datos del Informe Bachelet, el cual desnuda la violación sistemática de los derechos humanos por parte de quienes apoyados en las bayonetas ostentan el poder, corroboran el interés de las Naciones Unidas por la precariedad de la situación venezolana.
El interés y preocupación por ese inmenso éxodo se manifestó en la reunión convocada por quien hasta hace poco fue la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, conjuntamente con Eduardo Stein, representante de Naciones Unidas para la diáspora venezolana en las Américas. El objetivo de la cita era sumar apoyos de centenares de organizaciones de todo el mundo para atender la crisis humanitaria y la migración. Su interés es signo de humanidad, de empatía por el sufrimiento del otro y ello se agradece. Esa inmensa lista contrasta con la visible y notoria, por pequeña, de quienes se colocan de perfil frente a la violación de los derechos humanos y la salida masiva de más de 6 millones de venezolanos, superior a la de Siria cuyos ciudadanos huyen de una confrontación bélica.
De la precariedad de la situación venezolana, con niveles de empobrecimiento y deterioro desconocidos previamente en la región, sin agua, sin electricidad, sin medicinas, etc., no escapan los ciudadanos españoles, sus hijos y nietos, quienes permanecen en el país que los acogió. Muchos de ellos sufren en carne propia las confiscaciones, expropiaciones e invasiones promovidas por el régimen, de sus empresas, fincas y propiedades; resalta de entre ellas el caso de Agroisleña, empresa cuya demanda al gobierno de Venezuela por expropiación se ventila en los tribunales. Este gobierno, además, viola el acuerdo bilateral de pensionados y jubilados. Las situaciones descritas despertarían el interés y la atención de cualquier gobierno que se precie de serlo.
El desinterés manifestado por la señora Calvo indica que se desentiende de las empresas españolas con dificultades para repatriar los beneficios desde Venezuela: Repsol, BBVA y Telefónica, entre las más emblemáticas de todas ellas. También a aquellas otras con contratos de exportación de bienes y servicios desde España. La indiferencia revela su indisposición a promover la participación de las empresas, inversionistas y tecnologías españolas en la futura reconstrucción de Venezuela. Con ese hastío indispone a las empresas españolas a realizar alianzas estratégicas y joint-ventures y coloca al mercado venezolano, urgido de inversiones, fuera del radar del tejido empresarial español.
La terca realidad desmiente que Venezuela “no le importe a nadie”. La policía española ha detenido a varias personas relacionadas con la investigación a Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela en el período de Zapatero, por una trama de blanqueo de fondos de Pdvsa. Recientemente, la banca suiza aportó datos de interés para este caso. En medio de esa investigación, se “suicida” en extrañas circunstancias un ciudadano imputado a horas de participar en el juicio de esta investigación que promete arrojar información de mucho interés.
Fuente:
https://www.elnacional.com/opinion/venezuela-no-le-interesa-a-nadie/
Cfr.
https://www.elespanol.com/espana/20200214/calvo-venezuela-no-importa-combate-promovido-derecha/467453690_0.html
Ilustración: Carmen Calvo, http://lowon.blogspot.com/2019/09/ni-tan-fea-ni-tan-calvo-pues-va-ser-que.html
Etiquetas:
Carmen Calvo,
Comunidad internacional,
Diáspora,
España,
Interés por Venezuela,
Tomás Páez
martes, 25 de febrero de 2020
ALGO MÁS QUE UN TEMPORAL
Los rostros de la decadencia
Asdrúbal Aguiar
Hace 27 años Samuel Hungtinton escribe su ensayo seminal ¿Choque de civilizaciones?, acaso como explicación de lo que imagina se hará realidad en lo sucesivo y concluye, antes bien, en el fenómeno de la autodestrucción.
Al perder los Estados las bases de sustentación de su poder histórico como la unidad de las gentes varias y dispersas dentro de territorios comunes, luego del ingreso a la sociedad de la información y de la inteligencia artificial, quedan al descubierto e intentan sobrevivir, en su defecto, las civilizaciones raizales subyacentes. Ser musulmán o judeocristiano, o confucionista, se supone para Hungtinton como lo definitorio del nuevo marco de las relaciones globales una vez llegado el siglo XXI.
De que la historia, que se nutre del tiempo y cuyos proventos germinan en los espacios llega a su final, es lo que predica Francis Fukuyama. Y que lo teóricamente deseable es el diálogo o la “alianza entre civilizaciones” como fuera posible en 1948 cuando se adopta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nadie lo pone en duda; pero ni parece que sobrevivirán las civilizaciones –al menos la judeocristiana– ni promete nada el diálogo que propone ante la ONU el tristemente célebre José Luis Rodríguez Zapatero.
Reclama España, en 2005, la comprensión recíproca entre el Occidente y el islamismo, sobre una mesa de platos envenenados. Busca adormecer o adormecerse, neutralizar al primero mientras los musulmanes ganan terreno y avanzan. Tras las ideas de la amistad entre las culturas y la consolidación de la paz apenas le interesa ponerles freno a los norteamericanos, por depositarios de parte de la civilización judeocristiana y a quienes acusa de alimentar el militarismo y los males que sufre la humanidad.
El resultado está a la vista
Los musulmanes, quienes aún se destruyen entre ellos –chiitas contra sunitas– invaden los suelos del Occidente a marcha forzada como en el año 711 d.C., siguen violentando a sus propias mujeres y practicando la pederastia como parte de sus tradiciones, mientras los chinos, cultores del confucianismo asumen la economía liberal y de mercado sin renunciar a su genética paternalista, negadora de las libertades fundamentales. Entre tanto, los cristianos, como Saturno, devoramos nuestro futuro y callamos lo anterior.
Muy atrás, como antigualla queda así cuanto constata Jacques Maritain durante la reunión de la Comisión Nacional francesa de la Unesco que evalúa la citada Declaración Universal: “Alguien manifestó su extrañeza al ver que ciertos defensores de ideologías violentamente opuestas se habían puesto de acuerdo para redactar una lista de derechos. «Claro –replicaron ellos– estamos de acuerdo en esos derechos a condición de que no se nos pregunte por qué»”.
Lo paradójico es que luego del portazo islámico sobre el Occidente, cuando se derriban las Torres Gemelas de Nueva York, símbolo del capitalismo cristiano y se cierra, es verdad, el ciclo de las relaciones y confrontaciones entre Estados que viene desde 1648, la propuesta “onusiana” de la alianza entre civilizaciones como distractor deja de lado lo esencial. Valora más conjugar en clave antinorteamericana y avanzar, ahora, hacia la destrucción de los sólidos romanos. El filme Dos Papas no es ingenuo al respecto.
Lo destacable, sin embargo y como lo apunta Niall Ferguson en 2006, es la “civilización de conflictos” del mundo árabe, la propensión de su cultura política a resolver las disputas mediante la violencia y no a través de la negociación”. Lo constatable, asímismo, es que mientras una parte de los occidentales saluda y aplaude las alianzas con el mundo chino y musulmán, todos a uno se avergüenzan de sus propias raíces y las ocultan con vergüenza, comenzando por el señor Zapatero y sus muñecos de ventrílocuo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Las Tablas de la Ley, destruidas hace 3.500 años por Moisés y no por ello desaparecidas sus prescripciones, pues son las leyes universales de la decencia humana, en suma, cristalizan en los derechos humanos que consagra el texto mencionado de 1948. Es el denominador común que ahora pisotean y relativizan los traficantes de ilusiones en Cuba, Venezuela, Nicaragua, la señalada España y sus aliados en el Lejano Oriente y en el Oriente Medio.
Que Donald Trump, sin relevarle de pecados, reivindique la defensa de lo nativo se presenta como escandaloso, obviamente. Que se obligue a las escuelas españolas retirar los crucifijos o que los alemanes de izquierda protesten a Benedicto XVI por hablar ante el Parlamento y exigir la defensa del Estado liberal y democrático de Derecho en 2011 antes de su renuncia, se presenta como un signo de tolerancia.
Papa Francisco, por si faltasen las sorpresas, habla: “No estamos más en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más escuchados… No estamos ya en un régimen de cristianismo, porque la fe –especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente– ya no constituye un presupuesto obvio de la vida en común…”.
“Una civilización –lo precisa con lucidez y sensiblemente un ateo, en su Breviario de podredumbre – comienza a decaer a partir del momento en que la vida –el vivir para la experiencia instantánea y narcisista, agrego yo– se convierte en su única obsesión. Las épocas de apogeo cultivan los valores por sí mismos: la vida no es más que un medio de realizarlos”. En “el crepúsculo, usados y derrotados, son abolidos”, es la sentencia lapidaria de Cioran.
Fuente:
Ilustración: Melita Denaro.
EXTEMPORANEIDAD
La onerosa cronicidad de Cuba
Juan Jesús Aznarez
El recrudecimiento del embargo a Cuba, y su aplicación extraterritorial, es el eje de la política de Trump para rendir la isla y construir en ella una democracia alineada con los intereses de Estados Unidos, objetivo fundamental de un castigo comercial, económico y financiero que comenzó en octubre de 1960 como respuesta a las expropiaciones revolucionarias de propiedades norteamericanas. La apertura política es un desiderátum que difícilmente llegará con las sanciones inspiradas en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 (TWEA, por sus siglas en inglés), que autorizó a la Casa Blanca prohibir el comercio con el enemigo, o aliados del enemigo, en tiempo de guerra o emergencia. La sucesión de acosos y el atrincheramiento han resultado baldíos, más allá de multiplicar la emigración y las penalidades. Las palancas de Cuba para sobrellevar el trance son sobradamente conocidas: más iniciativa privada y más inversión extranjera, lastradas por los candados internos y el temor a las represalias norteamericanas.
El concepto de democracia y libertad choca en la mayor de la Antillas con el antimperialismo inculcado desde la escuela, ignorando que nacionalismo, soberanía y democracia son compatibles. A la espera de que Washington regrese al deshielo ensayado por Obama, y La Habana asuma que la división poderes no significa la pérdida de independencia nacional, el país afronta nuevos hostigamientos si Trump es reelegido. Pero el pluralismo político no será fruto de una persecución que prohíbe utilizar el dólar y acceder al mercado norteamericano, y obliga a echar mano de intermediarios y pechar con el encarecimiento de fletes, seguros y financiación por el temor de proveedores y prestamistas al incumplimiento de los contratos.
La coyuntura empeora y regresa la pesadilla de la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. De abril de 2018 a marzo de 2019, el embargo causó 4.300 millones dólares en pérdidas de empresas, bancos y embajadas, obligadas a las triangulaciones, cuando no a la prestidigitación, en sus operaciones financieras. Observando que el castigo surte efecto, la Casa Blanca lo endureció ampliando la relación de entidades objeto de sanciones; restringió viajes y estancias y echó mano de la Helms Burton para que los tribunales norteamericanos puedan juzgar demandas contra empresas o personas relacionadas comercialmente con propiedades nacionalizadas después de 1959.
El propósito es la asfixia de una nación que imparte cultura marxista depende de mercados capitalistas y arrostra los pagos de deuda acordados en 2015 con el Club de París. Difícilmente saldrá del estancamiento sin reconvertir una economía lastrada por la improductividad, la pobreza salarial y un igualitarismo tan imposible como improbable es el cumplimiento de los planes de desarrollo oficiales previstos hasta 2030. La Unión Europea y los organismos internacionales de ayuda al desarrollo algo podrán hacer para soslayar los imperativos de Washington y posibilitar las transformaciones que Cuba necesita para solucionar crisis que son crónicas porque crónico es el fracaso del partido único y la estatización.
Fuente:
Fotografía: Kriangkrai Thitimakorn (Getty).
Etiquetas:
Bloqueo,
Cronocidad,
Cuba,
Embargo,
España,
Extemporaneidad,
Juan Jesús Aznarez
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA, POR EJEMPLO
Universidad: mito y realidad
David Ortega / El Mundo
No son pocas las veces que opinamos de las más diversas materias teniendo pocos datos reales sobre las mismas. El rigor siempre es un compañero de viaje aconsejable, especialmente cuando hablamos de temas importantes y, tengo pocas dudas de que el estado de salud de nuestra educación superior es uno de ellos.
Probablemente en el imaginario colectivo reciente del estado actual de nuestro sistema universitario destaquen, entre otras, dos ideas principales: primera, el famoso y explotado hasta la saciedad caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos; y, segunda, que dentro de los rankings internacionales, las universidades españolas no salen muy bien paradas, estando muy lejos de los 200 o incluso 500 primeros puestos. De la primera idea, que dado que es mi universidad conozco bastante bien, la realidad es que de las 2.797 personas que trabajamos en la Universidad Rey Juan Carlos, tan solo cuatro están actualmente encausadas -aún no juzgadas-, lo que representa el 0,1% de la URJC. Respecto de la segunda idea, merece la pena dedicarle algo más de tiempo, pues los datos reales están bastante alejados de tal percepción, como trataré de demostrar.
Desde hace más de dos décadas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) elabora un muy interesante y lamentablemente poco leído Informe sobre el estado de salud de nuestro sistema universitario (La universidad española en cifras). El último es del curso académico 2016/17, aunque utiliza algunos datos más recientes, consta de 164 páginas y maneja más un millón de datos. Entiendo que aporta una visión bastante real y ajustada de la verdadera situación de nuestras universidades, de las que destaco las siguientes reveladoras y en algunos casos sorprendentes -para bien- conclusiones:
Primera. El sistema universitario español contribuye a la movilidad social en mayor medida que en otros grandes países europeos. Esto significa que familias con menor nivel de renta y cuyos padres suelen carecer de estudios superiores, logran que sus hijos tengan esos estudios. España se sitúa en una posición intermedia por delante de países como Francia, Italia, el Reino Unido o Estados Unidos, estando a la cabeza los países nórdicos, Corea, Austria, Países Bajos y Japón.
Segunda. La implantación geográfica de nuestras universidades ofrece un acceso equitativo a una oferta de enseñanza de calidad a los estudiantes de los diferentes territorios. En Estados Unidos hay una universidad con producción investigadora por cada 753.935 habitantes y en España por cada 751.613. A un nivel parecido está Japón con 720.455; peores cifras tienen Italia y Alemania con 889.706 y 972.941, respectivamente. A la cabeza se sitúan el Reino Unido con 578.947 y Francia con 550.000. Se puede afirmar que España se encuentra en los parámetros de los grandes países desarrollados en la ratio número de universidades con producción investigadora respecto a la población.
Tercera. Hay un dato clave para entender la realidad actual de la universidad española: el gasto en I+D ha retrocedido en España a niveles de hace una década, mientras sigue avanzando en el resto de países competidores. Entre los años 2008 a 2016, China ha aumentado su gasto en un 46,6%; Corea, un 35%;Alemania, un 13,2%;Italia, un 10,5%;la media de la Unión Europea, un 10,1%; Francia, un 9,2%; el Reino Unido, un 3,5%; y España, un -9,7%. Podemos afirmar que éste es uno de los problemas centrales de la economía española, tan solo estamos por delante de Portugal y Grecia. A pesar de ello, en ese mismo periodo, nuestras universidades han registrado una importante mejora de su productividad científica, incrementando un 87% la producción de artículos científicos y un 13% la proporción de los mismos que se publican en revistas científicas del primer cuartil.
Cuarta. La universidad española tiene un alto nivel de empleabilidad y calidad docente. El Graduate Employability Ranking 2019 elaborado por el ranking de referencia internacional QS clasifica a los 500 mejores campus del mundo según la empleabilidad de sus alumnos/as. Europa sitúa 208 universidades entre el TOP 500 y España a 14, estando tres universidades españolas entre las 100 primeras del mundo. Si lo relacionamos con el número de habitantes por país, en primer lugar estaría el Reino Unido, después Alemania y en tercera posición España, por delante de Italia, EEUU, Francia y Japón. Por cierto, según los últimos datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre afiliación a la Seguridad Social de los universitarios, la URJC se sitúa como la primera universidad madrileña en empleabilidad de sus egresados a los dos años de haberse graduado.
La realidad no demasiado conocida de las universidades españolas es que, si dejamos a un lado los rankings de investigación, enormemente influidos por la inversión I+D de cada país, donde somos claramente deficitarios, las universidades españolas están entre las mejores del mundo respecto de la empleabilidad de sus egresados, según el citado Informe. Igualmente nos pasa en calidad docente, donde el dato es que, dentro de las 242 mejores universidades europeas, tenemos 42 universidades españolas según el Europe Teaching Ranking 2018.
Quinta. Por último, nos queda el dato más conocido y utilizado por los medios de comunicación respecto de los rankings internacionales y la posición de las universidades españolas. La clave a destacar es que se centran principalmente en la actividad investigadora. De los diferentes rankings existentes, los expertos señalan el ranking ARWU como el más antiguo, consolidado y objetivo de los existentes. Hay otros rankings como el ya citado QS o el THE. En el del año 2018, dentro de las 1.000 mejores universidades del mundo aparecen 33 españolas (32 públicas y una privada). Si tenemos 84 entre públicas y privadas, representa el 39% de nuestras instituciones de educación superior. El dato sin duda más interesante y positivo es que, dentro de las 200 mejores del mundo en los diferentes campos científicos, nos encontramos con 18 universidades públicas españolas.
En este sentido podemos extraer la siguiente conclusión global del dato manejado. Según el Fondo Monetario Internacional, España se sitúa como la 13ª economía del mundo en el año 2018. Sin embargo, en relación con el gasto en I+D ocupamos, según el Banco Mundial para ese mismo año, el puesto 25. No obstante, y ésta es la noticia positiva en términos relativos, ocupamos el puesto 13º en el TOP 500 del ranking ARWU 2018.
De todos los datos aportados, sin duda el más decisivo es el importante retraso que tiene España en gasto en I+D. Éste sí que es un tema de interés nacional y decisivo en el que nuestros políticos deberían entrar, especialmente porque los países que colocan en los primeros puestos a sus universidades, todos, salvo Rusia, gastan más del 1,19% del PIB en I+D que invierte España. El asunto de fondo desde luego no es menor, todo lo contrario, pues, según afirma el Informe en su página 103, «la consecuencia más importante del bajo nivel de gasto I+D es, sin duda, la progresiva debilidad de nuestra economía en términos de competitividad tecnológica y de innovación y la pérdida que ello implica de oportunidades de crecimiento y de bienestar para los españoles».
Nuevamente, una información detallada de los temas decisivos en la vida pública y también privada de nuestra querida España, nos ayuda a formarnos una opinión más acertada de dónde están nuestros verdaderos problemas y si son las universidades o los presupuestos aprobados por nuestra clase política quienes no están haciendo sus deberes. Por lo demás, y no me cansaré de insistir en ello, no deja de ser verdaderamente preocupante, por no decir absolutamente vergonzoso, que estos temas claves y esenciales de nuestras vidas, no ocupen prácticamente ningún espacio en los medios de comunicación ni en la agenda pública, la mayor de las veces rellenada de asuntos vacíos y realmente inútiles.
(*) David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
02/08/2019:
Fotografía:
PASAJES DE PARTIDO
Partidos, política y relato
Andrés Betancor / El Mundo
Maurice Duverger, uno de los grandes estudiosos de los partidos, afirmaba que partidos y democracia están ligados; el desarrollo de unos ha estado vinculado al de la otra, tanto, como que aquellos despliegan unas funciones esenciales para el funcionamiento de la democracia. No nos puede sorprender que el cuestionamiento de los partidos crezca en paralelo al de la democracia liberal. Las elecciones, pieza esencial sobre la que se construye ésta (fuente de legitimación del poder), son el marco de la concurrencia competitiva de partidos que pugnan, sobre la base de la aglutinación de aspiraciones (materiales e ideales) de los ciudadanos, por la credibilidad del «compromiso» de hacerlas realidad, mediante las instituciones del Estado (parlamentos y gobiernos). Además, en un contexto social tan complejo como el presente, en donde la máxima interconexión está produciendo la máxima individualización y aislamiento, las instancias de agregación como los partidos son esenciales para la gobernabilidad.
La inmensa mayoría de las constituciones democráticas cuentan con disposiciones consagradas a los partidos. En nuestro caso, es el artículo 6 el que dispone las funciones que están llamados a desplegar («expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política»), la libertad con la que han de operar («dentro del respeto a la Constitución y a la Ley») y la exigencia de que su «estructura interna y funcionamiento [sean] democráticos».
La democracia interna de los partidos pasa por el reconocimiento y la garantía de los derechos de los afiliados y por su participación en la designación y el control de los cargos directivos. Sin embargo, en su configuración institucional, la pulsión democrática lucha con la de la eficacia de la organización en la realización de los objetivos que le da sentido en el contexto de la competencia en el mercado político-electoral. Si el resultado de la pugna es la desunión, en España está particularmente castigada, como se ha demostrado reiteradamente, desde la desaparición de UCD en las elecciones de 1982, continuando con la crisis del año 2016 del PSOE.
La eficacia se mide por el éxito electoral. Reivindicación de democracia interna y éxito electoral no conjugan bien. Como ha destacado Blanco Valdés, «la democracia interna de un partido resulta ser en la realidad de los hechos directamente proporcional a sus fracasos en las urnas e inversamente proporcional al éxito que tenga a la hora de repartir los cargos que la toma del poder lleva asociada». Cuando se pierde, se abre la caja de los truenos de la democracia interna. Y cuando se pierde mucho, cuando las expectativas eran elevadas, aún más grande es la tormenta. Nada la aplacará. En el fondo, la democracia interna es lo de menos. Es la excusa, la pantalla tras la que ocultar la enorme frustración por los resultados. Los éxitos acallan a la democracia; el fracaso la avienta. Los estatutos son los mismos, lo que antes era un remanso de paz, ahora, la cárcel de la libertad.
Esto es lo que se está viviendo en Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. He participado en la elaboración de los estatutos que están siendo objeto de debate en las agrupaciones y lo serán en la próxima asamblea general. Que un académico, como yo, dé este paso, sin experiencia previa, es un reto. La política tiene unas reglas que sólo viviéndola se terminan de comprender. Una de ellas, muy relevante, es la relatividad del valor de los hechos, las verdades y los argumentos. Lo único importante es el relato, esa micro-historia que explica algo con la finalidad de provocar una reacción (positiva o negativa) en la audiencia. Sobre la ponencia de estatutos se ha construido el relato de que no garantiza los derechos fundamentales de los afiliados. Incluso, se dice, que incumple el artículo 6 de la Constitución. En el fondo, se llama a la ilegalización del partido. Se afirma que se castiga a la discrepancia interna y se remata tal afirmación con otra según la cual «el extenso título dedicado al régimen disciplinario» «hace pensar en un partido que intenta blindarse ante las críticas internas».
¡Que la verdad no estropee el relato! Es irrelevante que desde el año 2017, fecha de los estatutos vigentes y de su parte disciplinaria (que se mantiene en la ponencia), nunca se ha castigado, a instancia de los órganos de dirección, a ningún afiliado por sus manifestaciones públicas, sólo por denuncia de otros afiliados, usualmente, por insultos u otros incumplimientos. Es, igualmente, irrelevante, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la potestad disciplinaria de los partidos en relación con la libertad de expresión. Irrelevante.
El Tribunal Constitucional se enfrentó, en la Sentencia 226/2016, a un recurso de amparo suscitado por una militante socialista que fue sancionada por el comité ejecutivo (no, como sucede en Ciudadanos, por órgano separado de la dirección como es el comité disciplinario) por haber publicado una carta al director en La Nueva España en la que criticaba la decisión de suspensión del proceso de primarias para elegir al candidato a la Alcaldía de Oviedo. La sanción se basó en dos tipos infractores muy graves: «Menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas» y «actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido». La sanción fue la de la suspensión de militancia por 20 meses.
El Tribunal Constitucional denegó el amparo y, por consiguiente, consideró ajustado a la Constitución el que se pudiera sancionar a un militante por ejercer su libertad de expresión en un medio de comunicación social manifestando su discrepancia con las decisiones del partido. El Tribunal hace unas consideraciones que me parecen convenientes: «(1) En los casos de aplicación del régimen disciplinario por el ejercicio de la libertad de expresión existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, el de asociación (art. 22) y el de expresión (art. 20). (2) La libertad de expresión admite límites y uno es, precisamente, el derecho fundamental de asociación: las obligaciones dimanantes de la pertenencia a una asociación política. (3) Los afiliados asumen el deber de preservar la imagen pública de la formación política a la que pertenecen, y de colaboración positiva para favorecer su adecuado funcionamiento. (4) La exigencia de colaboración leal se traduce igualmente en una obligación de contención en las manifestaciones públicas…, tanto en las manifestaciones que versen sobre la línea política o el funcionamiento interno del partido como en las que se refieran a aspectos de la política general en lo que puedan implicar a intereses del propio partido. Y (5): un partido político puede reaccionar utilizando la potestad disciplinaria… frente a un ejercicio de la libertad de expresión de un afiliado que resulte gravemente lesivo para su imagen pública o para los lazos de cohesión interna que vertebran toda organización humana y de los que depende su viabilidad como asociación y, por tanto, la consecución de sus fines asociativos». En consecuencia, publicar una crítica contra las decisiones del partido puede considerarse como que «menoscaba la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas» y es una «actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido» por lo que puede ser sancionada como infracción muy grave.
Tampoco encaja en el relato la doctrina constitucional. Es irrelevante. Se silencia la complejidad de la interrelación entre disciplina y libertad de expresión, en el escenario de un conflicto institucional más enmarañado entre eficacia y democracia que sólo se puede resolver con mejor democracia interna. Esto es lo que hace la ponencia de estatutos. Así, se contempla, por primera vez, la moción de censura contra el comité ejecutivo; y se crea un órgano de deliberación directa y sin cargos intermedios, entre la presidencia del partido y las bases del partido, como es la convención ciudadana.
En definitiva, si en política el relato es importante, con independencia de si se construye sobre mentiras, o grandes mentiras, sólo cabe contraponer, en un debate democrático, las razones, los argumentos. Nos queda la esperanza, incluso suicida, de que al final la luz, sólo la luz, sobresaldrá entre la oscuridad de la falsedad.
(*) Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, es miembro de la comisión redactora de la ponencia de estatutos de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Fuente:
https://www.almendron.com/tribuna/partidos-politica-y-relato
Ilustración: Martha Hughes.
Andrés Betancor / El Mundo
Maurice Duverger, uno de los grandes estudiosos de los partidos, afirmaba que partidos y democracia están ligados; el desarrollo de unos ha estado vinculado al de la otra, tanto, como que aquellos despliegan unas funciones esenciales para el funcionamiento de la democracia. No nos puede sorprender que el cuestionamiento de los partidos crezca en paralelo al de la democracia liberal. Las elecciones, pieza esencial sobre la que se construye ésta (fuente de legitimación del poder), son el marco de la concurrencia competitiva de partidos que pugnan, sobre la base de la aglutinación de aspiraciones (materiales e ideales) de los ciudadanos, por la credibilidad del «compromiso» de hacerlas realidad, mediante las instituciones del Estado (parlamentos y gobiernos). Además, en un contexto social tan complejo como el presente, en donde la máxima interconexión está produciendo la máxima individualización y aislamiento, las instancias de agregación como los partidos son esenciales para la gobernabilidad.
La inmensa mayoría de las constituciones democráticas cuentan con disposiciones consagradas a los partidos. En nuestro caso, es el artículo 6 el que dispone las funciones que están llamados a desplegar («expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política»), la libertad con la que han de operar («dentro del respeto a la Constitución y a la Ley») y la exigencia de que su «estructura interna y funcionamiento [sean] democráticos».
La democracia interna de los partidos pasa por el reconocimiento y la garantía de los derechos de los afiliados y por su participación en la designación y el control de los cargos directivos. Sin embargo, en su configuración institucional, la pulsión democrática lucha con la de la eficacia de la organización en la realización de los objetivos que le da sentido en el contexto de la competencia en el mercado político-electoral. Si el resultado de la pugna es la desunión, en España está particularmente castigada, como se ha demostrado reiteradamente, desde la desaparición de UCD en las elecciones de 1982, continuando con la crisis del año 2016 del PSOE.
La eficacia se mide por el éxito electoral. Reivindicación de democracia interna y éxito electoral no conjugan bien. Como ha destacado Blanco Valdés, «la democracia interna de un partido resulta ser en la realidad de los hechos directamente proporcional a sus fracasos en las urnas e inversamente proporcional al éxito que tenga a la hora de repartir los cargos que la toma del poder lleva asociada». Cuando se pierde, se abre la caja de los truenos de la democracia interna. Y cuando se pierde mucho, cuando las expectativas eran elevadas, aún más grande es la tormenta. Nada la aplacará. En el fondo, la democracia interna es lo de menos. Es la excusa, la pantalla tras la que ocultar la enorme frustración por los resultados. Los éxitos acallan a la democracia; el fracaso la avienta. Los estatutos son los mismos, lo que antes era un remanso de paz, ahora, la cárcel de la libertad.
Esto es lo que se está viviendo en Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía. He participado en la elaboración de los estatutos que están siendo objeto de debate en las agrupaciones y lo serán en la próxima asamblea general. Que un académico, como yo, dé este paso, sin experiencia previa, es un reto. La política tiene unas reglas que sólo viviéndola se terminan de comprender. Una de ellas, muy relevante, es la relatividad del valor de los hechos, las verdades y los argumentos. Lo único importante es el relato, esa micro-historia que explica algo con la finalidad de provocar una reacción (positiva o negativa) en la audiencia. Sobre la ponencia de estatutos se ha construido el relato de que no garantiza los derechos fundamentales de los afiliados. Incluso, se dice, que incumple el artículo 6 de la Constitución. En el fondo, se llama a la ilegalización del partido. Se afirma que se castiga a la discrepancia interna y se remata tal afirmación con otra según la cual «el extenso título dedicado al régimen disciplinario» «hace pensar en un partido que intenta blindarse ante las críticas internas».
¡Que la verdad no estropee el relato! Es irrelevante que desde el año 2017, fecha de los estatutos vigentes y de su parte disciplinaria (que se mantiene en la ponencia), nunca se ha castigado, a instancia de los órganos de dirección, a ningún afiliado por sus manifestaciones públicas, sólo por denuncia de otros afiliados, usualmente, por insultos u otros incumplimientos. Es, igualmente, irrelevante, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la potestad disciplinaria de los partidos en relación con la libertad de expresión. Irrelevante.
El Tribunal Constitucional se enfrentó, en la Sentencia 226/2016, a un recurso de amparo suscitado por una militante socialista que fue sancionada por el comité ejecutivo (no, como sucede en Ciudadanos, por órgano separado de la dirección como es el comité disciplinario) por haber publicado una carta al director en La Nueva España en la que criticaba la decisión de suspensión del proceso de primarias para elegir al candidato a la Alcaldía de Oviedo. La sanción se basó en dos tipos infractores muy graves: «Menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas» y «actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido». La sanción fue la de la suspensión de militancia por 20 meses.
El Tribunal Constitucional denegó el amparo y, por consiguiente, consideró ajustado a la Constitución el que se pudiera sancionar a un militante por ejercer su libertad de expresión en un medio de comunicación social manifestando su discrepancia con las decisiones del partido. El Tribunal hace unas consideraciones que me parecen convenientes: «(1) En los casos de aplicación del régimen disciplinario por el ejercicio de la libertad de expresión existe un conflicto entre dos derechos fundamentales, el de asociación (art. 22) y el de expresión (art. 20). (2) La libertad de expresión admite límites y uno es, precisamente, el derecho fundamental de asociación: las obligaciones dimanantes de la pertenencia a una asociación política. (3) Los afiliados asumen el deber de preservar la imagen pública de la formación política a la que pertenecen, y de colaboración positiva para favorecer su adecuado funcionamiento. (4) La exigencia de colaboración leal se traduce igualmente en una obligación de contención en las manifestaciones públicas…, tanto en las manifestaciones que versen sobre la línea política o el funcionamiento interno del partido como en las que se refieran a aspectos de la política general en lo que puedan implicar a intereses del propio partido. Y (5): un partido político puede reaccionar utilizando la potestad disciplinaria… frente a un ejercicio de la libertad de expresión de un afiliado que resulte gravemente lesivo para su imagen pública o para los lazos de cohesión interna que vertebran toda organización humana y de los que depende su viabilidad como asociación y, por tanto, la consecución de sus fines asociativos». En consecuencia, publicar una crítica contra las decisiones del partido puede considerarse como que «menoscaba la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas» y es una «actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido» por lo que puede ser sancionada como infracción muy grave.
Tampoco encaja en el relato la doctrina constitucional. Es irrelevante. Se silencia la complejidad de la interrelación entre disciplina y libertad de expresión, en el escenario de un conflicto institucional más enmarañado entre eficacia y democracia que sólo se puede resolver con mejor democracia interna. Esto es lo que hace la ponencia de estatutos. Así, se contempla, por primera vez, la moción de censura contra el comité ejecutivo; y se crea un órgano de deliberación directa y sin cargos intermedios, entre la presidencia del partido y las bases del partido, como es la convención ciudadana.
En definitiva, si en política el relato es importante, con independencia de si se construye sobre mentiras, o grandes mentiras, sólo cabe contraponer, en un debate democrático, las razones, los argumentos. Nos queda la esperanza, incluso suicida, de que al final la luz, sólo la luz, sobresaldrá entre la oscuridad de la falsedad.
(*) Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, es miembro de la comisión redactora de la ponencia de estatutos de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Fuente:
https://www.almendron.com/tribuna/partidos-politica-y-relato
Ilustración: Martha Hughes.
sábado, 22 de febrero de 2020
(CON) FABULACIONES
Ideología y miopía
Gabriel Tortella / El Mundo
Es muy trillada y repetida la frase de Marx «la religión es el opio del pueblo». Esto puede que fuera cierto en 1843, cuando salió a la luz su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se contenía dicha frase. Pero hoy, sin duda, la afirmación se queda corta. El propio Marx estaba por entonces elaborando una teoría que más tarde se convertiría en una adormidera mental tanto o más eficaz que todas las religiones juntas. Y es que la historia contemporánea nos muestra que no hacen falta doctrinas trascendentes para anestesiar nuestra capacidad de raciocinio crítico.
En 1588, Felipe II envió a la Armada en condiciones muy adversas para tratar de poner en práctica un plan disparatado de invasión de Inglaterra. Él era consciente de los problemas que la misión conllevaba, pero confiaba en que, como Dios estaba de su parte, todo se resolvería favorablemente. Ni siquiera el terrible fracaso de la expedición le desengañó acerca de la eficacia del favor divino. En 1967, Che Guevara pretendió invadir Bolivia al frente de un puñado de guerrilleros, confiando en que, estando la justicia de su parte, los campesinos bolivianos se alzarían en su apoyo, como dictaba la teoría neomarxista de la revolución latinoamericana. Sin embargo, los campesinos no solo no se levantaron en masa siguiendo el ejemplo del famoso guerrillero, sino que ayudaron al ejército boliviano a capturarle. El Che fue ajusticiado sin contemplaciones; pagó su error con la vida. No sabemos si antes de morir reconsideró la teoría que lo llevó a la muerte; pero el mito del guerrillero heroico subsistió largamente en América Latina. Raramente la realidad disuade a los creyentes en ciertas ideologías, religiosas o no. El creacionismo (la doctrina de que las especies animales fueron creadas por Dios tales cuales las conocemos, en contra de la teoría evolucionista darwiniana, más tarde confirmada por la genética molecular) es aún admitido en muchas universidades norteamericanas.
Igualmente encontramos hoy numerosos comunistas y anticapitalistas, a pesar de escandaloso fracaso del marxismo-leninismo siempre que se ha puesto en práctica. No es sólo el caso del hundimiento de la Unión Soviética y los regímenes comunistas europeos; el marxismo-leninismo ha fracasado en todas las latitudes donde ha sido puesto en práctica, desde Etiopía hasta Cuba y Venezuela. Donde han subsistido con un cierto éxito los regímenes comunistas ha sido en los países que han abandonado la economía comunista y adoptado la de mercado. En España ocurrió algo parecido aunque el punto de partida fuera opuesto. Después de años de fracaso de la economía intervenida al modo fascista, el franquismo adoptó un modelo sui generis de economía de mercado y lo que siguió fueron 15 años de crecimiento espectacular, el entones llamado milagro español. Esta experiencia, afortunadamente, hizo reflexionar a la izquierda, que evolucionó hacia el eurocomunismo y la socialdemocracia, de modo que la transición política fue relativamente fácil y España pudo reconvertirse con poco trauma en una próspera democracia. También los comunistas asiáticos abrieron los ojos ante la realidad, e imitaron, no sé si conscientemente, al régimen franquista: mantuvieron la férrea dictadura en el plano político, pero permitieron a sus economías adoptar las normas del libre mercado. Aquí también fue el éxito fulgurante y la economía china se transformó en una de las más dinámicas del mundo.
Cualquiera hubiera dicho que el derrumbamiento del comunismo económico en Europa y Asia hubiera terminado con una ideología evidentemente desfasada. Pues no. Todavía campan en las universidades (y en alguna vicepresidencia) profesores ignorantes (sí, señores, abundan los profesores ignorantes, sobre todo en España y sobre todo en ciencias sociales) que se proclaman anticapitalistas, ignorando que desde la publicación de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith en 1776 la prosperidad y el bienestar humanos han crecido como nunca jamás en la historia de la humanidad lo habían hecho, e ignorando que el capitalismo, contra lo que creía Marx, era capaz de reformarse profundamente y de aliarse con los herederos intelectuales del propio Marx, dando lugar a sociedades mixtas socialdemocráticas donde todas las clases sociales mejoraron su nivel de vida hasta niveles insospechados; olvidando, además, los fracasos clamorosos de las economías comunistas, y que las únicas dictaduras de cualquier signo que han tenido éxito han sido las que han adoptado el libre mercado capitalista; y olvidando, para concluir, que en las economías capitalistas mixtas la sociedad ha evolucionado muy rápidamente y la vieja división en clases sociales se ha diluído en numerosos estratos donde a su vez domina una fuerte movilidad y permeabilidad. Todo esto no implica que estemos en el mejor de los mundos posibles. Ni mucho menos. Pero sí implica que las necesarias reformas no requieren un proceso revolucionario, y que el anticapitalismo, es el producto, repito, de una ideología desfasada, ignorante de la historia y de la economía.
Aparte del ridículo de los maestros ciruela en nuestras universidades adoctrinando a la juventud con fábulas obsoletas, el peligro de estas anteojeras ideológicas radica en que producen los efectos contrarios a los que se supone que persiguen. Si pretendiendo mejorar la distribución y promover la igualdad económica, por ejemplo, decretamos subidas del salario mínimo sin prestar atención a la evolución de la productividad, lo que resultará es más desempleo, que es la causa más importante de desigualdad en la sociedad actual. Esto se debe a que aumentar el coste de un factor (el trabajo) sin que aumente su rendimiento (la productividad) pone en peligro el funcionamiento de las empresas, especialmente las pequeñas, tan numerosas en España, obligándolas a cerrar o reducir plantilla. Este problema se ha manifestado ruidosamente en estos días en la agricultura, donde predomina la pequeña propiedad y cuya capacidad de negociación es muy pequeña. Por otra parte, las mejoras en la productividad requieren reformas en el sistema educativo, a las cuales se oponen precisamente los partidos de izquierda, que cuentan con los sindicatos de profesores como parte importante de su apoyo.
A agravar estos problemas vienen otras anteojeras de la izquierda, como los intentos de derogar la reforma laboral de Báñez que, contra lo que anunciaron en su día ciertos sindicatos, ha producido una reducción, aún insuficiente, pero sustancial, en la tasa de paro. Se anuncia que al menos se van a derogar «los aspectos más lesivos» de esa reforma sin aclarar cuáles son éstos; uno sospecha que de lo que se trata es de dar más poder a los sindicatos, lo cual normalmente redundará en más desempleo. Por otra parte, esta izquierda tan combativa olvida que uno de los problemas del capitalismo radica en el poder y la proliferación de monopolios. ¿Por qué no se preocupan nuestros feroces anticapitalistas de estudiar el grado de monopolio en los mercados españoles, compararlo con la situación en otros países, y proponer medidas de reforma si resultase que eran necesarias?
Pero las anteojeras ideológicas no son patrimonio exclusivo de la izquierda. La derecha, por ejemplo, se niega a reconocer que las temperaturas en el planeta están subiendo, y que esto puede tener gravísimas consecuencias en un futuro no muy lejano. Parece imposible negar la evidencia de los termómetros y de la reducción del hielo en los casquetes polares. Pero, contra toda lógica, los negacionistas climáticos atribuyen los datos palmarios a científicos corrompidos por oscuros intereses económicos. Es difícil identificar a quién puede beneficiar el temor a las consecuencias del calentamiento, pero sí es muy fácil identificar a quién perjudica este temor: a las poderosísimas empresas productoras de petróleo y carbón, que tienen por tanto interés en subvencionar a los científicos negacionistas. Hablando hace poco con un amigo liberal conservador yo le decía que mi experiencia me confirmaba las prognosis pesimistas sobre el calentamiento: algo tan sencillo como que en mi infancia (en torno a 1950) en Madrid nevaba copiosamente todos los inviernos, blanqueando calles y tejados y permitiéndonos hacer muñecos y batallas de bolas de nieve, mientras que ahora aquí raramente nieva. Él me respondió que el fenómeno era local, porque Madrid había crecido y las grandes ciudades irradiaban más calor, a lo que yo respondí que Brihuega debía haberse convertido en una megalópolis, porque allí también se quejan de que no nieva. Mi interlocutor, hombre por otra parte culto e inteligente, cambió de conversación. Él tampoco estaba dispuesto a quitarse las antiparras ideológicas. En todas partes cuecen habas. Por desgracia.
(*) Gabriel Tortella es economista e historiador. Su último libro, La semilla venenosa. El nacionalismo en el siglo XXI (coautora, Gloria Quiroga), está en prensa.
Fuente:
https://www.almendron.com/tribuna/ideologia-y-miopia/
Imágenes: https://www.gettyimages.es/fotos/comunismo?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=comunismo
Gabriel Tortella / El Mundo
Es muy trillada y repetida la frase de Marx «la religión es el opio del pueblo». Esto puede que fuera cierto en 1843, cuando salió a la luz su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde se contenía dicha frase. Pero hoy, sin duda, la afirmación se queda corta. El propio Marx estaba por entonces elaborando una teoría que más tarde se convertiría en una adormidera mental tanto o más eficaz que todas las religiones juntas. Y es que la historia contemporánea nos muestra que no hacen falta doctrinas trascendentes para anestesiar nuestra capacidad de raciocinio crítico.
En 1588, Felipe II envió a la Armada en condiciones muy adversas para tratar de poner en práctica un plan disparatado de invasión de Inglaterra. Él era consciente de los problemas que la misión conllevaba, pero confiaba en que, como Dios estaba de su parte, todo se resolvería favorablemente. Ni siquiera el terrible fracaso de la expedición le desengañó acerca de la eficacia del favor divino. En 1967, Che Guevara pretendió invadir Bolivia al frente de un puñado de guerrilleros, confiando en que, estando la justicia de su parte, los campesinos bolivianos se alzarían en su apoyo, como dictaba la teoría neomarxista de la revolución latinoamericana. Sin embargo, los campesinos no solo no se levantaron en masa siguiendo el ejemplo del famoso guerrillero, sino que ayudaron al ejército boliviano a capturarle. El Che fue ajusticiado sin contemplaciones; pagó su error con la vida. No sabemos si antes de morir reconsideró la teoría que lo llevó a la muerte; pero el mito del guerrillero heroico subsistió largamente en América Latina. Raramente la realidad disuade a los creyentes en ciertas ideologías, religiosas o no. El creacionismo (la doctrina de que las especies animales fueron creadas por Dios tales cuales las conocemos, en contra de la teoría evolucionista darwiniana, más tarde confirmada por la genética molecular) es aún admitido en muchas universidades norteamericanas.
Igualmente encontramos hoy numerosos comunistas y anticapitalistas, a pesar de escandaloso fracaso del marxismo-leninismo siempre que se ha puesto en práctica. No es sólo el caso del hundimiento de la Unión Soviética y los regímenes comunistas europeos; el marxismo-leninismo ha fracasado en todas las latitudes donde ha sido puesto en práctica, desde Etiopía hasta Cuba y Venezuela. Donde han subsistido con un cierto éxito los regímenes comunistas ha sido en los países que han abandonado la economía comunista y adoptado la de mercado. En España ocurrió algo parecido aunque el punto de partida fuera opuesto. Después de años de fracaso de la economía intervenida al modo fascista, el franquismo adoptó un modelo sui generis de economía de mercado y lo que siguió fueron 15 años de crecimiento espectacular, el entones llamado milagro español. Esta experiencia, afortunadamente, hizo reflexionar a la izquierda, que evolucionó hacia el eurocomunismo y la socialdemocracia, de modo que la transición política fue relativamente fácil y España pudo reconvertirse con poco trauma en una próspera democracia. También los comunistas asiáticos abrieron los ojos ante la realidad, e imitaron, no sé si conscientemente, al régimen franquista: mantuvieron la férrea dictadura en el plano político, pero permitieron a sus economías adoptar las normas del libre mercado. Aquí también fue el éxito fulgurante y la economía china se transformó en una de las más dinámicas del mundo.
Cualquiera hubiera dicho que el derrumbamiento del comunismo económico en Europa y Asia hubiera terminado con una ideología evidentemente desfasada. Pues no. Todavía campan en las universidades (y en alguna vicepresidencia) profesores ignorantes (sí, señores, abundan los profesores ignorantes, sobre todo en España y sobre todo en ciencias sociales) que se proclaman anticapitalistas, ignorando que desde la publicación de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith en 1776 la prosperidad y el bienestar humanos han crecido como nunca jamás en la historia de la humanidad lo habían hecho, e ignorando que el capitalismo, contra lo que creía Marx, era capaz de reformarse profundamente y de aliarse con los herederos intelectuales del propio Marx, dando lugar a sociedades mixtas socialdemocráticas donde todas las clases sociales mejoraron su nivel de vida hasta niveles insospechados; olvidando, además, los fracasos clamorosos de las economías comunistas, y que las únicas dictaduras de cualquier signo que han tenido éxito han sido las que han adoptado el libre mercado capitalista; y olvidando, para concluir, que en las economías capitalistas mixtas la sociedad ha evolucionado muy rápidamente y la vieja división en clases sociales se ha diluído en numerosos estratos donde a su vez domina una fuerte movilidad y permeabilidad. Todo esto no implica que estemos en el mejor de los mundos posibles. Ni mucho menos. Pero sí implica que las necesarias reformas no requieren un proceso revolucionario, y que el anticapitalismo, es el producto, repito, de una ideología desfasada, ignorante de la historia y de la economía.
Aparte del ridículo de los maestros ciruela en nuestras universidades adoctrinando a la juventud con fábulas obsoletas, el peligro de estas anteojeras ideológicas radica en que producen los efectos contrarios a los que se supone que persiguen. Si pretendiendo mejorar la distribución y promover la igualdad económica, por ejemplo, decretamos subidas del salario mínimo sin prestar atención a la evolución de la productividad, lo que resultará es más desempleo, que es la causa más importante de desigualdad en la sociedad actual. Esto se debe a que aumentar el coste de un factor (el trabajo) sin que aumente su rendimiento (la productividad) pone en peligro el funcionamiento de las empresas, especialmente las pequeñas, tan numerosas en España, obligándolas a cerrar o reducir plantilla. Este problema se ha manifestado ruidosamente en estos días en la agricultura, donde predomina la pequeña propiedad y cuya capacidad de negociación es muy pequeña. Por otra parte, las mejoras en la productividad requieren reformas en el sistema educativo, a las cuales se oponen precisamente los partidos de izquierda, que cuentan con los sindicatos de profesores como parte importante de su apoyo.
A agravar estos problemas vienen otras anteojeras de la izquierda, como los intentos de derogar la reforma laboral de Báñez que, contra lo que anunciaron en su día ciertos sindicatos, ha producido una reducción, aún insuficiente, pero sustancial, en la tasa de paro. Se anuncia que al menos se van a derogar «los aspectos más lesivos» de esa reforma sin aclarar cuáles son éstos; uno sospecha que de lo que se trata es de dar más poder a los sindicatos, lo cual normalmente redundará en más desempleo. Por otra parte, esta izquierda tan combativa olvida que uno de los problemas del capitalismo radica en el poder y la proliferación de monopolios. ¿Por qué no se preocupan nuestros feroces anticapitalistas de estudiar el grado de monopolio en los mercados españoles, compararlo con la situación en otros países, y proponer medidas de reforma si resultase que eran necesarias?
Pero las anteojeras ideológicas no son patrimonio exclusivo de la izquierda. La derecha, por ejemplo, se niega a reconocer que las temperaturas en el planeta están subiendo, y que esto puede tener gravísimas consecuencias en un futuro no muy lejano. Parece imposible negar la evidencia de los termómetros y de la reducción del hielo en los casquetes polares. Pero, contra toda lógica, los negacionistas climáticos atribuyen los datos palmarios a científicos corrompidos por oscuros intereses económicos. Es difícil identificar a quién puede beneficiar el temor a las consecuencias del calentamiento, pero sí es muy fácil identificar a quién perjudica este temor: a las poderosísimas empresas productoras de petróleo y carbón, que tienen por tanto interés en subvencionar a los científicos negacionistas. Hablando hace poco con un amigo liberal conservador yo le decía que mi experiencia me confirmaba las prognosis pesimistas sobre el calentamiento: algo tan sencillo como que en mi infancia (en torno a 1950) en Madrid nevaba copiosamente todos los inviernos, blanqueando calles y tejados y permitiéndonos hacer muñecos y batallas de bolas de nieve, mientras que ahora aquí raramente nieva. Él me respondió que el fenómeno era local, porque Madrid había crecido y las grandes ciudades irradiaban más calor, a lo que yo respondí que Brihuega debía haberse convertido en una megalópolis, porque allí también se quejan de que no nieva. Mi interlocutor, hombre por otra parte culto e inteligente, cambió de conversación. Él tampoco estaba dispuesto a quitarse las antiparras ideológicas. En todas partes cuecen habas. Por desgracia.
(*) Gabriel Tortella es economista e historiador. Su último libro, La semilla venenosa. El nacionalismo en el siglo XXI (coautora, Gloria Quiroga), está en prensa.
Fuente:
https://www.almendron.com/tribuna/ideologia-y-miopia/
Imágenes: https://www.gettyimages.es/fotos/comunismo?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=comunismo
Etiquetas:
Calentamiento global,
Comunismo,
Ernesto Guevara,
España,
Felipe II,
Franquismo,
Gabriel Tortella,
Ideología,
Religión
martes, 28 de enero de 2020
EL RETO FILOLÓGICO DE LA CONTINUIDAD DESEADA
La Reconquista a debate
Rafael Sánchez Saus / ABC
A los españoles de mi generación se nos hace difícil comprender cómo ha llegado a ser tan controvertido el término y el concepto mismo de Reconquista. Tengo ante los ojos el que fuera quizá el manual de Historia Medieval de España más utilizado por los estudiantes de los setenta y los ochenta, debido a un catedrático reconocidamente marxista, José Luis Martín. En él se mostraba reticente hacia la idea de «reconquista», en la medida en que, aclaraba, no hubo siete siglos de luchas continuas movidas por ideales religiosos -algo que hoy, y creo que ya entonces, ningún historiador pretendía-, pero no dudaba en aplicarla para dar cuenta del «avance de las fronteras de los reinos y condados del norte» sobre Al Andalus. Desde entonces la historiografía española ha cambiado mucho, en general para bien, pero evidentemente no podía permanecer inmune al gran debate que desde hace algún tiempo se plantea sobre la existencia misma de España como sujeto histórico, debate que permea todos los grandes procesos y acontecimientos como se ha demostrado, en estos días, con motivo de la conmemoración de la primera circunnavegación del mundo.
Un extranjero, aunque nos conoce muy bien, y ajeno al medievalismo aunque no a la historia, el gran Stanley Payne ha sido capaz de saltar por encima de los charcos de la crónica menor para explicarnos el rango que la Reconquista debiera tener en nuestra historia nacional y en la de la humanidad: «El gran proceso de recuperación y creación conocido escuetamente como la Reconquista es, si se toman en cuenta todas sus dimensiones, un acontecimiento absolutamente único en la Historia, y habría dado a España un papel destacado y sin precedentes en la historia universal, incluso si su pie y huella no hubiera llegado nunca a América».
Frente a esta visión tan potente, ¿somos conscientes los historiadores y medievalistas españoles de hoy de la importancia extraordinaria de lo que Payne observa, tanto si nos adherimos a su juicio como si no? Porque lo que sorprende en el actual y fiero debate sobre la idea de Reconquista es la insistencia en cuestiones de tan escaso porte real como la inexistencia del término en tiempos medievales ni antes de fines del siglo XVIII, o lo supuestamente inapropiado del concepto para describir fenómenos de indudable complejidad que comprendieron no sólo la ocupación territorial, también en buena medida la sustitución de las poblaciones y de la cultura allí asentadas desde hacía muchas generaciones.
El primer reproche, quizá el más repetido hoy, es casi infantil. Todos sabemos que las denominaciones empleadas por los historiadores desde hace varios siglos, tampoco precisamente desde ayer, para referirse a acontecimientos o procesos complejos y de larga duración no son prácticamente nunca contemporáneas a los hechos. La gran mayoría son un producto de la historiografía decimonónica, la primera que los estudió percibiendo o creyendo percibir la unidad que les da sentido, y así han llegado hasta nuestros días esos términos quizá no del todo apropiados pero necesarios para la comprensión histórica, y no digamos para la docencia: «invasiones bárbaras», «imperio bizantino», «califato de Córdoba», «guerra de los Cien Años»… y tantos otros que nunca fueron empleados por las gentes que los protagonizaron, pero sin los que sería imposible una mera conversación sobre los hechos que compendian.
El término Reconquista no podía nacer en la Edad Media porque el latín no lo posee, ni siquiera como idea estricta, pero los españoles de aquellos siglos sí usaron otros poco diferentes para referirse a lo mismo que la palabra «reconquista» evoca: el largo y dificultoso proceso de ocupación del territorio hispano en manos del islam, acompañado de la voluntad de extinción de Al Andalus, considerada ilegítima su propia existencia. Entre los conceptos entonces empleados para designarlo, el de Restauratio Hispaniae fue el más habitual y, al mismo tiempo, el más abarcador y el más cargado ideológicamente. La Restauración de España no podía consistir, tal como se la concebía, en una mera conquista militar, implicaba también el regreso a las formas idealizadas de la Spania anterior a la invasión islámica. Ese ideal goticista, ya desde el siglo IX, identificaba el solar hispano con un pueblo y un reino, heredero del de Toledo, y con una fe, la católica. ¿Debiéramos sustituir Reconquista por Restauración de España? No parecen esas las intenciones de los críticos.
La otra objeción, la de cómo llamar Reconquista a la ocupación de territorios que los cristianos no poseían desde hacía varios siglos, puede parecer más consistente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el término responde inequívocamente a la perspectiva de los reinos norteños, de los que los españoles posteriores siempre se han considerado continuadores hasta hoy, lo que hace es subrayar precisamente la fuerte convicción de los conquistadores de estar recuperando algo que era suyo y legítimamente les pertenecía, aunque hubiera sido ocupado durante siglos por gentes sin derecho a ello. Lo indudable es que para que un convencimiento así llegue a cuajar y a formar parte de la identidad de una comunidad, se hace completamente necesario un sentimiento de continuidad entre los reinos cristianos y la España perdida. Ese sentimiento de continuidad, al menos desde el siglo IX, es claramente perceptible.
Pero como sucede a menudo, la justificación y pervivencia del término Reconquista puede estar asegurada por la inexistencia de otro mejor, por la incapacidad de quienes lo rechazan para proponer otro que no posea una tal carga ideológica actual que su empleo pueda hacerse sin repulsión. Historiadores y filólogos debieran ser capaces de prescindir de las suspicacias ideológicas más que científicas que una expresión de tanta solera como Reconquista genera, conseguir separarse de la carga emocional que algunos siguen proyectando sobre acontecimientos irreversibles desde hace cientos de años, como si la resurrección de un Al Andalus mitificado dependiera de ellos y sus trabajos, y comprender que lo que interesa a todos conocer y explicar, más que el nombre, es la magnitud de los fenómenos históricos que el concepto de Reconquista sintetiza.
No podemos hacernos muchas ilusiones: el problema no reside en aceptar o rechazar una mera palabra más o menos apropiada, ni siquiera una idea asociada a un término, a lo que muchos se niegan es a reconocer la formación de una gran realidad histórica y cultural sobre la noción conservada de otra preexistente y el empeño de muchas generaciones en su recuperación. La primera, procedente de los tiempos godos; la segunda, la que la Reconquista cuajó. Cada una fue hija de su tiempo y entre ellas existió un enorme hiato, aunque también evidentes continuidades. Ambas fueron y en buena medida siguen siendo una y la misma España que hoy nos acoge a todos.
(*) Rafael Sánchez Saus es Catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz.
24/01/2020:
https://www.almendron.com/tribuna/la-reconquista-a-debate/
https://www.abc.es/opinion/abci-rafael-sanchez-saus-reconquista-debate-202001232308_noticia.html
Rafael Sánchez Saus / ABC
A los españoles de mi generación se nos hace difícil comprender cómo ha llegado a ser tan controvertido el término y el concepto mismo de Reconquista. Tengo ante los ojos el que fuera quizá el manual de Historia Medieval de España más utilizado por los estudiantes de los setenta y los ochenta, debido a un catedrático reconocidamente marxista, José Luis Martín. En él se mostraba reticente hacia la idea de «reconquista», en la medida en que, aclaraba, no hubo siete siglos de luchas continuas movidas por ideales religiosos -algo que hoy, y creo que ya entonces, ningún historiador pretendía-, pero no dudaba en aplicarla para dar cuenta del «avance de las fronteras de los reinos y condados del norte» sobre Al Andalus. Desde entonces la historiografía española ha cambiado mucho, en general para bien, pero evidentemente no podía permanecer inmune al gran debate que desde hace algún tiempo se plantea sobre la existencia misma de España como sujeto histórico, debate que permea todos los grandes procesos y acontecimientos como se ha demostrado, en estos días, con motivo de la conmemoración de la primera circunnavegación del mundo.
Un extranjero, aunque nos conoce muy bien, y ajeno al medievalismo aunque no a la historia, el gran Stanley Payne ha sido capaz de saltar por encima de los charcos de la crónica menor para explicarnos el rango que la Reconquista debiera tener en nuestra historia nacional y en la de la humanidad: «El gran proceso de recuperación y creación conocido escuetamente como la Reconquista es, si se toman en cuenta todas sus dimensiones, un acontecimiento absolutamente único en la Historia, y habría dado a España un papel destacado y sin precedentes en la historia universal, incluso si su pie y huella no hubiera llegado nunca a América».
Frente a esta visión tan potente, ¿somos conscientes los historiadores y medievalistas españoles de hoy de la importancia extraordinaria de lo que Payne observa, tanto si nos adherimos a su juicio como si no? Porque lo que sorprende en el actual y fiero debate sobre la idea de Reconquista es la insistencia en cuestiones de tan escaso porte real como la inexistencia del término en tiempos medievales ni antes de fines del siglo XVIII, o lo supuestamente inapropiado del concepto para describir fenómenos de indudable complejidad que comprendieron no sólo la ocupación territorial, también en buena medida la sustitución de las poblaciones y de la cultura allí asentadas desde hacía muchas generaciones.
El primer reproche, quizá el más repetido hoy, es casi infantil. Todos sabemos que las denominaciones empleadas por los historiadores desde hace varios siglos, tampoco precisamente desde ayer, para referirse a acontecimientos o procesos complejos y de larga duración no son prácticamente nunca contemporáneas a los hechos. La gran mayoría son un producto de la historiografía decimonónica, la primera que los estudió percibiendo o creyendo percibir la unidad que les da sentido, y así han llegado hasta nuestros días esos términos quizá no del todo apropiados pero necesarios para la comprensión histórica, y no digamos para la docencia: «invasiones bárbaras», «imperio bizantino», «califato de Córdoba», «guerra de los Cien Años»… y tantos otros que nunca fueron empleados por las gentes que los protagonizaron, pero sin los que sería imposible una mera conversación sobre los hechos que compendian.
El término Reconquista no podía nacer en la Edad Media porque el latín no lo posee, ni siquiera como idea estricta, pero los españoles de aquellos siglos sí usaron otros poco diferentes para referirse a lo mismo que la palabra «reconquista» evoca: el largo y dificultoso proceso de ocupación del territorio hispano en manos del islam, acompañado de la voluntad de extinción de Al Andalus, considerada ilegítima su propia existencia. Entre los conceptos entonces empleados para designarlo, el de Restauratio Hispaniae fue el más habitual y, al mismo tiempo, el más abarcador y el más cargado ideológicamente. La Restauración de España no podía consistir, tal como se la concebía, en una mera conquista militar, implicaba también el regreso a las formas idealizadas de la Spania anterior a la invasión islámica. Ese ideal goticista, ya desde el siglo IX, identificaba el solar hispano con un pueblo y un reino, heredero del de Toledo, y con una fe, la católica. ¿Debiéramos sustituir Reconquista por Restauración de España? No parecen esas las intenciones de los críticos.
La otra objeción, la de cómo llamar Reconquista a la ocupación de territorios que los cristianos no poseían desde hacía varios siglos, puede parecer más consistente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el término responde inequívocamente a la perspectiva de los reinos norteños, de los que los españoles posteriores siempre se han considerado continuadores hasta hoy, lo que hace es subrayar precisamente la fuerte convicción de los conquistadores de estar recuperando algo que era suyo y legítimamente les pertenecía, aunque hubiera sido ocupado durante siglos por gentes sin derecho a ello. Lo indudable es que para que un convencimiento así llegue a cuajar y a formar parte de la identidad de una comunidad, se hace completamente necesario un sentimiento de continuidad entre los reinos cristianos y la España perdida. Ese sentimiento de continuidad, al menos desde el siglo IX, es claramente perceptible.
Pero como sucede a menudo, la justificación y pervivencia del término Reconquista puede estar asegurada por la inexistencia de otro mejor, por la incapacidad de quienes lo rechazan para proponer otro que no posea una tal carga ideológica actual que su empleo pueda hacerse sin repulsión. Historiadores y filólogos debieran ser capaces de prescindir de las suspicacias ideológicas más que científicas que una expresión de tanta solera como Reconquista genera, conseguir separarse de la carga emocional que algunos siguen proyectando sobre acontecimientos irreversibles desde hace cientos de años, como si la resurrección de un Al Andalus mitificado dependiera de ellos y sus trabajos, y comprender que lo que interesa a todos conocer y explicar, más que el nombre, es la magnitud de los fenómenos históricos que el concepto de Reconquista sintetiza.
No podemos hacernos muchas ilusiones: el problema no reside en aceptar o rechazar una mera palabra más o menos apropiada, ni siquiera una idea asociada a un término, a lo que muchos se niegan es a reconocer la formación de una gran realidad histórica y cultural sobre la noción conservada de otra preexistente y el empeño de muchas generaciones en su recuperación. La primera, procedente de los tiempos godos; la segunda, la que la Reconquista cuajó. Cada una fue hija de su tiempo y entre ellas existió un enorme hiato, aunque también evidentes continuidades. Ambas fueron y en buena medida siguen siendo una y la misma España que hoy nos acoge a todos.
(*) Rafael Sánchez Saus es Catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz.
24/01/2020:
https://www.almendron.com/tribuna/la-reconquista-a-debate/
https://www.abc.es/opinion/abci-rafael-sanchez-saus-reconquista-debate-202001232308_noticia.html
Etiquetas:
Al Andalus,
España,
Filología,
Rafael Sánchez Saus,
Reconquista,
Stanley Payne
sábado, 25 de enero de 2020
BITÁCORA
 |
| El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, saluda a sus seguidores en la Puerta del Sol, en la capital española de Madrid, el 25 de enero de 2020. © Susana Vera / Reuters |
https://800noticias.com/guaido-desde-espana-primero-hay-que-hacer-la-tarea-para-luego-regresar-a-venezuela
https://www.france24.com/es/20200126-guaid%C3%B3-cierra-su-gira-europea-en-espa%C3%B1a-sin-reunirse-con-pedro-s%C3%A1nchez
https://alnavio.com/noticia/20283/actualidad/pablo-iglesias-se-equivoca-con-guaido-y-en-el-gobierno-de-sanchez-nadie-lo-desmiente.html
https://www.youtube.com/watch?v=1e1n1oZb7o0
https://www.youtube.com/watch?v=OHNn3iRL42M
https://www.youtube.com/watch?v=CBWv4fLx53I
https://www.vtv.gob.ve/pueblo-guaido-brusela/
https://www.telesurtv.net/news/juan-guaido-visita-madrid-protestan--20200125-0008.html
https://www.youtube.com/watch?v=2fVHy0QMdjw
Etiquetas:
Bitácora,
España,
Gira,
Juan Guaidó
jueves, 9 de enero de 2020
TIEMPOS RAROS
Defensa de lo básico
El día 30 de diciembre de 2019 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de David Ortega, en el cual el autor opina que el nacionalismo tiene un peso absolutamente desorbitado en el entramado político e institucional de España.
David Ortega
Vivimos tiempos complejos, casi todos lo son, y nuevamente debemos llamar la atención sobre lo que es importante y relevante en nuestra vida pública, entre tanto marasmo, confusión y charlatanería. Jerarquizar lo que es esencial y marcarlo con claridad me parece prioritario, si se quiere avanzar y progresar de manera seria y responsable.
No cabe duda que hoy el tema de la organización territorial del Estado es clave y determinante en nuestra vida pública y política, gastando una parte muy significativa de nuestras energías políticas: el conflicto en Cataluña con el independentismo, la formación del Gobierno de España, la proliferación del nacionalismo. El debate nacional público y publicado -mediático- está dominado por este asunto muy por encima del resto, pues afecta a todo nuestro entramado institucional: poder legislativo, poder ejecutivo, poder moderador, poder autonómico, poder electoral, etc.
En situaciones complejas, y ésta sin duda lo es, siempre es recomendable atender a los principios básicos de la política desde hace milenios: el interés general, el bien común, los principios de libertad e igualdad, el respeto por la democracia que es lo mismo que el respeto por la ley, pues aunque algunos intenten tergiversarlo, la ley es la expresión o el fruto de un sistema democrático.
Hace no muchos días celebramos los 41 años de nuestra Constitución de 1978, la única que ha funcionado en nuestros dos últimos siglos de caos democrático y constitucional hasta el nacimiento de la misma, creo que tres guerras civiles en el siglo XIX, una terrible en el XX, varios golpes de Estado y dictaduras -una de casi cuarenta años-, dos repúblicas fracasadas y seis constituciones ineficaces, lo atestiguan. Estimo que es muy útil refrescar tan solo dos artículos que prácticamente abren el Título VIII de nuestra Constitución, que precisamente se titula De la organización territorial del Estado. El artículo 138.1 establece (por cierto, qué lastima -e irresponsabilidad- que la Constitución no se enseñe en todas nuestras escuelas, cuánto bien se haría a nuestra democracia) lo siguiente: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”. Esto significa varias cosas. Primero, que el Estado autonómico español tiene límites claros que la Constitución marca, no todo vale. Segundo, que se apoya y favorece la descentralización, pero nunca la injusticia entre territorios y, más importante, entre personas. Tercero, que el artículo 2, nada más y nada menos, apunta un principio del Estado autonómico: la solidaridad entre los españoles, sin que el territorio donde se viva signifique un desequilibrio económico. Y cuarto, que la solidaridad del artículo 2 no debe ser jamás un brindisalsol, por eso el artículo 138.1 repite y enfatiza muy claramente: “realización efectiva del principio de solidaridad”. Tal vez pueda generar alguna duda el artículo 138.1, aunque yo pienso que no, pero si la hubiera, el siguiente apartado la disipa con rotundidad, pues el artículo 138.2 determina: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Parece poco discutible que la Constitución no quiere Comunidades Autónomas de primera y Comunidades Autónomas de segunda, lo contrario sería admitir que en España hay españoles de primera y españoles de segunda, a nivel económico y social.
Creo que en estos momentos de debate político sobre las competencias, financiación y “determinados” derechos de los ciudadanos de algunas Comunidades Autónomas, debemos tener presentes estos preceptos. Por cierto, para despejar ya todo tipo de dudas, el artículo 139.1 establece que: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Hemos de tener presente que los poderes del Estado y sus diferentes actores deben desarrollar el marco político y, dentro del mismo, tienen todo el margen de maniobra que consideren, pero los límites que marca la Constitución son líneas rojas insalvables. Lo contrario implicaría la intervención del Tribunal Constitucional a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad, a instancias de los órganos legitimados para ello.
Por lo demás, el Gobierno de España también tiene sus deberes. En este sentido el artículo 97 abre el Título IV de la Constitución Del Gobierno y de la Administración y dentro de las siete funciones principales que le atribuye, está la “defensa del Estado”. Es esta una responsabilidad ineludible, el Gobierno de España debe obligatoriamente defender el Estado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, defender el Estado regulado en la Constitución. Y ya hemos visto cómo los señalados artículos 138 y 139 se refieren al Estado. El círculo democrático se cierra lógicamente con el artículo 9.1 de la Constitución: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. No sé qué parte de este artículo no ha entendido el Gobierno -y parte del Parlamento- de Cataluña. Reventar el sistema democrático español, donde viven 46 millones de personas, no sé si es muy democrático. A mí me recuerda a lo peor del siglo XIX y XX de la historia de España. Vuelta a no respetar la norma. Vuelta a no respetar las instituciones. Vuelta a la demagogia como degeneración de la democracia. Por cierto, dentro del no respeto institucional está el ninguneo a la Jefatura del Estado, esto es, al Rey de España, artículo 56.1 CE.
Vivimos tiempos raros, donde no se tienen claras las ideas básicas: qué es una democracia, qué es un Estado de derecho, qué es una Constitución, qué es un poder constituido -fruto de la Constitución y sometido a ella-, qué es un poder constituyente -el que elabora la Constitución, el único soberano pues, es decir, el pueblo español, algo que el nacionalismo independentista tampoco entiende-.
Termino. Creo que el nacionalismo tiene un peso absolutamente desorbitado en el entramado político e institucional de España. Hay principios esenciales a los que no se puede renunciar, como la libertad, la pluralidad -las sociedades cerradas y uniformadas características de cualquier nacionalismo: vasco, catalán o español, me producen vértigo-, la igualdad y el respeto a la norma que democráticamente nos hemos dado, y el nacionalismo está destrozando todos estos principios. Son principalmente el PSOE, el PP y Ciudadanos los que tienen que defender y respetar estos principios, si no la historia de la democracia española irá a un irreversible fracaso. Del resto de fuerzas políticas no espero mucho, primero por su carácter extremo, segundo por estar alejadas del interés general y el bien común de los 46 millones de españoles. Las pasadas elecciones generales dieron al nacionalismo un porcentaje de voto en ningún caso superior al 8%, me resulta muy difícil comprender y tener que aceptar, en términos democráticos, que menos del 8% de españoles marque la vida pública del restante 92%.
Ortega y Gasset, gran conocedor de la realidad española, abogaba por líderes que estén a la “altura de los tiempos”. Es tiempo de grandeza, responsabilidad, sentido de Estado y perspectiva histórica, poco o nada se habla ya del interés general y el bien común de las 46 millones de personas que viven en España. Para mí esta es la única perspectiva legítima y democrática, el resto es demagogia. Los cuarenta y dos años de vivencia democrática que hemos tenido, se han basado principalmente en la moderación y la competencia política centrada, evitando siempre los extremos. Dos siglos de historia política extremista creo que son bastante para haber aprendido la lección, espero.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos
Comentarios
Hubo cuatro guerras carlistas, la última fue la del 36-39: la reacción frente al progreso. También dos repúblicas democráticas que pudieron ser y ambas se abortaron con sendos golpes de estado militares. Del último vienen los lodos en los que estamos. No hay progreso donde no haya libertad, donde no haya igualdad y donde no haya fraternidad. El único Estado viable tiene que defender estos valores. El Estado está sobre la Constitucion; ésta es un intento de reflejar los principios del Estado; un mero instrumento a su servicio. Sacralizar la Constitucion es un fraude; olvidarse del Estado, que es su esencia, Eso exige que esta Transicion a la democracia que se nos vendió llegue a su fin, se recupere la democrcia y todos sea verdad que "somos iguales ante la ley", como dice el art. 14, pero viola todo el Título II; que sea verdad que "la soberanía reside en el pueblo de donde emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 CE78); no existe si se nos prohibe la periódica elección del jefe del Estado. Donde no hay democracia hay dictadura, monáquica o militar, pero sin libertad de elección, aunque se siga respetando la libertad para poner, 1, X o 2 en la quinielas. Todo pasa por la escuela, recordemos a Costa, senecesita más educacion en la ciudadanía y menos en creencias; quien cree se niega a reconocer su ignorancia, que es el primer paso para erradicarla; en su lugar se afirma en ella a medida que cree más y aumenta su violencia e intolerancia frente a los que, en lugar de creer que es verdad lo que ignoran, razonan // Escrito el 30/12/2019 13:28:09 por Alfonso J. Vázquez.
Fuente:
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1193961
Ilustración, LPO:
https://www.elmundo.es/opinion/2019/12/30/5e08b29f21efa0d7488b458d.html
El día 30 de diciembre de 2019 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de David Ortega, en el cual el autor opina que el nacionalismo tiene un peso absolutamente desorbitado en el entramado político e institucional de España.
David Ortega
Vivimos tiempos complejos, casi todos lo son, y nuevamente debemos llamar la atención sobre lo que es importante y relevante en nuestra vida pública, entre tanto marasmo, confusión y charlatanería. Jerarquizar lo que es esencial y marcarlo con claridad me parece prioritario, si se quiere avanzar y progresar de manera seria y responsable.
No cabe duda que hoy el tema de la organización territorial del Estado es clave y determinante en nuestra vida pública y política, gastando una parte muy significativa de nuestras energías políticas: el conflicto en Cataluña con el independentismo, la formación del Gobierno de España, la proliferación del nacionalismo. El debate nacional público y publicado -mediático- está dominado por este asunto muy por encima del resto, pues afecta a todo nuestro entramado institucional: poder legislativo, poder ejecutivo, poder moderador, poder autonómico, poder electoral, etc.
En situaciones complejas, y ésta sin duda lo es, siempre es recomendable atender a los principios básicos de la política desde hace milenios: el interés general, el bien común, los principios de libertad e igualdad, el respeto por la democracia que es lo mismo que el respeto por la ley, pues aunque algunos intenten tergiversarlo, la ley es la expresión o el fruto de un sistema democrático.
Hace no muchos días celebramos los 41 años de nuestra Constitución de 1978, la única que ha funcionado en nuestros dos últimos siglos de caos democrático y constitucional hasta el nacimiento de la misma, creo que tres guerras civiles en el siglo XIX, una terrible en el XX, varios golpes de Estado y dictaduras -una de casi cuarenta años-, dos repúblicas fracasadas y seis constituciones ineficaces, lo atestiguan. Estimo que es muy útil refrescar tan solo dos artículos que prácticamente abren el Título VIII de nuestra Constitución, que precisamente se titula De la organización territorial del Estado. El artículo 138.1 establece (por cierto, qué lastima -e irresponsabilidad- que la Constitución no se enseñe en todas nuestras escuelas, cuánto bien se haría a nuestra democracia) lo siguiente: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”. Esto significa varias cosas. Primero, que el Estado autonómico español tiene límites claros que la Constitución marca, no todo vale. Segundo, que se apoya y favorece la descentralización, pero nunca la injusticia entre territorios y, más importante, entre personas. Tercero, que el artículo 2, nada más y nada menos, apunta un principio del Estado autonómico: la solidaridad entre los españoles, sin que el territorio donde se viva signifique un desequilibrio económico. Y cuarto, que la solidaridad del artículo 2 no debe ser jamás un brindisalsol, por eso el artículo 138.1 repite y enfatiza muy claramente: “realización efectiva del principio de solidaridad”. Tal vez pueda generar alguna duda el artículo 138.1, aunque yo pienso que no, pero si la hubiera, el siguiente apartado la disipa con rotundidad, pues el artículo 138.2 determina: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Parece poco discutible que la Constitución no quiere Comunidades Autónomas de primera y Comunidades Autónomas de segunda, lo contrario sería admitir que en España hay españoles de primera y españoles de segunda, a nivel económico y social.
Creo que en estos momentos de debate político sobre las competencias, financiación y “determinados” derechos de los ciudadanos de algunas Comunidades Autónomas, debemos tener presentes estos preceptos. Por cierto, para despejar ya todo tipo de dudas, el artículo 139.1 establece que: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
Hemos de tener presente que los poderes del Estado y sus diferentes actores deben desarrollar el marco político y, dentro del mismo, tienen todo el margen de maniobra que consideren, pero los límites que marca la Constitución son líneas rojas insalvables. Lo contrario implicaría la intervención del Tribunal Constitucional a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad, a instancias de los órganos legitimados para ello.
Por lo demás, el Gobierno de España también tiene sus deberes. En este sentido el artículo 97 abre el Título IV de la Constitución Del Gobierno y de la Administración y dentro de las siete funciones principales que le atribuye, está la “defensa del Estado”. Es esta una responsabilidad ineludible, el Gobierno de España debe obligatoriamente defender el Estado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, defender el Estado regulado en la Constitución. Y ya hemos visto cómo los señalados artículos 138 y 139 se refieren al Estado. El círculo democrático se cierra lógicamente con el artículo 9.1 de la Constitución: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. No sé qué parte de este artículo no ha entendido el Gobierno -y parte del Parlamento- de Cataluña. Reventar el sistema democrático español, donde viven 46 millones de personas, no sé si es muy democrático. A mí me recuerda a lo peor del siglo XIX y XX de la historia de España. Vuelta a no respetar la norma. Vuelta a no respetar las instituciones. Vuelta a la demagogia como degeneración de la democracia. Por cierto, dentro del no respeto institucional está el ninguneo a la Jefatura del Estado, esto es, al Rey de España, artículo 56.1 CE.
Vivimos tiempos raros, donde no se tienen claras las ideas básicas: qué es una democracia, qué es un Estado de derecho, qué es una Constitución, qué es un poder constituido -fruto de la Constitución y sometido a ella-, qué es un poder constituyente -el que elabora la Constitución, el único soberano pues, es decir, el pueblo español, algo que el nacionalismo independentista tampoco entiende-.
Termino. Creo que el nacionalismo tiene un peso absolutamente desorbitado en el entramado político e institucional de España. Hay principios esenciales a los que no se puede renunciar, como la libertad, la pluralidad -las sociedades cerradas y uniformadas características de cualquier nacionalismo: vasco, catalán o español, me producen vértigo-, la igualdad y el respeto a la norma que democráticamente nos hemos dado, y el nacionalismo está destrozando todos estos principios. Son principalmente el PSOE, el PP y Ciudadanos los que tienen que defender y respetar estos principios, si no la historia de la democracia española irá a un irreversible fracaso. Del resto de fuerzas políticas no espero mucho, primero por su carácter extremo, segundo por estar alejadas del interés general y el bien común de los 46 millones de españoles. Las pasadas elecciones generales dieron al nacionalismo un porcentaje de voto en ningún caso superior al 8%, me resulta muy difícil comprender y tener que aceptar, en términos democráticos, que menos del 8% de españoles marque la vida pública del restante 92%.
Ortega y Gasset, gran conocedor de la realidad española, abogaba por líderes que estén a la “altura de los tiempos”. Es tiempo de grandeza, responsabilidad, sentido de Estado y perspectiva histórica, poco o nada se habla ya del interés general y el bien común de las 46 millones de personas que viven en España. Para mí esta es la única perspectiva legítima y democrática, el resto es demagogia. Los cuarenta y dos años de vivencia democrática que hemos tenido, se han basado principalmente en la moderación y la competencia política centrada, evitando siempre los extremos. Dos siglos de historia política extremista creo que son bastante para haber aprendido la lección, espero.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos
Comentarios
Hubo cuatro guerras carlistas, la última fue la del 36-39: la reacción frente al progreso. También dos repúblicas democráticas que pudieron ser y ambas se abortaron con sendos golpes de estado militares. Del último vienen los lodos en los que estamos. No hay progreso donde no haya libertad, donde no haya igualdad y donde no haya fraternidad. El único Estado viable tiene que defender estos valores. El Estado está sobre la Constitucion; ésta es un intento de reflejar los principios del Estado; un mero instrumento a su servicio. Sacralizar la Constitucion es un fraude; olvidarse del Estado, que es su esencia, Eso exige que esta Transicion a la democracia que se nos vendió llegue a su fin, se recupere la democrcia y todos sea verdad que "somos iguales ante la ley", como dice el art. 14, pero viola todo el Título II; que sea verdad que "la soberanía reside en el pueblo de donde emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 CE78); no existe si se nos prohibe la periódica elección del jefe del Estado. Donde no hay democracia hay dictadura, monáquica o militar, pero sin libertad de elección, aunque se siga respetando la libertad para poner, 1, X o 2 en la quinielas. Todo pasa por la escuela, recordemos a Costa, senecesita más educacion en la ciudadanía y menos en creencias; quien cree se niega a reconocer su ignorancia, que es el primer paso para erradicarla; en su lugar se afirma en ella a medida que cree más y aumenta su violencia e intolerancia frente a los que, en lugar de creer que es verdad lo que ignoran, razonan // Escrito el 30/12/2019 13:28:09 por Alfonso J. Vázquez.
Fuente:
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1193961
Ilustración, LPO:
https://www.elmundo.es/opinion/2019/12/30/5e08b29f21efa0d7488b458d.html
Etiquetas:
David Ortega,
Debate político,
España,
Nacionalismo,
Separatismo
miércoles, 25 de diciembre de 2019
BISTURÍ
Entrevista con Anne Applebaum
Anne Applebaum (Washington, 1964) lleva muchos años investigando el legado del comunismo en Europa y las transiciones a la democracia de los países que formaron parte del bloque soviético. Ganó el Premio Pulitzer por Gulag (Debate, 2004), que describía el sistema penal de la urss, y acaba de publicar el espectacular ensayo El telón de acero (Debate), donde narra la implantación del totalitarismo en Europa del Este entre 1944 y 1956. Fue corresponsal de The Economist en Varsovia a partir 1988 y editora de The Evening Standard. Está casada desde 1992 con Radosław Sikorski, ministro de exteriores de Polonia. Dirige el Foro de Transiciones del Legatum Institute en Londres y publica regularmente en The Washington Post y otros medios sus análisis sobre política y relaciones internacionales.
Daniel Gascón
13/06/2014
Los acontecimientos de los últimos meses, y en especial la crisis en Ucrania, han hecho que El telón de acero se lea de otra manera. Nos habla de una forma más directa.
Es muy extraño y trágico ver algunas de las cosas que están ocurriendo porque el método que emplean los rusos para crear un movimiento separatista en Ucrania es exactamente el mismo que usó el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD) en 1945: es el mismo procedimiento y el mismo tipo de gente, y resulta muy raro ver ese clásico método del NKVD en acción.
Ha dicho que el origen de El telón de acero está en Gulag. Una de las cosas que usted se preguntaba es por qué el sistema comunista pudo tener tanto éxito: cómo el estalinismo se extendió rápidamente por el territorio devastado de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Parte de la explicación tiene que ver con lo que estaba contando: se creaban fuerzas de policía secreta mucho antes de que llegara el Ejército Rojo a estos países. En segundo lugar, estaba el uso de violencia dirigida. Cuando llegó el Ejército Rojo, no se producían atrocidades en masa, sino que seleccionaba a personas concretas que parecían posibles líderes nacionales. Tenían información previa, sabían a quiénes buscaban. Otra parte de la explicación tiene que ver con la forma en que manipulaban no tanto los medios de comunicación en general como la radio en particular. Capturaron la sede central de la radio nazi en Berlín y tuvieron mucho cuidado de que no se destruyera en los últimos días de la guerra, para que pudiera convertirse rápidamente en la radio alemana procomunista. Cuando trasladaron aviones llenos de comunistas alemanes desde la Unión Soviética, una de las primeras cosas que hicieron fue poner a algunos al mando de las emisoras de radio. Eran muy conscientes de la importancia de los medios de masas. Otra parte de la respuesta tiene que ver con que la escala y el impacto psicológico de la guerra habían debilitado la idea de la democracia occidental. No solo en el Este de Europa, pero sin duda también allí. Si lo ves desde el punto de vista de Checoslovaquia, por ejemplo, ¿qué había hecho Occidente por los checoslovacos? Bueno, Francia y el Reino Unido los habían vendido en Múnich. Nadie los ayudó durante la guerra. Desde la perspectiva de 1945, los gobiernos anteriores a la contienda parecían débiles. La gente veía la guerra como un fracaso del sistema anterior y buscaba otro. Otra parte de la explicación, que me sorprendió, es que una de las primeras cosas que hicieron el Ejército Rojo y los funcionarios administrativos soviéticos fue controlar no solo la economía sino las instituciones de lo que ahora conocemos como sociedad civil: organizaciones civiles y religiosas, clubes de montañismo y todo tipo de entidades que no estaban conectadas con el Estado. Y empezaron, ya desde el principio, en 1946, a aplastarlas y controlarlas. Esto fue muy importante para crear un sistema totalitario. Finalmente, citaría otra herramienta que a menudo se olvida, que es la limpieza étnica. No se aplica a todos los países, pero sin duda en Polonia y en Checoslovaquia la deportación de los alemanes fue muy popular. Creó un impulso positivo y dio a los partidos comunistas una enorme cantidad de propiedad, dinero y cosas que podían repartir. Esa propiedad alemana se convirtió en propiedad comunista, en propiedades que podían nacionalizarse o entregarse a la gente. Controlarla suponía una gran diferencia. También fue importante la dislocación de la guerra, los traslados de la gente, los polacos llevados desde Ucrania a Polonia... Un refugiado es una persona que tiene una dependencia inmediata de otras personas, que ha perdido los amigos y la comunidad que lo rodeaban. En ese momento en Europa había millones de refugiados, de personas que habían sido desplazadas de los lugares en los que habían vivido. Y eso también hacía que fuera más fácil controlarlos.
¿Por qué eligió hablar de Alemania Oriental, Polonia y Hungría?
Me interesaban los tres países porque la historia de la guerra había sido muy diferente. Polonia era aliada, Alemania era nazi y Hungría estaba entre las dos. La experiencia bélica fue distinta, pero el proceso de estalinización fue muy similar en los tres países. Podría haber escrito sobre Checoslovaquia u otros países y habría sido muy parecido. Fue también muy parecido en los países bálticos, con la diferencia de que allí hubo más violencia y de que esas naciones fueron incorporadas a la Unión Soviética.
Es llamativa la destrucción de las élites locales y su sustitución por gente más próxima a Moscú.
Stalin favorecía a gente que conocía personalmente, en la que confiaba o sobre la que pensaba que tenía alguna ventaja. No siempre le gustaban los comunistas “domésticos” que no conocía. Comunistas polacos que no habían estado en Moscú durante la guerra sufrieron arrestos y presiones políticas. Ocurrió lo mismo con comunistas húngaros y alemanes. Algunos habían pasado la guerra en la clandestinidad y otros fueron a campos de concentración en la época de Hitler. Después de 1945 no gozaban de la confianza de Stalin porque no eran de los suyos. Stalin no los conocía. No le interesaban los ideales de la gente, le interesaban personas en quienes pudiera confiar.
¿Cuál fue la relación de estos regímenes con el antisemitismo?
Es compleja, variada y difícil de resumir. Los partidos comunistas intentaron usar el antisemitismo, y eso es algo que está ocurriendo otra vez en Rusia. En 1968, muchos comunistas judíos fueron expulsados del partido, en un intento de hacer que pareciera más polaco, menos extranjero. No tuvo éxito. A veces emplearon el antisemitismo para parecer populares, otras intentaron enfrentarse. Es un poco diferente en cada país. En Hungría muchos de los comunistas más importantes eran judíos. En Alemania había muy pocos. En Polonia había pocos pero eran importantes. También es cierto que la gran mayoría de los comunistas y de la policía secreta no eran judíos. El partido siempre estaba buscando formas de manipular el antisemitismo en beneficio propio. Y eso creaba situaciones extrañas. Rákosi, el líder comunista húngaro, usaba mucha retórica antisemita, aunque era judío. Hablaba de capitalistas, del mercado negro, de comerciantes y saboteadores y usaba caricaturas y estereotipos judíos. A veces intentaba que el partido pareciese enemigo de los judíos. Es muy complicado y cambió en épocas y lugares.
¿También fue diferente el impacto del estalinismo en las artes?
En realidad fue similar, pero decidí centrarme en cosas distintas en cada país. En el caso de Hungría, elegí el cine, porque la industria cinematográfica húngara era importante e influyente: muchos de los grandes directores húngaros de los años treinta se marcharon a Estados Unidos y fueron fundamentales en Hollywood. Un famoso director soviético, Pudovkin, fue enviado a Budapest para enseñar a los húngaros a hacer películas realistas-socialistas. Hablé de pintura alemana porque me atraía el curioso fenómeno que protagonizaron muchos pintores de vanguardia en los años veinte y treinta, contrarios a Hitler y el fascismo. Algunos fueron a campos de concentración y otros se marcharon del país. Cuando volvieron después de la guerra, querían ir al Este. Pero el problema era que la estética de Alemania del Este era diferente. Esos pintores eran los expresionistas, los vanguardistas, los posimpresionistas; llegan y descubren que tienen que hacer cuadros dentro de la corriente del realismo socialista. Algunos se quedaron, otros se marcharon. Y otros intentaron adaptarse, estudiaron la estética, intentaron encajar. A veces lo consiguieron y a veces no. Intenté mostrar ese extraño dilema. Con respecto a Polonia estudié más la arquitectura y las artes decorativas, porque encontré una historia muy interesante sobre cómo la gente intentaba que el sistema funcionara. Wanda Telakowska era una polaca experta en artes decorativas, en muebles y diseño. Antes de la guerra había formado parte del movimiento Ład, una corriente comparable a otras que existieron en la época en otras partes de Europa: pretendía adaptar la cultura tradicional polaca a la época industrial y descubrir la manera de hacer muebles modernos. Después de la guerra entró en el Ministerio de Cultura, aunque no en el partido, y siguió promoviendo esas ideas: “no es el sistema que esperaba, pero vamos a ver si se puede emplear para hacer algo bueno”, para impulsar el diseño polaco dentro del sistema que existía. Logró que artistas fueran a las fábricas, que hicieran nuevos diseños, etc. Y no lo consiguió porque ni las fábricas ni el sistema comunista estaban interesados en el diseño, sino en producir todo lo posible. Al final dejó el puesto, con una sensación de fracaso. La siguiente generación, que la consideraba una estalinista, tampoco estaba interesada en su trayectoria. Fue una persona que no solo intentó encajar en el sistema, sino que trató de usar su posición en el ministerio para ayudar a la gente. Pero no pudo lograr lo que quería. Las artes me interesaban para ver cómo reaccionaba la gente. Porque el realismo socialista era una idea importada de Moscú, no era una idea autóctona. Nadie creía en ella a nivel local. En todo caso, el realismo socialista no duró tanto. En Alemania del Este sí, pero en Polonia terminó con la muerte de Stalin. Me interesaba la idea del arte dirigido, de que te digan qué debes pintar. La respuesta dependía de cada uno: algunos colaboraron, otros se rebelaron, otros intentaron encajar de alguna manera. Y, en realidad, esa es la historia de todo el mundo.
¿En qué momento y por qué empieza a perder el control la Unión Soviética?
Cuando murió Stalin. Su muerte hizo que la gente sintiera que el cambio era posible. Y, por supuesto, el acontecimiento decisivo es el discurso secreto donde Jrúshchov condenó sus crímenes en 1956. La gente pensó: Esto no puede durar para siempre, tenemos que ser capaces de cambiarlo. Nada más morir Stalin, las personas que estaban a su alrededor empezaron a buscar maneras de cambiar las cosas. Beria, por ejemplo, sabía perfectamente que el comunismo era impopular en Alemania y que era peligroso seguir oprimiendo a la gente. Tras la muerte de Stalin, muchos pensaron que las cosas podían cambiar.
El libro se inicia con dos citas de Aleksander Wat y Václav Havel y está dedicado a los disidentes, o “los que no quisieron vivir en la mentira”. ¿Cuál fue su importancia?
Algunos de los disidentes se comportaron bien después de 1989 y otros no. Es difícil juzgarlos ahora. Fue gente valiente que quería cambiar el sistema. Unos lo intentaron cambiar a través de la escritura y otros a través de la acción. Encontraron métodos no violentos para enfrentarse a regímenes que eran extraordinariamente violentos. En retrospectiva, resulta asombroso que fueran pacíficos. Después de 1956, que es cuando se produjo la última rebelión armada en el Este de Europa, intentaron cambiar la sociedad de maneras más amplias, no violentas, y ahora vemos que eso fue al mismo tiempo prudente e inteligente. En 1985 estaba en Rusia y en 1987 fui a Polonia por primera vez. Pero incluso entonces era imposible saber cómo iban a cambiar las cosas. Y, sin embargo, en ese momento había toda clase de gente que buscaba formas de decir la verdad, que quería contar la historia de su país, que publicaba libros, ya existía toda una sociedad alternativa. Y era gente muy admirable y valiente, aunque no todos supieron ser grandes políticos más tarde. Havel sí: fue un gran político.
Dice que ya no tiene sentido hablar de Europa del Este. ¿Por qué?
No describe nada que sea políticamente interesante. Todavía puedes hablar, desde el punto de vista geográfico, de países del Este, aunque creo que habría que incluir a Grecia. Pero no me parece que esos países tengan mucho que ver entre sí, política, económica o estratégicamente. En la actualidad, desde una perspectiva política y económica, Polonia tiene más que ver con Suecia que con Albania. En algún momento tenemos que dejar de usar el término de “poscomunista”. No decimos que Austria sea pos-Habsburgo. En cierto sentido, ya no son “pos”, y no creo que las similitudes entre ellos sean tan importantes. Los problemas a los que se enfrentan son los problemas a los que se enfrentan los países de Europa occidental. Sus éxitos se deben a las mismas razones. A algunos países no les va bien, pero eso también les ocurre a algunos países de Europa occidental, a menudo por las mismas razones.
Los países que pertenecieron a la esfera de influencia soviética han protagonizado transiciones muy distintas. ¿Cuáles son los factores que determinan el éxito o el fracaso?
Se pueden identificar varios factores para el éxito. En primer lugar, que fueran países que tuvieran una élite alternativa. En otras palabras, que tuvieran personas que hubieran pensado hacia dónde podía ir el país, que hubieran pensado en la reforma económica, que tuvieran algunas ideas, que se reunieran. Eso sucedió en Polonia y en Hungría. En segundo lugar, las ganas que tuvieran de incorporarse a la Unión Europea y lo rápido que quisieran entrar en ella. Los países que de verdad querían formar parte de la ue y estaban dispuestos a hacer lo necesario para ello –reformar la economía, el sistema legal y el ejército– fueron los que mejor lo hicieron. En tercer lugar, era importante no tener petróleo ni gas natural. Cuando tienes esos productos, surge de inmediato una clase de gente muy corrupta, muy rica, que puede alterar la transición. Es mucho mejor no tener petróleo. Y eso es cierto prácticamente para todos los países. El petróleo corrompe, casi por definición. Solo un pequeño grupo de gente puede controlarlo y crea un desequilibrio. Pero el factor principal es el deseo de unirse a la Unión Europea y de hacer los cambios políticos y legales necesarios para ello. En la época no lo habría dicho. Muchas de las cosas que nos parecían importantes entonces ya no lo parecen. A principios de los noventa, cuando yo todavía trabajaba como periodista, se hablaba de la privatización y de cómo se debía realizar: con acciones, con cupones, se hablaba de la privatización masiva. En realidad, no importa. Todo el mundo detestó el proceso de la privatización. Todo el mundo pensaba que la privatización era injusta, en todas partes. Pero la forma en que se decidía cómo hacerlo no resultó ser lo más importante a la hora de determinar el éxito. Lo importante era la Unión Europea, que se reveló como una institución excepcionalmente buena para promover la democracia y las ideas cívicas en el este. Puede que ya no lo piense nadie, pero es lo que ocurrió.
En la Transición española también fue importante la aspiración a entrar en Europa, la idea de ser un país equiparable a sus vecinos, un regreso a la modernidad.
Tiene que ver con lo que ocurría en Polonia. En Polonia, pese a todos los problemas de la Unión Europea, la gente quería formar parte de ella porque quería ser normal. Deseaban un país normal y normal significaba europeo: europeo occidental, en la Unión Europea, con un sistema político y económico similar al de Alemania, Francia, Italia, España. En Polonia hubo una cosa muy importante, que yo no esperaba en absoluto: entrar en Schengen. Desde el punto de vista psicológico fue increíblemente relevante. La gente subía a un tren y se iba a Alemania a pasar el día y volvía. De repente, podían decir: Ahora somos europeos, podemos cruzar la frontera y nadie nos pide el pasaporte ni nos registra el equipaje, podemos ir y volver. Fue clave para Polonia. El hijo de una amiga mía hizo autostop de Polonia a España con un grupo de amigos. Para sus padres, que son de mi edad, habría sido inimaginable. En una generación hay gente no piensa que eso sea gran cosa, que lo ve normal. Es un cambio psicológico enorme.
Ese deseo de integración en Europa se veía al principio de la crisis ucraniana.
En Ucrania hay una generación que quiere lo mismo: ser normal, formar parte del sistema comercial europeo, del mundo académico, tener un sistema político que no sea totalmente corrupto. La cuestión es que no sé si son mayoría en Ucrania. Sin duda, lo son en Kiev y en buena parte del oeste del país, pero no estoy segura de que eso ocurra en el resto de la nación. Pero esa protesta ucraniana entre noviembre y febrero fue una protesta a favor de Europa: la gente agitaba la bandera de la Unión Europea como símbolo de libertad y democracia.
A veces desde Occidente Putin no resulta fácil de entender. Usted ha intentado explicar su forma de ver el mundo. ¿Qué es el putinismo?
Putin ha cambiado su ideología, y ahora emplea un lenguaje nacionalista que antes no utilizaba tanto. Es un hombre que, siguiendo la gran tradición del NKVD y el KGB, ve el mundo en blanco y negro y en los términos de un juego de suma cero: lo que es bueno para ustedes es malo para nosotros. Los acontecimientos en Ucrania son una amenaza doméstica. Putin no percibiría la existencia de una Ucrania prooccidental, no corrupta, democrática y perfectamente integrada en Europa como algo positivo para Rusia, sino como una amenaza. Cualquier Ucrania parecida a una democracia liberal sería una amenaza para él, porque ve el sistema y la política occidental como un peligro. Una revolución democrática o una política democrática acabarían con él. Rusia es un país dirigido por un grupo muy pequeño de gente: si alguien observase con atención cómo se gobierna, si los rusos decidieran que no quieren ese tipo de régimen, Putin sería la primera víctima. Ahora su preocupación es mantenerse en el poder. Cree que eso requiere no solo aplastar cualquier intento de revolución en Ucrania sino también debilitar a Europa. He pensado mucho en por qué decidió anexionar Crimea en vez de limitarse a ocuparla. El patrón en el pasado era que las tropas rusas iban a un lugar como Osetia del Sur y creaban lo que se llama un conflicto congelado. En Crimea decidió anexionar la península y cambiar la frontera. Eso es un ataque directo a la idea de la ley en Europa tras el fin de la Guerra Fría, al principio de que las fronteras no se cambiarán por la fuerza. Quiere debilitar Europa y la confianza de Europa en sus líderes y sus instituciones, porque se siente amenazado por la legalidad, por el Estado de derecho, por las campañas contra la corrupción. No lo dice, y en cambio usa ese lenguaje contra los homosexuales. Pero no creo que eso sea el asunto real, y ni siquiera pienso que importe mucho a los rusos. Lo que es una auténtica amenaza para él son unas elecciones al estilo occidental, una prensa libre al estilo occidental.
¿Cómo debería reaccionar la Unión Europea?
Debería empezar a pensar de forma estratégica sobre el petróleo y el gas. Debería haber una unión energética europea, para no permitir que Gazprom y otras compañías hagan tratos corruptos con unos por otros. En las negociaciones comerciales, España no podría alcanzar un buen acuerdo con Estados Unidos o China, pero Europa entera sí. La Unión Europea tiene que pensar estratégicamente y también hay que reflexionar sobre la otan, sobre la forma de reconfigurarla para el mundo moderno. Hay que trasladar tropas que están en Italia, donde no se necesitan, a Estonia. Tiene que funcionar de nuevo como elemento disuasorio. Las sanciones están muy bien: hacen que la gente se sienta mejor, los tipos a los que se sanciona no son nada simpáticos y la idea de que sus mujeres no pueden usar sus tarjetas de crédito resulta agradable. Pero hay que pensar a largo plazo y es necesaria la acción conjunta de la Unión Europea, entera, y de Estados Unidos.
¿Cómo cree que va a evolucionar la crisis? ¿Vamos a vivir más situaciones similares a la que está ocurriendo en Ucrania?
Creo que si tiene éxito en Ucrania, continuará: ¿por qué no? Siempre lo ha hecho. Todavía no ha tenido éxito en Ucrania. Puede provocar una guerra civil. ~
Fuente:
Fotografía:
Hacemos un llamado a los Gobiernos que tengan relaciones amistosas con el régimen venezolano para que aboguen por los venezolanos
09/08/2014
La vida pública venezolana está siendo sofocada por los herederos de Hugo Chávez. Están tomando las funciones públicas como si fueran de su propiedad privada. Actúan como propietarios de Petróleos de Venezuela y de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, fiscal y electoral. Han limitado crecientemente las libertades ciudadanas, comenzando por la de expresión.
A la represión de las manifestaciones estudiantiles, siguió la detención ilegal del líder Leopoldo López y el acoso a las principales figuras de la oposición. Teodoro Petkoff, delicado de salud y con más de 80 años de edad, es obligado a presentarse cada ocho días ante la justicia. La diputada María Corina Machado ha sido acusada por el denominado “Alto Mando Político de la Revolución” de estar involucrada en un supuesto golpe de Estado y magnicidio. Muchos otros líderes de la oposición y sus familiares sufren intimidaciones.
Hacemos un llamado a los Gobiernos que tengan relaciones amistosas con el régimen venezolano para que aboguen por los venezolanos que, en condiciones cada vez más precarias y angustiosas, luchan por la libertad y anhelan la reconciliación democrática para impedir la dictadura. En particular, pedimos la liberación inmediata de Leopoldo López, el cese del hostigamiento contra la oposición y el restablecimiento de la pluralidad en los medios de comunicación, los órganos electorales y judiciales.
Anne Applebaum Paul Berman Rafael Cadenas Javier Cercas Félix de Azúa Jorge Edwards Antonio Elorza Franklin Foer Enrique Krauze Mark Lilla Cristina Marcano Norman Manea Adam Michnik Antonio Muñoz Molina Moisés Naím David Rieff Fernando Savater Mario Vargas Llosa Leon Wieseltier Gabriel Zaid
Fuente:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)