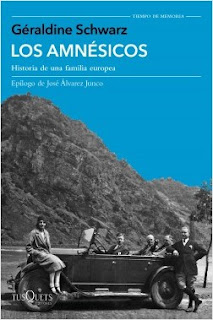Entrevista con Anne Applebaum
Anne Applebaum (Washington, 1964) lleva muchos años investigando el legado del comunismo en Europa y las transiciones a la democracia de los países que formaron parte del bloque soviético. Ganó el Premio Pulitzer por Gulag (Debate, 2004), que describía el sistema penal de la urss, y acaba de publicar el espectacular ensayo El telón de acero (Debate), donde narra la implantación del totalitarismo en Europa del Este entre 1944 y 1956. Fue corresponsal de The Economist en Varsovia a partir 1988 y editora de The Evening Standard. Está casada desde 1992 con Radosław Sikorski, ministro de exteriores de Polonia. Dirige el Foro de Transiciones del Legatum Institute en Londres y publica regularmente en The Washington Post y otros medios sus análisis sobre política y relaciones internacionales.
Daniel Gascón
13/06/2014
Los acontecimientos de los últimos meses, y en especial la crisis en Ucrania, han hecho que El telón de acero se lea de otra manera. Nos habla de una forma más directa.
Es muy extraño y trágico ver algunas de las cosas que están ocurriendo porque el método que emplean los rusos para crear un movimiento separatista en Ucrania es exactamente el mismo que usó el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD) en 1945: es el mismo procedimiento y el mismo tipo de gente, y resulta muy raro ver ese clásico método del NKVD en acción.
Ha dicho que el origen de El telón de acero está en Gulag. Una de las cosas que usted se preguntaba es por qué el sistema comunista pudo tener tanto éxito: cómo el estalinismo se extendió rápidamente por el territorio devastado de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Parte de la explicación tiene que ver con lo que estaba contando: se creaban fuerzas de policía secreta mucho antes de que llegara el Ejército Rojo a estos países. En segundo lugar, estaba el uso de violencia dirigida. Cuando llegó el Ejército Rojo, no se producían atrocidades en masa, sino que seleccionaba a personas concretas que parecían posibles líderes nacionales. Tenían información previa, sabían a quiénes buscaban. Otra parte de la explicación tiene que ver con la forma en que manipulaban no tanto los medios de comunicación en general como la radio en particular. Capturaron la sede central de la radio nazi en Berlín y tuvieron mucho cuidado de que no se destruyera en los últimos días de la guerra, para que pudiera convertirse rápidamente en la radio alemana procomunista. Cuando trasladaron aviones llenos de comunistas alemanes desde la Unión Soviética, una de las primeras cosas que hicieron fue poner a algunos al mando de las emisoras de radio. Eran muy conscientes de la importancia de los medios de masas. Otra parte de la respuesta tiene que ver con que la escala y el impacto psicológico de la guerra habían debilitado la idea de la democracia occidental. No solo en el Este de Europa, pero sin duda también allí. Si lo ves desde el punto de vista de Checoslovaquia, por ejemplo, ¿qué había hecho Occidente por los checoslovacos? Bueno, Francia y el Reino Unido los habían vendido en Múnich. Nadie los ayudó durante la guerra. Desde la perspectiva de 1945, los gobiernos anteriores a la contienda parecían débiles. La gente veía la guerra como un fracaso del sistema anterior y buscaba otro. Otra parte de la explicación, que me sorprendió, es que una de las primeras cosas que hicieron el Ejército Rojo y los funcionarios administrativos soviéticos fue controlar no solo la economía sino las instituciones de lo que ahora conocemos como sociedad civil: organizaciones civiles y religiosas, clubes de montañismo y todo tipo de entidades que no estaban conectadas con el Estado. Y empezaron, ya desde el principio, en 1946, a aplastarlas y controlarlas. Esto fue muy importante para crear un sistema totalitario. Finalmente, citaría otra herramienta que a menudo se olvida, que es la limpieza étnica. No se aplica a todos los países, pero sin duda en Polonia y en Checoslovaquia la deportación de los alemanes fue muy popular. Creó un impulso positivo y dio a los partidos comunistas una enorme cantidad de propiedad, dinero y cosas que podían repartir. Esa propiedad alemana se convirtió en propiedad comunista, en propiedades que podían nacionalizarse o entregarse a la gente. Controlarla suponía una gran diferencia. También fue importante la dislocación de la guerra, los traslados de la gente, los polacos llevados desde Ucrania a Polonia... Un refugiado es una persona que tiene una dependencia inmediata de otras personas, que ha perdido los amigos y la comunidad que lo rodeaban. En ese momento en Europa había millones de refugiados, de personas que habían sido desplazadas de los lugares en los que habían vivido. Y eso también hacía que fuera más fácil controlarlos.
¿Por qué eligió hablar de Alemania Oriental, Polonia y Hungría?
Me interesaban los tres países porque la historia de la guerra había sido muy diferente. Polonia era aliada, Alemania era nazi y Hungría estaba entre las dos. La experiencia bélica fue distinta, pero el proceso de estalinización fue muy similar en los tres países. Podría haber escrito sobre Checoslovaquia u otros países y habría sido muy parecido. Fue también muy parecido en los países bálticos, con la diferencia de que allí hubo más violencia y de que esas naciones fueron incorporadas a la Unión Soviética.
Es llamativa la destrucción de las élites locales y su sustitución por gente más próxima a Moscú.
Stalin favorecía a gente que conocía personalmente, en la que confiaba o sobre la que pensaba que tenía alguna ventaja. No siempre le gustaban los comunistas “domésticos” que no conocía. Comunistas polacos que no habían estado en Moscú durante la guerra sufrieron arrestos y presiones políticas. Ocurrió lo mismo con comunistas húngaros y alemanes. Algunos habían pasado la guerra en la clandestinidad y otros fueron a campos de concentración en la época de Hitler. Después de 1945 no gozaban de la confianza de Stalin porque no eran de los suyos. Stalin no los conocía. No le interesaban los ideales de la gente, le interesaban personas en quienes pudiera confiar.
¿Cuál fue la relación de estos regímenes con el antisemitismo?
Es compleja, variada y difícil de resumir. Los partidos comunistas intentaron usar el antisemitismo, y eso es algo que está ocurriendo otra vez en Rusia. En 1968, muchos comunistas judíos fueron expulsados del partido, en un intento de hacer que pareciera más polaco, menos extranjero. No tuvo éxito. A veces emplearon el antisemitismo para parecer populares, otras intentaron enfrentarse. Es un poco diferente en cada país. En Hungría muchos de los comunistas más importantes eran judíos. En Alemania había muy pocos. En Polonia había pocos pero eran importantes. También es cierto que la gran mayoría de los comunistas y de la policía secreta no eran judíos. El partido siempre estaba buscando formas de manipular el antisemitismo en beneficio propio. Y eso creaba situaciones extrañas. Rákosi, el líder comunista húngaro, usaba mucha retórica antisemita, aunque era judío. Hablaba de capitalistas, del mercado negro, de comerciantes y saboteadores y usaba caricaturas y estereotipos judíos. A veces intentaba que el partido pareciese enemigo de los judíos. Es muy complicado y cambió en épocas y lugares.
¿También fue diferente el impacto del estalinismo en las artes?
En realidad fue similar, pero decidí centrarme en cosas distintas en cada país. En el caso de Hungría, elegí el cine, porque la industria cinematográfica húngara era importante e influyente: muchos de los grandes directores húngaros de los años treinta se marcharon a Estados Unidos y fueron fundamentales en Hollywood. Un famoso director soviético, Pudovkin, fue enviado a Budapest para enseñar a los húngaros a hacer películas realistas-socialistas. Hablé de pintura alemana porque me atraía el curioso fenómeno que protagonizaron muchos pintores de vanguardia en los años veinte y treinta, contrarios a Hitler y el fascismo. Algunos fueron a campos de concentración y otros se marcharon del país. Cuando volvieron después de la guerra, querían ir al Este. Pero el problema era que la estética de Alemania del Este era diferente. Esos pintores eran los expresionistas, los vanguardistas, los posimpresionistas; llegan y descubren que tienen que hacer cuadros dentro de la corriente del realismo socialista. Algunos se quedaron, otros se marcharon. Y otros intentaron adaptarse, estudiaron la estética, intentaron encajar. A veces lo consiguieron y a veces no. Intenté mostrar ese extraño dilema. Con respecto a Polonia estudié más la arquitectura y las artes decorativas, porque encontré una historia muy interesante sobre cómo la gente intentaba que el sistema funcionara. Wanda Telakowska era una polaca experta en artes decorativas, en muebles y diseño. Antes de la guerra había formado parte del movimiento Ład, una corriente comparable a otras que existieron en la época en otras partes de Europa: pretendía adaptar la cultura tradicional polaca a la época industrial y descubrir la manera de hacer muebles modernos. Después de la guerra entró en el Ministerio de Cultura, aunque no en el partido, y siguió promoviendo esas ideas: “no es el sistema que esperaba, pero vamos a ver si se puede emplear para hacer algo bueno”, para impulsar el diseño polaco dentro del sistema que existía. Logró que artistas fueran a las fábricas, que hicieran nuevos diseños, etc. Y no lo consiguió porque ni las fábricas ni el sistema comunista estaban interesados en el diseño, sino en producir todo lo posible. Al final dejó el puesto, con una sensación de fracaso. La siguiente generación, que la consideraba una estalinista, tampoco estaba interesada en su trayectoria. Fue una persona que no solo intentó encajar en el sistema, sino que trató de usar su posición en el ministerio para ayudar a la gente. Pero no pudo lograr lo que quería. Las artes me interesaban para ver cómo reaccionaba la gente. Porque el realismo socialista era una idea importada de Moscú, no era una idea autóctona. Nadie creía en ella a nivel local. En todo caso, el realismo socialista no duró tanto. En Alemania del Este sí, pero en Polonia terminó con la muerte de Stalin. Me interesaba la idea del arte dirigido, de que te digan qué debes pintar. La respuesta dependía de cada uno: algunos colaboraron, otros se rebelaron, otros intentaron encajar de alguna manera. Y, en realidad, esa es la historia de todo el mundo.
¿En qué momento y por qué empieza a perder el control la Unión Soviética?
Cuando murió Stalin. Su muerte hizo que la gente sintiera que el cambio era posible. Y, por supuesto, el acontecimiento decisivo es el discurso secreto donde Jrúshchov condenó sus crímenes en 1956. La gente pensó: Esto no puede durar para siempre, tenemos que ser capaces de cambiarlo. Nada más morir Stalin, las personas que estaban a su alrededor empezaron a buscar maneras de cambiar las cosas. Beria, por ejemplo, sabía perfectamente que el comunismo era impopular en Alemania y que era peligroso seguir oprimiendo a la gente. Tras la muerte de Stalin, muchos pensaron que las cosas podían cambiar.
El libro se inicia con dos citas de Aleksander Wat y Václav Havel y está dedicado a los disidentes, o “los que no quisieron vivir en la mentira”. ¿Cuál fue su importancia?
Algunos de los disidentes se comportaron bien después de 1989 y otros no. Es difícil juzgarlos ahora. Fue gente valiente que quería cambiar el sistema. Unos lo intentaron cambiar a través de la escritura y otros a través de la acción. Encontraron métodos no violentos para enfrentarse a regímenes que eran extraordinariamente violentos. En retrospectiva, resulta asombroso que fueran pacíficos. Después de 1956, que es cuando se produjo la última rebelión armada en el Este de Europa, intentaron cambiar la sociedad de maneras más amplias, no violentas, y ahora vemos que eso fue al mismo tiempo prudente e inteligente. En 1985 estaba en Rusia y en 1987 fui a Polonia por primera vez. Pero incluso entonces era imposible saber cómo iban a cambiar las cosas. Y, sin embargo, en ese momento había toda clase de gente que buscaba formas de decir la verdad, que quería contar la historia de su país, que publicaba libros, ya existía toda una sociedad alternativa. Y era gente muy admirable y valiente, aunque no todos supieron ser grandes políticos más tarde. Havel sí: fue un gran político.
Dice que ya no tiene sentido hablar de Europa del Este. ¿Por qué?
No describe nada que sea políticamente interesante. Todavía puedes hablar, desde el punto de vista geográfico, de países del Este, aunque creo que habría que incluir a Grecia. Pero no me parece que esos países tengan mucho que ver entre sí, política, económica o estratégicamente. En la actualidad, desde una perspectiva política y económica, Polonia tiene más que ver con Suecia que con Albania. En algún momento tenemos que dejar de usar el término de “poscomunista”. No decimos que Austria sea pos-Habsburgo. En cierto sentido, ya no son “pos”, y no creo que las similitudes entre ellos sean tan importantes. Los problemas a los que se enfrentan son los problemas a los que se enfrentan los países de Europa occidental. Sus éxitos se deben a las mismas razones. A algunos países no les va bien, pero eso también les ocurre a algunos países de Europa occidental, a menudo por las mismas razones.
Los países que pertenecieron a la esfera de influencia soviética han protagonizado transiciones muy distintas. ¿Cuáles son los factores que determinan el éxito o el fracaso?
Se pueden identificar varios factores para el éxito. En primer lugar, que fueran países que tuvieran una élite alternativa. En otras palabras, que tuvieran personas que hubieran pensado hacia dónde podía ir el país, que hubieran pensado en la reforma económica, que tuvieran algunas ideas, que se reunieran. Eso sucedió en Polonia y en Hungría. En segundo lugar, las ganas que tuvieran de incorporarse a la Unión Europea y lo rápido que quisieran entrar en ella. Los países que de verdad querían formar parte de la ue y estaban dispuestos a hacer lo necesario para ello –reformar la economía, el sistema legal y el ejército– fueron los que mejor lo hicieron. En tercer lugar, era importante no tener petróleo ni gas natural. Cuando tienes esos productos, surge de inmediato una clase de gente muy corrupta, muy rica, que puede alterar la transición. Es mucho mejor no tener petróleo. Y eso es cierto prácticamente para todos los países. El petróleo corrompe, casi por definición. Solo un pequeño grupo de gente puede controlarlo y crea un desequilibrio. Pero el factor principal es el deseo de unirse a la Unión Europea y de hacer los cambios políticos y legales necesarios para ello. En la época no lo habría dicho. Muchas de las cosas que nos parecían importantes entonces ya no lo parecen. A principios de los noventa, cuando yo todavía trabajaba como periodista, se hablaba de la privatización y de cómo se debía realizar: con acciones, con cupones, se hablaba de la privatización masiva. En realidad, no importa. Todo el mundo detestó el proceso de la privatización. Todo el mundo pensaba que la privatización era injusta, en todas partes. Pero la forma en que se decidía cómo hacerlo no resultó ser lo más importante a la hora de determinar el éxito. Lo importante era la Unión Europea, que se reveló como una institución excepcionalmente buena para promover la democracia y las ideas cívicas en el este. Puede que ya no lo piense nadie, pero es lo que ocurrió.
En la Transición española también fue importante la aspiración a entrar en Europa, la idea de ser un país equiparable a sus vecinos, un regreso a la modernidad.
Tiene que ver con lo que ocurría en Polonia. En Polonia, pese a todos los problemas de la Unión Europea, la gente quería formar parte de ella porque quería ser normal. Deseaban un país normal y normal significaba europeo: europeo occidental, en la Unión Europea, con un sistema político y económico similar al de Alemania, Francia, Italia, España. En Polonia hubo una cosa muy importante, que yo no esperaba en absoluto: entrar en Schengen. Desde el punto de vista psicológico fue increíblemente relevante. La gente subía a un tren y se iba a Alemania a pasar el día y volvía. De repente, podían decir: Ahora somos europeos, podemos cruzar la frontera y nadie nos pide el pasaporte ni nos registra el equipaje, podemos ir y volver. Fue clave para Polonia. El hijo de una amiga mía hizo autostop de Polonia a España con un grupo de amigos. Para sus padres, que son de mi edad, habría sido inimaginable. En una generación hay gente no piensa que eso sea gran cosa, que lo ve normal. Es un cambio psicológico enorme.
Ese deseo de integración en Europa se veía al principio de la crisis ucraniana.
En Ucrania hay una generación que quiere lo mismo: ser normal, formar parte del sistema comercial europeo, del mundo académico, tener un sistema político que no sea totalmente corrupto. La cuestión es que no sé si son mayoría en Ucrania. Sin duda, lo son en Kiev y en buena parte del oeste del país, pero no estoy segura de que eso ocurra en el resto de la nación. Pero esa protesta ucraniana entre noviembre y febrero fue una protesta a favor de Europa: la gente agitaba la bandera de la Unión Europea como símbolo de libertad y democracia.
A veces desde Occidente Putin no resulta fácil de entender. Usted ha intentado explicar su forma de ver el mundo. ¿Qué es el putinismo?
Putin ha cambiado su ideología, y ahora emplea un lenguaje nacionalista que antes no utilizaba tanto. Es un hombre que, siguiendo la gran tradición del NKVD y el KGB, ve el mundo en blanco y negro y en los términos de un juego de suma cero: lo que es bueno para ustedes es malo para nosotros. Los acontecimientos en Ucrania son una amenaza doméstica. Putin no percibiría la existencia de una Ucrania prooccidental, no corrupta, democrática y perfectamente integrada en Europa como algo positivo para Rusia, sino como una amenaza. Cualquier Ucrania parecida a una democracia liberal sería una amenaza para él, porque ve el sistema y la política occidental como un peligro. Una revolución democrática o una política democrática acabarían con él. Rusia es un país dirigido por un grupo muy pequeño de gente: si alguien observase con atención cómo se gobierna, si los rusos decidieran que no quieren ese tipo de régimen, Putin sería la primera víctima. Ahora su preocupación es mantenerse en el poder. Cree que eso requiere no solo aplastar cualquier intento de revolución en Ucrania sino también debilitar a Europa. He pensado mucho en por qué decidió anexionar Crimea en vez de limitarse a ocuparla. El patrón en el pasado era que las tropas rusas iban a un lugar como Osetia del Sur y creaban lo que se llama un conflicto congelado. En Crimea decidió anexionar la península y cambiar la frontera. Eso es un ataque directo a la idea de la ley en Europa tras el fin de la Guerra Fría, al principio de que las fronteras no se cambiarán por la fuerza. Quiere debilitar Europa y la confianza de Europa en sus líderes y sus instituciones, porque se siente amenazado por la legalidad, por el Estado de derecho, por las campañas contra la corrupción. No lo dice, y en cambio usa ese lenguaje contra los homosexuales. Pero no creo que eso sea el asunto real, y ni siquiera pienso que importe mucho a los rusos. Lo que es una auténtica amenaza para él son unas elecciones al estilo occidental, una prensa libre al estilo occidental.
¿Cómo debería reaccionar la Unión Europea?
Debería empezar a pensar de forma estratégica sobre el petróleo y el gas. Debería haber una unión energética europea, para no permitir que Gazprom y otras compañías hagan tratos corruptos con unos por otros. En las negociaciones comerciales, España no podría alcanzar un buen acuerdo con Estados Unidos o China, pero Europa entera sí. La Unión Europea tiene que pensar estratégicamente y también hay que reflexionar sobre la otan, sobre la forma de reconfigurarla para el mundo moderno. Hay que trasladar tropas que están en Italia, donde no se necesitan, a Estonia. Tiene que funcionar de nuevo como elemento disuasorio. Las sanciones están muy bien: hacen que la gente se sienta mejor, los tipos a los que se sanciona no son nada simpáticos y la idea de que sus mujeres no pueden usar sus tarjetas de crédito resulta agradable. Pero hay que pensar a largo plazo y es necesaria la acción conjunta de la Unión Europea, entera, y de Estados Unidos.
¿Cómo cree que va a evolucionar la crisis? ¿Vamos a vivir más situaciones similares a la que está ocurriendo en Ucrania?
Creo que si tiene éxito en Ucrania, continuará: ¿por qué no? Siempre lo ha hecho. Todavía no ha tenido éxito en Ucrania. Puede provocar una guerra civil. ~
Fuente:
Fotografía:
Hacemos un llamado a los Gobiernos que tengan relaciones amistosas con el régimen venezolano para que aboguen por los venezolanos
09/08/2014
La vida pública venezolana está siendo sofocada por los herederos de Hugo Chávez. Están tomando las funciones públicas como si fueran de su propiedad privada. Actúan como propietarios de Petróleos de Venezuela y de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, fiscal y electoral. Han limitado crecientemente las libertades ciudadanas, comenzando por la de expresión.
A la represión de las manifestaciones estudiantiles, siguió la detención ilegal del líder Leopoldo López y el acoso a las principales figuras de la oposición. Teodoro Petkoff, delicado de salud y con más de 80 años de edad, es obligado a presentarse cada ocho días ante la justicia. La diputada María Corina Machado ha sido acusada por el denominado “Alto Mando Político de la Revolución” de estar involucrada en un supuesto golpe de Estado y magnicidio. Muchos otros líderes de la oposición y sus familiares sufren intimidaciones.
Hacemos un llamado a los Gobiernos que tengan relaciones amistosas con el régimen venezolano para que aboguen por los venezolanos que, en condiciones cada vez más precarias y angustiosas, luchan por la libertad y anhelan la reconciliación democrática para impedir la dictadura. En particular, pedimos la liberación inmediata de Leopoldo López, el cese del hostigamiento contra la oposición y el restablecimiento de la pluralidad en los medios de comunicación, los órganos electorales y judiciales.
Anne Applebaum Paul Berman Rafael Cadenas Javier Cercas Félix de Azúa Jorge Edwards Antonio Elorza Franklin Foer Enrique Krauze Mark Lilla Cristina Marcano Norman Manea Adam Michnik Antonio Muñoz Molina Moisés Naím David Rieff Fernando Savater Mario Vargas Llosa Leon Wieseltier Gabriel Zaid
Fuente: