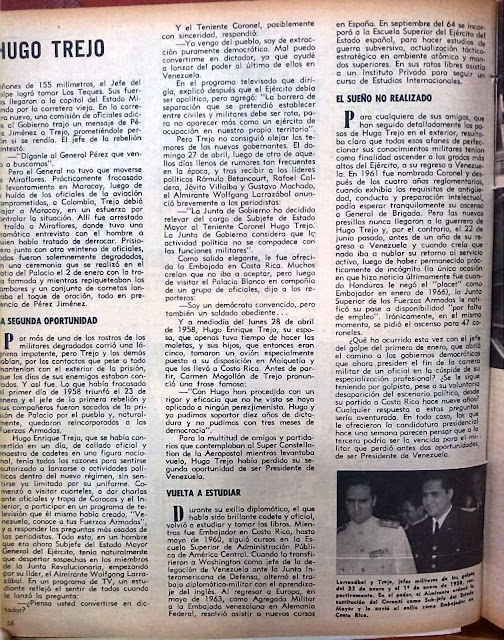El problema militar y la transición
Antonio Sánchez García
26/07/18
“La paz y la estabilidad de la nación dependen
de unas fuerzas armadas ajenas al debate y a la
controversia política”.
Simón Alberto Consalvi, El carrusel de las discordias, 2002.[1]
Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos, dijo Cipriano Castro, llevando de la mano a Juan Vicente Gómez, el hacendado que manejaría al país durante 27 años, con corazón y puño de hierro. Despertando las ilusiones de quienes creían en el futuro, mientras enterraban el pasado. Un pasado feudal de caudillos y guerreros. Y la dictadura de Gómez fue, en efecto, un nuevo régimen, así lo haya sido con viejos procedimientos y muy viejos ideales. Para bien y para mal. Para mal, por razones obvias. El suyo ha sido el régimen político más detestado de la historia venezolana. Para bien, pues bajo el influjo de excelentes servidores públicos, que bien sabía escogerlos, zanjó una profunda línea demarcatoria con el pasado y dio inicio a lo que Fernando Coronil llamaría “el Estado mágico”[2]: fundaría, saneada, una Hacienda Pública, pondría a funcionar una burocracia dirigente y luego de aplastar con la última batalla, la de Ciudad Bolívar en 1903, los últimos vestigios del caudillismo de montoneras que marcaran el Siglo XIX con cientos de batallas y miles de enfrentamientos armados, hizo realidad la existencia de un ejército profesional, educado en el ejercicio y manejo de las armas y libre de la influencia inmediata de caudillos regionales. Relativamente disciplinado y servidor del Estado, mientras no coludiera con los intereses de caudillos con sus propias ambiciones, como las de Pérez Jiménez, que supo enrumbar al país por la senda del progreso y el desarrollo. Encadenando en grilletes a quien osara oponérsele. Y como Hugo Chávez, que pretendiendo seguir sus huellas, supo hundirlo en la más espantosa miseria. Comenzando, precisa y arteramente, por desencajar la frágil relación de interdependencia establecida entre lo militar y lo civil. Y echando por tierra un siglo de separación establecida por Gómez. “No es una exageración afirmar” – diría Consalvi en el ensayo que citamos – “que Venezuela carece de Fuerzas Armadas, y que, como nunca antes, la seguridad del Estado y de la sociedad, está en riesgo hacia afuera y hacia adentro.” Volver a separar ambos ámbitos, de una vez, irrevocable, irreversiblemente y para siempre: he allí la primera tarea a enfrentar por quienes asuman nuestro proceso de transición democrática.
¿Qué más podía aspirar a tener la república aérea de Bolívar que no fuera un Estado, una Hacienda Pública y unas Fuerzas Armadas? Orden y disciplina. Obediencia y sometimiento. Así fuera al precio de la peor tiranía que existiera hasta ésta del castro comunismo chavista, que vino a desbaratar su obra y la de quienes la continuaran: una Venezuela sin Estado, sin Hacienda Pública, sin Fuerzas Armadas, sin Orden ni Justicia. El regreso al caos de la barbarie que predijo Bolívar.
El carrusel de las discordias, que a fines del siglo XIX gira enloquecido, ve el regateo, intercambio y concesiones de civiles a coroneles y generales, como nunca antes en una historia de militares asignados a dedo por la desquiciada voluntad de los guerreros, enriquecidos súbita y violentamente como pago por su participación en la Guerra de la Independencia: Cipriano Castro, un diputado tachirense desenfadado y extrovertido que jamás visitó una Escuela Militar – no existieron en Venezuela hasta que Gómez fundó la única – y auto impuesto en el grado de general le concede a su compadre Juan Vicente Gómez el grado de coronel, para después incorporarlo a su Estado Mayor, también designado a dedo, y nombrarlo general.
Los generales van y vienen en la triste y desventurada historia civil de Venezuela. Cito del excelente Diccionario de Historia de Venezuela, editado por la Fundación Polar, en su nota biográfica sobre Juan Vicente Gómez: “A comienzos de diciembre de 1899 el general Gómez es designado gobernador del Distrito Federal en sustitución del general Julio Sarría Hurtado, cargo en el que permanece 2 meses, siendo sustituido por el general Emilio Fernández. La situación en el Táchira se torna difícil para el nuevo gobierno, pues aún permanecen al frente del Ejecutivo regional los generales Juan Pablo Peñaloza y Joaquín Corona…”. Sospecho que el sustantivo general es uno de los más usados y corrientes, si no el más abundante, de ese excelente diccionario histórico. Decir general fue en Venezuela, durante largos períodos de su historia, como decir licenciado o doctor: un título real o imaginario. Basta saber que al día de hoy, según reportan los conocedores en la materia, la republica llamada Venezuela cuenta con mayor número de generales que todos los países miembros del Pacto de la OTAN.
Habla Simón Alberto Consalvi: “A mi juicio, el pensamiento de Andrés Eloy Blanco es capital para entender la cuestión. Los militares del siglo XIX – sostenía en navegación de altura – con mayor precisión de la segunda mitad del siglo, hasta bien entrado el XX, eran en su mayoría civiles disfrazados de generales o de coroneles. O sea, simples impostores en gran medida.” Y luego le cede la palabra al gran poeta y tribuno venezolano: “Para explicarse a cabalidad las características del militarismo en Venezuela - dice el escritor – hay que partir de la base fundamental, aunque parezca ilógica, de que la excesiva abundancia de guerreros en Venezuela se ha debido, principalmente, a la falta de militares. La fecundidad bélica del país. Estaba en razón directa de su infecundidad técnica. La riqueza torrencial de generales y coroneles ha correspondido a la carencia de un verdadero ejército.”
Por la misma senda crítica de Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos destacaría en un artículo publicado en 1909 en su revista ALBORADA otra aberrante característica de nuestra chorrera de generales: belicosos pero no beligerantes, golpistas, pero no patrióticos, promotores de bochinche y guerras civiles pero incapaces de defender el territorio nacional y acrecentar sus fronteras. En doscientos años han protagonizado cientos de asonadas, pero ni una sola guerra nacional. No han ganado un centímetro de territorio, pero han perdido provincias enteras. Chávez, al frente de sus comandantes y generales, es en ese sentido galleguiano el guerrero venezolano por excelencia: sumió a la Nación en la desintegración y el caos, alimentando el horror de la guerra civil, mientras retrocedía horrorizado ante los ejércitos colombianos y le regalaba nuestras riquezas a los cubanos. Es el caso más emblemático de traición a la Patria, pues hasta para morirse eligió hacerlo a los pies de los hermanos Castro. Y no conformes con cederle la soberanía de la patria a los cubanos, hoy trabajan ardorosamente por terminar de entregarle el Territorio Esequibo a Guyana.
A la hora de la transición hacia un régimen democrático, sometido a un Estado de Derecho, en cuanto al papel y las funciones de los ejércitos, tenemos un ejemplo arquetípico, que es el chileno. Perdido el plebiscito que él mismo Augusto Pinochet estableciera en su Constitución y elegido Patricio Aylwin como primer presidente democrático por un período de seis años, no reelegible, nos contaba en Santiago el fallecido presidente que en la primera reunión sostenida entre ambos – el jefe político y el jefe militar de la República – para fijar el destino del Capitán General, éste le replicó sin dudar un segundo al pedido de renuncia inmediata que le exigiera el presidente constitucional chileno diciéndole: “Señor Presidente, como mi Comandante en Jefe y Director Supremo le debo total obediencia, pero en atención a la integridad de la República, a la que ambos nos debemos, desobedeceré su mandato. Pues si dejo la jefatura del ejército, ¿quién le garantizará mejor que yo su total obediencia?”.
No me imagino al general en jefe venezolano, equivalente en rango y potestad militar al general Augusto Pinochet, asegurándole lo mismo a María Corina Machado, a Antonio Ledezma o a quien los venezolanos quisiéramos que fuera nuestro primer Presidente de la República. Pinochet no hablaba a título personal: lo hacía en nombre de los Ejércitos chilenos, a los que mandaba y ordenaba mejor que nadie. Y jamás le hubiera entregado un milímetro de territorio a una potencia extranjera. Menos a una isla miserable, esclavizada, esquilmada y empobrecida por unos delincuentes devorados por la ambición, al mando de tropas de mercenarios sin Dios ni Ley. Así lo entendió Patricio Aylwin, que lo reafirmó sin dudarlo un segundo en el cargo. Para el bien de la república.
Los ejércitos serán el primer problema a resolver en nuestro proceso de transición. Depurar sus filas, a fondo y en profundidad, examinar sus mandos en función de los crímenes cometidos y llevar a los tribunales de justicia a quienes se lo merezcan, para que respondan por todos los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la siniestra vigencia de esta tiranía. Particularmente a aquellos culpables de violación a los derechos humanos y de corrupción y enriquecimiento ilícito, al costo del hambre y la miseria de nuestro pueblo. Esa será nuestra primera tarea de índole político judicial. El comienzo de nuestra Transición.
¿Con qué poder real contarán nuestras máximas autoridades civiles para imponerse al poder de las armas? Con el poder que les conceda, en reconocimiento público a su integridad moral y a su grandeza ciudadana un pueblo consciente y dispuesto a llevar su lucha por la libertad a los últimos extremos. Restituir esa relación directa entre un nuevo liderazgo ético y moral y un pueblo consciente y decisivo, sin mediaciones espurias ni contubernios corruptos: he allí la palanca del cambio. La calle en su plena y máxima expresión. Los militares que se merezcan permanecer en la Institución, a sus cuarteles.
[1] Simón Alberto Consalvi, El carrusel de las discordias, Caracas, marzo de 2003.
[2] Fernando Coronil, El Estado Mágico, Caracas, Nueva Sociedad, 2002.
Fuente:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/33169-sanchez-a
El Benemérito General Padrino López
“El narco-régimen nos quieren meter el
socialismo por el ano y sin vaselina…”
Luis Alfredo Rapozo
¦ Ese lunes 11 de Julio del 2016 va a pasar como un día curioso, pues el discurso de Maduro en su acostumbrada cadena nacional fue de película.
Ustedes habrán podido observar el lloriqueo extendido del señor Presidente durante toda su jerga como si estuviese rezando un rosario en una misa de cuerpo presente; en una misa de oficio de difunto, transmitiendo una impotencia terrible que explica en cierta forma su incapacidad para encontrar soluciones al desmadre que tiene al frente del gobierno y que el mismo meloso de José Vicente Rangel, parece descubrir en su obsesión de jala bola compulsivo que la revolución va por mal camino.
Yo estaba asqueado escuchando el palabreo del excelentísimo Presidente y casi me pongo a llorar con él, sin entender por qué. El hombre se quejaba de la guerra económica; pedía una especie de solidaridad tácita en medio de un clima de hambre a nivel nacional, que solo daba temblores en su letargo por el éxito que tuvieron las mujeres y los 35 mil compradores tachirenses en Cúcuta; a dónde fueron a comprar víveres, detergentes, medicinas y ver una ciudad colombiana pujante, que se desarrolla en economía abierta y cada quien se puede dar el gusto que le de la gana en un restaurante, en un supermercado o dónde sea… cosa que aquí en Venezuela se ha visto como limitado, dado el alto precio de todo, la escasez de todo y todo revuelto.
Bueno, lo cierto es que Maduro seguía echándole la culpa a cualquier cosa por su estruendoso fracaso económico, sinceramente daba pena ajena y a uno lo que le provocaba-por lo menos a mi-, era ir a Miraflores para sacarlo a trompazo limpio-como decía mi abuela-. Pero , de repente , Maduro comienza a exponer un nuevo plan; una nueva misión que le llama “de abastecimiento soberano” para atacar la guerra económica y entonces saca de la manga un proyecto, un decreto, una disposición o todo junto en un solo paquete, como si fuera un mago de “Las Mil y Una Noches” y nos dice que el Ministro de la Defensa, sería el jefe de esa misión y que dirigiría como si fuera un súper vicepresidente el equipo económico y otros ministerios ínter conexos que se vinculan a la alimentación y otras carteras importantes.
Total que Maduro, en vez de reconocer su derrota y su fracaso gubernamental, nombra al Benemérito Padrino para que tutele el gobierno cívico militar e imponga disciplina. Entonces, uno salta como picado de culebra, porque es evidente que el gobierno militar cívico es militar-militar, una dictadura, un gobierno no civil. Yo pensé en Aristóbulo con su cara de frialdad, quién no tiene las agallas para renunciar ni para decir esta boca es mía ante el cambio evidente de gabinete en cuanto a conducción, liderazgo, orientación e imagen nada democrática que llama a ponerle la lupa nacional e internacionalmente.
Lo cierto, es que los militares están mandando-como para que Reinaldo Armas le componga una canción y sigan las adulaciones-, son dueños de bancos, de industrias petroleras, de negocios alimenticios y sus empresas hacen cola en más de 17 rublos distintos en funciones que no tienen nada que ver con el cuidado de nuestra soberanía y seguridad, así pinten el cuadro con colores bonitos. Lo cierto, es que muchos de sus miembros militares están acusados de corrupción, de desviadores de dinero, de desfalco, así un juez dictamine que no podemos nombrar a nadie, pero todos saben quienes son los intocables verdes, vinculados a la Alimentación.
Yo sinceramente, me quedé en una sola pieza y me acordé del Benemérito Gómez mandando más que un generador, que un dinamo y sentado en una silla recibiendo adulaciones de todo tipo, aunque no puedo sacarme de la mente la foto donde aparece Padrino López arrodillado frente a Fidel y oliéndole su miembro como si fuera una perrita en celo.
Vamos a poner a un lado, el guillo anti militar, pero yo me pregunto: ¿Cómo van a solucionar, los militares? Pues, todo el mundo lo sabe. ¡Lo van a hacer a sombrerazos, a golpes!
Ahora, resulta que los militares en vez de estar custodiando nuestras fronteras, en vez de ser vigilantes de nuestra soberanía, ellos van a estar en negocios extraños y dando garrote. ¿Es que eso no es grave?-pregunto-¿O, acaso, yo soy un esperpento, un retrogrado y me he perdido de algo?-me vuelvo a preguntar-.
¡Dios salve al Benemérito Padrino López!
*Luis Alfredo Rapozo, La Sociologia en aplicacion es mi vida. Escribo analizando el entorno en plena libertad de ideas. (Caracas-Anzoategui y en Uchire).
Fuente:
http://www.reportero24.com/2016/07/13/luis-alfredo-rapozo-el-benemerito-general-padrino-lopez/
Mostrando entradas con la etiqueta Fuerzas Armadas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Fuerzas Armadas. Mostrar todas las entradas
sábado, 18 de agosto de 2018
viernes, 13 de julio de 2018
LA PÓLVORA CONSTITUCIONALIZADA
EL PAÍS, Madrid, 20 de septiembre de 2016
EN CONCRETO
Reencauzar a las fuerzas armadas
México necesita legislar sobre una situación que genera muchos problemas y secuelas
José Ramón Cossío Díaz
A lo largo de la historia han sido particularmente complejas las relaciones entre el gobierno y la sociedad con sus ejércitos. De aquellos tiempos en que Alejandro o Ricardo III debían comandar directamente a sus tropas, hemos pasado a otros en que los líderes políticos cuentan con militares y marinos profesionales para que lo hagan. Wellington, Grant, Zhukov o Paulus lo llevaban a cabo más allá de las condiciones democráticas o autoritarias de los correspondientes regímenes. Las fuerzas armadas ya no son más la condición misma del ejercicio del poder ni de su legitimidad, sino el instrumento que acompaña las funciones del gobierno. Desde luego, a preservar la integridad nacional frente a ataques exteriores mediante una guerra formal, ordenada por los derechos internacional y humanitario; también, enfrentando rebeliones interiores para mantener el orden del cual depende su existencia.
Para lograr tales fines, con el constitucionalismo se han creado diversas instituciones: en tiempos de paz las fuerzas armadas sólo pueden realizar funciones que guarden conexión con la disciplina militar. Su actuación puede darse sólo si la paz se rompe, si se declara la guerra a un enemigo extranjero o interno. Un problema sin clara solución son las acciones para enfrentar a la delincuencia que ni viene del exterior, ni busca la sustitución del gobierno. En tales situaciones, a las fuerzas armadas se les saca de los cuarteles sin definir con precisión para qué, las tareas a realizar, los espacios a cubrir y los resultados a obtener. No hay un enemigo que expulsar ni un movimiento que sofocar en condiciones frontales de batalla.
Lo más que existe es la borrosa colaboración entre lo que las fuerzas ordinarias realizan y lo que se espera hagan las armadas, básicamente por su capacidad de fuego. Por ello resulta de la mayor importancia determinar, conforme al derecho, lo que les toca hacer. Sin un mandato jurídico claro, es previsible la creciente confusión, la disolución de las fronteras operativas, la pérdida de eficacia institucional, el incremento de violaciones a los derechos humanos y una economía de guerra cada vez menos transparente y más extendida.
En su reciente libro Constitutional Courts as Mediators (Cambridge University Press, 2016), el profesor Julio Ríos-Figueroa ha considerado que las cortes constitucionales pueden ser buenas ordenadoras de las complejas relaciones entre las sociedades y sus ejércitos. En mucho lleva razón. Sin embargo, en lo personal considero que en momentos como los que viven algunos países, entre ellos México, no es posible que sólo mediante resoluciones judiciales se logren tales resultados. Cuando los hechos han alcanzado cierta magnitud, se requiere de la acción legislativa. En México ella pasa por la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Interna que desde hace tiempo está en el Congreso. Sin este instrumento legal el Presidente de la República no puede decidir adecuadamente que la seguridad interior se encuentra comprometida y ordenar la participación de las fuerzas armadas con un objetivo específico y bien delimitado.
A partir de la Ley de Seguridad Interior y del uso que de ella haga el propio Presidente, es posible decidir cómo se quiere ordenar la participación de las fuerzas armadas y posibilitar la participación cotidiana de control por parte de los jueces. Es verdad que en algunos momentos los tribunales cuentan con una capacidad ordenadora general como apunta el profesor Ríos-Figueroa. Sin embargo, cuando la misma no ha sido aprovechada, como desafortunadamente sucedió entre nosotros, se pierde tal oportunidad. Romper elstatu quoprecisa, me parece, de acciones de carácter general. En la etapa actual de la presidencia mexicana, es importante encauzar bajo formas jurídicas una situación que desde hace tiempo genera muchos problemas y está dejando abiertas secuelas que llevará mucho tiempo sanar.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/09/20/mexico/1474407325_360197.html
EL PAÍS, Madrid, 13 de abril de 2016
En concreto
Por una semántica de las operaciones militares
Es preciso definir bajo qué mandato están actuando nuestras Fuerzas Armada
José Ramón Cossío Díaz
A la memoria del profesor Stephen Zamora
De siempre ha sido complicada la relación entre la sociedad civil y su Gobierno con las Fuerzas Armadas. Se les ha entendido necesarias frente a invasiones, expansiones o conquistas; también, se les ha considerado causa de males y violencias. Es por ello que para soldados y marinos existen grandes premios en la guerra y grandes restricciones en la paz. Monumentos, obeliscos y arcos atestiguan lo primero; cuarteles, acantonamientos y fueros, lo segundo. La movilización de las fuerzas armadas es asunto serio. Se hace con un propósito definido y por plazos o causas delimitadas. Al concluir éstas, se regresa a los fuertes o licencia a las tropas, buscando la mejor y más rápida asimilación a la cotidianeidad.
 En el constitucionalismo moderno ha correspondido a las autoridades electas democráticamente determinar las condiciones de existencia y las posibilidades de actuación de los Ejércitos. Se ha partido de la distinción básica entre lo que pueden hacer en tiempos de guerra y de paz. En la vigente Constitución mexicana esta distinción determina el marco de actuación de las Fuerzas Armadas. En el artículo 129 se dispone que en los tiempos de paz, solo pueden realizar las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ello significa un encerramiento de esas fuerzas sobre sí mismas. La no exteriorización de ninguna acción más allá de los espacios castrenses. La primera posibilidad de acción es su participación en una guerra declarada formalmente por el Ejecutivo Federal a partir de la ley emitida por el Congreso de la Unión. Adicionalmente, se prevén dos modalidades de actuación que, por ser diferenciables de la guerra, habrán de realizarse en tiempos de paz. La primera son los casos de suspensión de derechos (estado de excepción, en otros países), siempre que se estime estar ante la perturbación grave de la paz pública o en grave peligro o conflicto para la sociedad (artículo 29). La segunda, cuando el Presidente de la República considere que se encuentra comprometida la seguridad interior del país (artículo 89).
En el constitucionalismo moderno ha correspondido a las autoridades electas democráticamente determinar las condiciones de existencia y las posibilidades de actuación de los Ejércitos. Se ha partido de la distinción básica entre lo que pueden hacer en tiempos de guerra y de paz. En la vigente Constitución mexicana esta distinción determina el marco de actuación de las Fuerzas Armadas. En el artículo 129 se dispone que en los tiempos de paz, solo pueden realizar las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ello significa un encerramiento de esas fuerzas sobre sí mismas. La no exteriorización de ninguna acción más allá de los espacios castrenses. La primera posibilidad de acción es su participación en una guerra declarada formalmente por el Ejecutivo Federal a partir de la ley emitida por el Congreso de la Unión. Adicionalmente, se prevén dos modalidades de actuación que, por ser diferenciables de la guerra, habrán de realizarse en tiempos de paz. La primera son los casos de suspensión de derechos (estado de excepción, en otros países), siempre que se estime estar ante la perturbación grave de la paz pública o en grave peligro o conflicto para la sociedad (artículo 29). La segunda, cuando el Presidente de la República considere que se encuentra comprometida la seguridad interior del país (artículo 89).
La lógica introducida en la Constitución mexicana es adecuada para acotar a las Fuerzas Armadas. La regla general es el mantenimiento de ellas en sedes militares y las posibilidades de actuación son la guerra, la suspensión de derechos y la seguridad interior. Al ser específicas las condiciones jurídicas de cada una de estas tres posibilidades, deben ser clara y expresamente justificadas en un Estado que se asume como constitucional. No se trata de meras formas jurídicas, sino de ejercicios que permitan hacer explícitas las razones de la movilización, tanto para el pueblo que debe padecerlas, como para los militares que deben realizarlas. ¿Para qué se moviliza? ¿Para combatir a una fuerza invasora, para hacer frente a un disturbio natural o social pasajero, o para restablecer la comprometida seguridad interior? Quien actúa tiene que saber para qué se le movilizó, a quién enfrenta, por cuánto tiempo, con qué competencias, dónde llegan sus atribuciones y dónde empiezan las de las autoridades civiles. Movilizar tropas bajo la vaga idea de una guerra abstracta y mantenerlas en esas condiciones a lo largo de los años, es peligroso para la población, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad del Estado mismo.
Es preciso definir bajo qué mandato están actuando nuestras Fuerzas Armadas. Si es por la seguridad interior, se requiere un acto ejecutivo que lo diga así, expresa, fundada y motivadamente. A partir de ahí será comprensible para soldados y marinos saber qué deben hacer cuando salen de sus cuarteles. También, permitirá a ciudadanos, autoridades y juzgadores valorar el decreto mismo y las formas concretas de su realización cotidiana para someterlos a las formas más elementales de control de regularidad. Un ejército sin mandato claro es causa de muchos y dolorosos males. Cada día ello se hace más evidente.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/07/13/mexico/1468377245_737792.html
Ilustraciones: Fernand Légery Marcel Gromaire.
EN CONCRETO
Reencauzar a las fuerzas armadas
México necesita legislar sobre una situación que genera muchos problemas y secuelas
José Ramón Cossío Díaz
A lo largo de la historia han sido particularmente complejas las relaciones entre el gobierno y la sociedad con sus ejércitos. De aquellos tiempos en que Alejandro o Ricardo III debían comandar directamente a sus tropas, hemos pasado a otros en que los líderes políticos cuentan con militares y marinos profesionales para que lo hagan. Wellington, Grant, Zhukov o Paulus lo llevaban a cabo más allá de las condiciones democráticas o autoritarias de los correspondientes regímenes. Las fuerzas armadas ya no son más la condición misma del ejercicio del poder ni de su legitimidad, sino el instrumento que acompaña las funciones del gobierno. Desde luego, a preservar la integridad nacional frente a ataques exteriores mediante una guerra formal, ordenada por los derechos internacional y humanitario; también, enfrentando rebeliones interiores para mantener el orden del cual depende su existencia.
Para lograr tales fines, con el constitucionalismo se han creado diversas instituciones: en tiempos de paz las fuerzas armadas sólo pueden realizar funciones que guarden conexión con la disciplina militar. Su actuación puede darse sólo si la paz se rompe, si se declara la guerra a un enemigo extranjero o interno. Un problema sin clara solución son las acciones para enfrentar a la delincuencia que ni viene del exterior, ni busca la sustitución del gobierno. En tales situaciones, a las fuerzas armadas se les saca de los cuarteles sin definir con precisión para qué, las tareas a realizar, los espacios a cubrir y los resultados a obtener. No hay un enemigo que expulsar ni un movimiento que sofocar en condiciones frontales de batalla.
Lo más que existe es la borrosa colaboración entre lo que las fuerzas ordinarias realizan y lo que se espera hagan las armadas, básicamente por su capacidad de fuego. Por ello resulta de la mayor importancia determinar, conforme al derecho, lo que les toca hacer. Sin un mandato jurídico claro, es previsible la creciente confusión, la disolución de las fronteras operativas, la pérdida de eficacia institucional, el incremento de violaciones a los derechos humanos y una economía de guerra cada vez menos transparente y más extendida.
En su reciente libro Constitutional Courts as Mediators (Cambridge University Press, 2016), el profesor Julio Ríos-Figueroa ha considerado que las cortes constitucionales pueden ser buenas ordenadoras de las complejas relaciones entre las sociedades y sus ejércitos. En mucho lleva razón. Sin embargo, en lo personal considero que en momentos como los que viven algunos países, entre ellos México, no es posible que sólo mediante resoluciones judiciales se logren tales resultados. Cuando los hechos han alcanzado cierta magnitud, se requiere de la acción legislativa. En México ella pasa por la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Interna que desde hace tiempo está en el Congreso. Sin este instrumento legal el Presidente de la República no puede decidir adecuadamente que la seguridad interior se encuentra comprometida y ordenar la participación de las fuerzas armadas con un objetivo específico y bien delimitado.
A partir de la Ley de Seguridad Interior y del uso que de ella haga el propio Presidente, es posible decidir cómo se quiere ordenar la participación de las fuerzas armadas y posibilitar la participación cotidiana de control por parte de los jueces. Es verdad que en algunos momentos los tribunales cuentan con una capacidad ordenadora general como apunta el profesor Ríos-Figueroa. Sin embargo, cuando la misma no ha sido aprovechada, como desafortunadamente sucedió entre nosotros, se pierde tal oportunidad. Romper elstatu quoprecisa, me parece, de acciones de carácter general. En la etapa actual de la presidencia mexicana, es importante encauzar bajo formas jurídicas una situación que desde hace tiempo genera muchos problemas y está dejando abiertas secuelas que llevará mucho tiempo sanar.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/09/20/mexico/1474407325_360197.html
EL PAÍS, Madrid, 13 de abril de 2016
En concreto
Por una semántica de las operaciones militares
Es preciso definir bajo qué mandato están actuando nuestras Fuerzas Armada
José Ramón Cossío Díaz
A la memoria del profesor Stephen Zamora
De siempre ha sido complicada la relación entre la sociedad civil y su Gobierno con las Fuerzas Armadas. Se les ha entendido necesarias frente a invasiones, expansiones o conquistas; también, se les ha considerado causa de males y violencias. Es por ello que para soldados y marinos existen grandes premios en la guerra y grandes restricciones en la paz. Monumentos, obeliscos y arcos atestiguan lo primero; cuarteles, acantonamientos y fueros, lo segundo. La movilización de las fuerzas armadas es asunto serio. Se hace con un propósito definido y por plazos o causas delimitadas. Al concluir éstas, se regresa a los fuertes o licencia a las tropas, buscando la mejor y más rápida asimilación a la cotidianeidad.
 En el constitucionalismo moderno ha correspondido a las autoridades electas democráticamente determinar las condiciones de existencia y las posibilidades de actuación de los Ejércitos. Se ha partido de la distinción básica entre lo que pueden hacer en tiempos de guerra y de paz. En la vigente Constitución mexicana esta distinción determina el marco de actuación de las Fuerzas Armadas. En el artículo 129 se dispone que en los tiempos de paz, solo pueden realizar las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ello significa un encerramiento de esas fuerzas sobre sí mismas. La no exteriorización de ninguna acción más allá de los espacios castrenses. La primera posibilidad de acción es su participación en una guerra declarada formalmente por el Ejecutivo Federal a partir de la ley emitida por el Congreso de la Unión. Adicionalmente, se prevén dos modalidades de actuación que, por ser diferenciables de la guerra, habrán de realizarse en tiempos de paz. La primera son los casos de suspensión de derechos (estado de excepción, en otros países), siempre que se estime estar ante la perturbación grave de la paz pública o en grave peligro o conflicto para la sociedad (artículo 29). La segunda, cuando el Presidente de la República considere que se encuentra comprometida la seguridad interior del país (artículo 89).
En el constitucionalismo moderno ha correspondido a las autoridades electas democráticamente determinar las condiciones de existencia y las posibilidades de actuación de los Ejércitos. Se ha partido de la distinción básica entre lo que pueden hacer en tiempos de guerra y de paz. En la vigente Constitución mexicana esta distinción determina el marco de actuación de las Fuerzas Armadas. En el artículo 129 se dispone que en los tiempos de paz, solo pueden realizar las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ello significa un encerramiento de esas fuerzas sobre sí mismas. La no exteriorización de ninguna acción más allá de los espacios castrenses. La primera posibilidad de acción es su participación en una guerra declarada formalmente por el Ejecutivo Federal a partir de la ley emitida por el Congreso de la Unión. Adicionalmente, se prevén dos modalidades de actuación que, por ser diferenciables de la guerra, habrán de realizarse en tiempos de paz. La primera son los casos de suspensión de derechos (estado de excepción, en otros países), siempre que se estime estar ante la perturbación grave de la paz pública o en grave peligro o conflicto para la sociedad (artículo 29). La segunda, cuando el Presidente de la República considere que se encuentra comprometida la seguridad interior del país (artículo 89).La lógica introducida en la Constitución mexicana es adecuada para acotar a las Fuerzas Armadas. La regla general es el mantenimiento de ellas en sedes militares y las posibilidades de actuación son la guerra, la suspensión de derechos y la seguridad interior. Al ser específicas las condiciones jurídicas de cada una de estas tres posibilidades, deben ser clara y expresamente justificadas en un Estado que se asume como constitucional. No se trata de meras formas jurídicas, sino de ejercicios que permitan hacer explícitas las razones de la movilización, tanto para el pueblo que debe padecerlas, como para los militares que deben realizarlas. ¿Para qué se moviliza? ¿Para combatir a una fuerza invasora, para hacer frente a un disturbio natural o social pasajero, o para restablecer la comprometida seguridad interior? Quien actúa tiene que saber para qué se le movilizó, a quién enfrenta, por cuánto tiempo, con qué competencias, dónde llegan sus atribuciones y dónde empiezan las de las autoridades civiles. Movilizar tropas bajo la vaga idea de una guerra abstracta y mantenerlas en esas condiciones a lo largo de los años, es peligroso para la población, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad del Estado mismo.
Es preciso definir bajo qué mandato están actuando nuestras Fuerzas Armadas. Si es por la seguridad interior, se requiere un acto ejecutivo que lo diga así, expresa, fundada y motivadamente. A partir de ahí será comprensible para soldados y marinos saber qué deben hacer cuando salen de sus cuarteles. También, permitirá a ciudadanos, autoridades y juzgadores valorar el decreto mismo y las formas concretas de su realización cotidiana para someterlos a las formas más elementales de control de regularidad. Un ejército sin mandato claro es causa de muchos y dolorosos males. Cada día ello se hace más evidente.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/07/13/mexico/1468377245_737792.html
Ilustraciones: Fernand Légery Marcel Gromaire.
jueves, 31 de mayo de 2018
sábado, 26 de mayo de 2018
ETAPAS
La formación de los militares argentinos en democracia: panorama y desafíos futuros
Sabina Frederic
En los últimos 30 años la formación de los militares argentinos sufrió importantes cambios. El concepto de esta reforma fue integrar la formación universitaria con la militar, buscando generar un nuevo perfil del militar en democracia como ciudadano, funcionario y profesional. Si bien el saldo de este proceso es positivo, quedan todavía varios desafíos pendientes, entre ellos, avanzar en una mayor capacitación o adiestramiento conjunto en los niveles subalternos.
¿Cuáles han sido los principales cambios atravesados por la educación de los militares en democracia? ¿Qué orientaciones tomaron a partir de la conducción civil efectiva de la educación para la Defensa? ¿De qué manera las huellas de esta transformación se encuentran moldeadas además por el período más prolongado de paz de la historia del Estado argentino? Hace escasos 30 años que las Fuerzas Armadas quedaron excluidas de toda intervención al interior del territorio nacional. Esta fase inédita de la historia contemporánea del país le debe mucho a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas –de entonces– en el terrorismo de Estado de los años ’70, la derrota militar en la guerra de Malvinas y la fuerza de la democratización encarnada en una corriente de reivindicación y expansión de los derechos humanos.
En este escenario, nos interesa poner en perspectiva aquellas preguntas para identificar tanto los trazos de la renovación educativa, los instrumentos para producirla y los principales obstáculos y dilemas. Destacaremos el plexo normativo, las modificaciones organizacionales, los cambios de contenido curricular y de los regímenes disciplinarios de los institutos de formación de oficiales y suboficiales. Por último, se enfatizarán las asignaturas pendientes de este derrotero para avanzar en una respuesta acerca de cómo podría continuar en el futuro.
De la autonomía castrense a la conducción política de la educación militar
Un conjunto de principios orientaron los cambios en la formación de los militares argentinos en los últimos 30 años. Sin embargo, a lo largo de este período existieron diferencias, algunas plenamente visibles y otras más sutiles, que nos gustaría destacar. Hay en esos principios instancias de decisión y contenidos cuyos contrastes nos permiten definir, a grandes rasgos, dos grandes etapas.
La primera de esas etapas se extiende desde comienzos de los años ’90 del siglo pasado hasta hace una década. Los principios que orientaron los cambios durante este período dependieron de una gran autonomía decisoria de las autoridades militares, convalidada por distintas instancias de la burocracia pública y los poderes legislativos. Es decir que no hubo en este período iniciativas de cambio de parte de los gobernantes políticos, aunque algunas fueron por supuesto consensuadas por estos. Respecto del contenido específico que caracterizó esta batería de cambios existen algunos de tipo normativo y otros de orden práctico.
Los cambios normativos buscaron el reconocimiento legal de sus estructuras de gestión y titulaciones académicas en el ámbito de la educación pública para civiles. Durante este primer período la educación militar consiguió que sus estructuras organizativas fueran reconocidas como institutos universitarios adecuándose a la ley de educación superior sancionada en 1995. Dado este paso, consiguieron dar otro crucial, tramitar los trayectos curriculares con los cuales los oficiales adquirían su grado y especialización militar, para que de este modo tuvieran un título acreditado por el Ministerio de Educación. Es así como el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval Militar y la Escuela de Aviación Militar, durante la década de los ’90 del siglo XX y primeros años del siglo XXI, se convirtieron a ritmos descompasados en unidades académicas de sus respectivos institutos universitarios, entregando a sus egresados un título de licenciatura y el grado militar inicial de sus carreras de oficiales.
Cambios análogos a los anteriormente descriptos ocurrieron con la formación de los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Aunque este proceso fue más tardío, también aquí se adecuaron los trayectos curriculares a la normativa que regía en el ámbito de la educación pública civil para las titulaciones técnicas tanto de nivel secundario como terciario no universitario. Es que las especializaciones de este cuerpo subalterno de militares responden en la mayoría de los casos a las de la aplicación de saberes técnicos.
Las condiciones generales que contribuyen a comprender el impulso tomado por las propias autoridades militares a la hora de introducir cambios en su formación son de diverso orden. Para sopesar tales decisiones, hay que recordar la importancia radical que para los militares tiene su formación básica en la actualización de lo que consideran su identidad; en rigor las instituciones educativas fueron tradicionalmente concebidas como santuarios de su esencia. Así, entre las principales condiciones que los llevó a mutar este ámbito dependiendo de las regulaciones educativas civiles cabe destacar, entre otras, cierta mirada crítica de las nuevas generaciones, en particular egresados en los años ’80 del siglo XX hacia la conducción ejercida por las viejas generaciones de militares; la necesidad de contrarrestar el desprestigio público de las Fuerzas Armadas adquirido sobre todo en las grandes ciudades argentinas; la importancia de incrementar los interesados en incorporarse a las Fuerzas Armadas; la suspensión del servicio militar obligatorio y el cambio que produjo en la relación de mando la disminución de una tropa no obligada a permanecer en las filas castrenses; así como la valoración social de las titulaciones universitarias y el conocimiento en los años ’90.
Contrariamente a la anterior, la segunda etapa, iniciada hace una década, estuvo signada por un ritmo intenso de nuevas orientaciones introducidas por la conducción política de la educación militar con asiento en el Ministerio de Defensa, desarticulando de este modo la tradicional autonomía militar en esta área. Desde el 2006 las iniciativas de cambio fueron tomadas por los gobernantes civiles de las Fuerzas Armadas, hecho que se tradujo, por un lado, en el fortalecimiento del conocimiento y supervisión de las políticas educativas por parte de ellos, y del otro, por una rearticulación de la relación con las autoridades militares para buscar acuerdos y consensos.
Por consiguiente, en el campo de la educación castrense la gestión de los procesos de transformación destinados a democratizar, profesionalizar y modernizar las Fuerzas Armadas exigieron un profundo y extenso diagnóstico de lo existente. Para ello, en el 2006 la ministra de Defensa Nilda Garré crea un consejo consultivo de expertos civiles y autoridades militares con el propósito de definir el rumbo a seguir a partir del análisis de planes de estudio, contenidos curriculares, esquemas de transmisión de conocimiento teórico y práctico, normativa, problemas registrados y principales tendencias. Entre las decisiones tomadas a partir de esta evaluación estuvieron la creación de una dependencia con rango de subsecretaría destinada a la gestión de todos los espacios de la educación militar y civil para la Defensa.
En 2007, creada la subsecretaría de formación, se introdujeron una serie de medidas orientadas por la definición de un perfil del militar en democracia como ciudadano, funcionario y profesional, junto con el principio de integrar la formación y capacitación militar al sistema de educación civil pública. Estas inspiraron la determinación sobre aquellos conocimientos ausentes o desactualizados para el perfil de un cuerpo de funcionarios públicos encargados del uso de una parte de la fuerza pública en un Estado de derecho. Entonces se diseñaron e implementaron una serie de asignaturas obligatorias para las escuelas de formación de oficiales y ejes de contenido para las de suboficiales. Las asignaturas introducidas a partir del 2008 fueron: 1) Estado, Sociedad y Mercado; 2) Historia Argentina 1810/1990; 3) Nuevos Escenarios de la Relaciones Internacionales, Globalización y Regionalización; 4) Sociología de las Organizaciones; 5) Derecho Constitucional y Derecho Administrativo; 6) Derecho Militar, Código de Justicia Militar y Derecho aplicado a cada Fuerza; 7) Derecho Internacional Público, Derechos Humanos (DD.HH.), Derecho Internacional Humanitario; y 8) Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). En cuanto a la formación de los aspirantes a suboficiales se fortalecieron los contenidos de algunas materias con el propósito de promover el perfil del ciudadano militar como funcionario público y profesional. En este orden esos contenidos se integraron en tres grandes núcleos: jurídico, humanístico e histórico nacional.
Al mismo tiempo se creó la Escuela Superior de Guerra Conjunta para la formación de los oficiales superiores de las tres fuerzas, resultado en parte de las lecciones aprendidas en Malvinas y las nuevas exigencias operativas que imponen por ejemplo las operaciones de paz. También se aprobó la resolución para la creación del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas finalmente inaugurado en 2012 donde se concentraron las escuelas superiores de guerra de cada fuerza creando un espacio de sociabilidad y articulación curricular de los trayectos de perfeccionamiento superior específico de cada fuerza con el perfeccionamiento conjunto.
Posteriormente a esta primera generación de reformas el ministerio consideró necesario analizar y supervisar la eficacia de las medidas tomadas. Este monitoreo no debía ser externo, sino parte del ejercicio de la conducción. Para ello, a fines de 2008 se realizaron entrevistas y reuniones de diagnóstico con autoridades militares, jefes de cuerpo de cadetes y aspirantes y profesores. Al año siguiente se implementaron cursos de actualización curricular con los docentes de las escuelas encargados de dictar las asignaturas antes mencionadas.
Al mismo tiempo se puso en marcha el primer Curso Conjunto de Formación de Instructores Militares, que reunió a los instructores de los siete establecimientos educativos que forman oficiales y suboficiales en talleres periódicos de análisis de casos provistos por los mismos instructores. Entre ellos podemos mencionar: consumo de drogas ilegales, abuso de poder, aborto, discriminación por género, entre otros. Esta experiencia inédita permitió discutir con los jóvenes instructores los regímenes disciplinarios (manuales del cadete) y el perfil del militar en democracia. Fundamentalmente, se debían poner en perspectiva las restricciones impuestas por los derechos y garantías de las personas a cierta manera de practicar la formación en la obediencia y el mando. Allí pudimos apreciar tendencias contrapuestas al interior de un universo falsamente considerado uniforme. Por ejemplo se observaron posiciones como la de aquellos instructores que rechazaban la manera abusiva y discrecional en la que se habían formado, reclamaban la importancia de convencer al subalterno con órdenes sensatas, defendían la independencia entre el comportamiento privado y el realizado en la escuela para la aplicación de las sanciones disciplinarias, y justificaban su posición y la necesidad de un cambio en este sentido en la realidad de las unidades militares. Otros defendían también abiertamente una posición basada en el valor de sostener las formas más tradicionales de la enseñanza del mando, en las que ellos se habían formado, y argumentaban sobre un ideal de conflicto bélico que las escuelas debían defender. Curiosamente, no podía trazarse un corte generacional entre estas posturas, con frecuencia los instructores más jóvenes, formados en el cambio de planes de estudio hacia el modelo universitario, a veces eran los más refractarios a formas del mando que se alejaban de la obediencia debida.
El conocimiento adquirido por los funcionarios de Defensa acerca de las tensiones generadas por estos modelos de mando militar, su coexistencia con el modelo universitario de formación, y la identificación del bajísimo rendimiento tanto académico como militar de los cadetes producido por esta encrucijada, llevó al Ministerio de Defensa durante el 2010 a diseñar una batería de reformas de segunda generación. Estas fueron ideadas junto con las autoridades militares educativas argentinas a instancias de un seminario internacional del cual participaron sus pares de Alemania, Brasil, España, Estados Unidos y Francia, así como especialistas y académicos argentinos. Allí se contrastaron sus modelos de formación de oficiales, todos convertidos a la formación universitaria con excepción de Brasil, con los modelos de cada fuerza en la Argentina. La reforma de los planes de estudio y regímenes disciplinarios se diseñó y aprobó en 2011 para implementarse con los ingresantes 2012.
El concepto de esta reforma fue integrar la formación universitaria con la militar, para modernizar efectiva y no nominalmente la formación profesional. Se actualizaron las asignaturas aprobadas en el 2008 y se introdujo la problemática de género transversalmente a una serie de materias. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de asignaturas al promedio dictado por las licenciaturas que habilitan a profesiones civiles, y fundamentalmente se moduló la enseñanza teórica y la enseñanza teórico-práctica en períodos diferenciados para que las semanas de instrucción o capacitación profesional sean más extensas e independientes de las semanas de enseñanza teórica en aulas. Además se introdujo un régimen de evaluación acorde con las metodologías de transmisión de conocimiento universitario para preservar su calidad y adaptarla a los requerimientos de la formación castrense. La resolución del ministerio mediante la cual se diseñaron los nuevos planes de estudio y regímenes disciplinarios contiene los siguientes criterios: 1) integrar contenidos teóricos y prácticos específicos, combinando la educación académica, la formación profesional y la instrucción militar; 2) profundizar los criterios propios de la educación universitaria tales como el pensamiento creativo, reflexivo, analítico y autónomo con el fin de promover la resolución creativa y eficiente de problemas impredecibles, propios de escenarios inciertos en los que se desempeña un militar (como la guerra y/o situaciones de catástrofes); y 3) promover la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje basada en el desarrollo de la responsabilidad del cadete sobre su desempeño y rendimiento, hasta en los niveles menores de liderazgo.
Los sucesivos cambios de ministro producidos con la asunción de Arturo Puricelli en 2010 y Agustín Rossi en 2013 no atentaron en lo sustantivo con la continuidad de las medidas tomadas en el intenso período que va desde 2005 a 2011. Los funcionarios del área educativa sostuvieron las políticas diseñadas e implementadas más allá de sus estilos y su necesidad de darles una impronta particular.
Sin embargo, en esta segunda etapa, donde la conducción política por primera vez en la historia argentina toma las riendas de la educación militar, sí encontramos discrepancias en cuanto al estilo de la gestión de los militares y las concepciones sobre cómo se gobierna eficazmente esta área. Esta diferencia queda subrayada en los vaivenes de una idea: la conversión de todos los institutos universitarios en una universidad nacional, que peregrinó la gestión de Garré y fue retirada de la agenda hasta que finalmente la gestión de Rossi la tomó como uno de los temas centrales de su agenda.
Es así como a fines de 2014 el Congreso de la Nación sancionó la ley que creó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Su promulgación despertó cierta polémica aunque sólo en la trastienda de la opinión pública, más ocupada en la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Dicha polémica tuvo como telón de fondo dos cuestiones: la primera fue si esa inversión en la ampliación de la estructura organizacional realmente resolvía los problemas estructurales de la formación, como por ejemplo la cuestión docente, o si por el contrario solo desviaba esfuerzos respecto del eje de la modernización y profesionalización de la educación de los militares; la segunda cuestión fue si la conversión de los institutos universitarios a una universidad no ampliaría finalmente su autonomía respecto de la conducción civil. En cualquier caso la sanción de la ley ha puesto a las estructuras de gestión militar y civil de la educación en el camino de, como allí se ordena, redactar el proyecto institucional y proyecto de estatuto provisorio.
Desafíos pendientes
Al cabo de una década de transitar esta nueva etapa de fortalecimiento de la formación militar integrando a ella esquemas de transmisión y contenidos que eleven la calidad educativa y fortalezcan al mismo tiempo los principios democráticos de gobierno, cabe destacar algunos temas pendientes.
En primer lugar, parece fundamental retomar el principio de integración efectiva del ámbito civil y militar –y no sólo de complementariedad establecido por la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas– en cuanto a la formación y producción de conocimiento del sistema universitario y científico especialmente en el campo de las ciencias sociales y humanas. Realmente no es posible llevar este objetivo adelante si las universidades nacionales no abren sus puertas a la posibilidad, como lo hacen en otros lugares del mundo occidental, de que militares –en tanto tales– desarrollen una parte de su trayecto curricular. Pero tampoco es posible sostener un elevado nivel académico si las carreras docentes de los profesores que dictan clases en las academias militares que otorgan títulos universitarios no cuentan con análogas condiciones a las que rigen el ámbito civil. ¿Cómo retener jóvenes profesores bien formados sin una carrera académica como la que se ofrece en otras universidades? ¿Cómo fortalecer la investigación exigida para la acreditación por parte de la CONEAU si los docentes cobran bajo un sistema de horas cátedra como lo hacen en los niveles de enseñanza secundaria o terciaria? Deberá realizarse un esfuerzo sustantivo para que la UNDEF resuelva este problema medular de la formación y la democratización del conocimiento en el ámbito militar.
En segundo lugar, respecto de los trayectos curriculares y su conexión con los planes de carrera queda una revisión integral de la formación de suboficiales y su actualización con vistas a redefinir tal vez los niveles de responsabilidad que efectivamente tienen o debieran tener. También analizar cómo el perfeccionamiento en el nivel de las escuelas de guerra, ya acreditadas como carreras de posgrado, se articula con la formación de grado y hacia adelante con la capacitación conjunta. A la luz de los estudios realizados, todo parece indicar que hace falta mayor capacitación o adiestramiento conjunto en los niveles subalternos.
Por último, la trayectoria descripta da cuenta de la experiencia acumulada por varias camadas de funcionarios y asesores civiles respecto de las especificidades que conlleva conducir la educación militar. Las diferencias señaladas obligan también a una reflexión sobre el peso de la producción de políticas que articulen tanto la perspectiva de aquellos como de sus beneficiarios: las próximas generaciones de militares argentinos.
Fuente:
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-formaci%C3%B3n-de-los-militares-argentinos-en-democracia-panorama-y-desaf%C3%ADos-futuros
Sabina Frederic
En los últimos 30 años la formación de los militares argentinos sufrió importantes cambios. El concepto de esta reforma fue integrar la formación universitaria con la militar, buscando generar un nuevo perfil del militar en democracia como ciudadano, funcionario y profesional. Si bien el saldo de este proceso es positivo, quedan todavía varios desafíos pendientes, entre ellos, avanzar en una mayor capacitación o adiestramiento conjunto en los niveles subalternos.
¿Cuáles han sido los principales cambios atravesados por la educación de los militares en democracia? ¿Qué orientaciones tomaron a partir de la conducción civil efectiva de la educación para la Defensa? ¿De qué manera las huellas de esta transformación se encuentran moldeadas además por el período más prolongado de paz de la historia del Estado argentino? Hace escasos 30 años que las Fuerzas Armadas quedaron excluidas de toda intervención al interior del territorio nacional. Esta fase inédita de la historia contemporánea del país le debe mucho a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas –de entonces– en el terrorismo de Estado de los años ’70, la derrota militar en la guerra de Malvinas y la fuerza de la democratización encarnada en una corriente de reivindicación y expansión de los derechos humanos.
En este escenario, nos interesa poner en perspectiva aquellas preguntas para identificar tanto los trazos de la renovación educativa, los instrumentos para producirla y los principales obstáculos y dilemas. Destacaremos el plexo normativo, las modificaciones organizacionales, los cambios de contenido curricular y de los regímenes disciplinarios de los institutos de formación de oficiales y suboficiales. Por último, se enfatizarán las asignaturas pendientes de este derrotero para avanzar en una respuesta acerca de cómo podría continuar en el futuro.
De la autonomía castrense a la conducción política de la educación militar
Un conjunto de principios orientaron los cambios en la formación de los militares argentinos en los últimos 30 años. Sin embargo, a lo largo de este período existieron diferencias, algunas plenamente visibles y otras más sutiles, que nos gustaría destacar. Hay en esos principios instancias de decisión y contenidos cuyos contrastes nos permiten definir, a grandes rasgos, dos grandes etapas.
La primera de esas etapas se extiende desde comienzos de los años ’90 del siglo pasado hasta hace una década. Los principios que orientaron los cambios durante este período dependieron de una gran autonomía decisoria de las autoridades militares, convalidada por distintas instancias de la burocracia pública y los poderes legislativos. Es decir que no hubo en este período iniciativas de cambio de parte de los gobernantes políticos, aunque algunas fueron por supuesto consensuadas por estos. Respecto del contenido específico que caracterizó esta batería de cambios existen algunos de tipo normativo y otros de orden práctico.
Los cambios normativos buscaron el reconocimiento legal de sus estructuras de gestión y titulaciones académicas en el ámbito de la educación pública para civiles. Durante este primer período la educación militar consiguió que sus estructuras organizativas fueran reconocidas como institutos universitarios adecuándose a la ley de educación superior sancionada en 1995. Dado este paso, consiguieron dar otro crucial, tramitar los trayectos curriculares con los cuales los oficiales adquirían su grado y especialización militar, para que de este modo tuvieran un título acreditado por el Ministerio de Educación. Es así como el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval Militar y la Escuela de Aviación Militar, durante la década de los ’90 del siglo XX y primeros años del siglo XXI, se convirtieron a ritmos descompasados en unidades académicas de sus respectivos institutos universitarios, entregando a sus egresados un título de licenciatura y el grado militar inicial de sus carreras de oficiales.
Cambios análogos a los anteriormente descriptos ocurrieron con la formación de los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Aunque este proceso fue más tardío, también aquí se adecuaron los trayectos curriculares a la normativa que regía en el ámbito de la educación pública civil para las titulaciones técnicas tanto de nivel secundario como terciario no universitario. Es que las especializaciones de este cuerpo subalterno de militares responden en la mayoría de los casos a las de la aplicación de saberes técnicos.
Las condiciones generales que contribuyen a comprender el impulso tomado por las propias autoridades militares a la hora de introducir cambios en su formación son de diverso orden. Para sopesar tales decisiones, hay que recordar la importancia radical que para los militares tiene su formación básica en la actualización de lo que consideran su identidad; en rigor las instituciones educativas fueron tradicionalmente concebidas como santuarios de su esencia. Así, entre las principales condiciones que los llevó a mutar este ámbito dependiendo de las regulaciones educativas civiles cabe destacar, entre otras, cierta mirada crítica de las nuevas generaciones, en particular egresados en los años ’80 del siglo XX hacia la conducción ejercida por las viejas generaciones de militares; la necesidad de contrarrestar el desprestigio público de las Fuerzas Armadas adquirido sobre todo en las grandes ciudades argentinas; la importancia de incrementar los interesados en incorporarse a las Fuerzas Armadas; la suspensión del servicio militar obligatorio y el cambio que produjo en la relación de mando la disminución de una tropa no obligada a permanecer en las filas castrenses; así como la valoración social de las titulaciones universitarias y el conocimiento en los años ’90.
Contrariamente a la anterior, la segunda etapa, iniciada hace una década, estuvo signada por un ritmo intenso de nuevas orientaciones introducidas por la conducción política de la educación militar con asiento en el Ministerio de Defensa, desarticulando de este modo la tradicional autonomía militar en esta área. Desde el 2006 las iniciativas de cambio fueron tomadas por los gobernantes civiles de las Fuerzas Armadas, hecho que se tradujo, por un lado, en el fortalecimiento del conocimiento y supervisión de las políticas educativas por parte de ellos, y del otro, por una rearticulación de la relación con las autoridades militares para buscar acuerdos y consensos.
Por consiguiente, en el campo de la educación castrense la gestión de los procesos de transformación destinados a democratizar, profesionalizar y modernizar las Fuerzas Armadas exigieron un profundo y extenso diagnóstico de lo existente. Para ello, en el 2006 la ministra de Defensa Nilda Garré crea un consejo consultivo de expertos civiles y autoridades militares con el propósito de definir el rumbo a seguir a partir del análisis de planes de estudio, contenidos curriculares, esquemas de transmisión de conocimiento teórico y práctico, normativa, problemas registrados y principales tendencias. Entre las decisiones tomadas a partir de esta evaluación estuvieron la creación de una dependencia con rango de subsecretaría destinada a la gestión de todos los espacios de la educación militar y civil para la Defensa.
En 2007, creada la subsecretaría de formación, se introdujeron una serie de medidas orientadas por la definición de un perfil del militar en democracia como ciudadano, funcionario y profesional, junto con el principio de integrar la formación y capacitación militar al sistema de educación civil pública. Estas inspiraron la determinación sobre aquellos conocimientos ausentes o desactualizados para el perfil de un cuerpo de funcionarios públicos encargados del uso de una parte de la fuerza pública en un Estado de derecho. Entonces se diseñaron e implementaron una serie de asignaturas obligatorias para las escuelas de formación de oficiales y ejes de contenido para las de suboficiales. Las asignaturas introducidas a partir del 2008 fueron: 1) Estado, Sociedad y Mercado; 2) Historia Argentina 1810/1990; 3) Nuevos Escenarios de la Relaciones Internacionales, Globalización y Regionalización; 4) Sociología de las Organizaciones; 5) Derecho Constitucional y Derecho Administrativo; 6) Derecho Militar, Código de Justicia Militar y Derecho aplicado a cada Fuerza; 7) Derecho Internacional Público, Derechos Humanos (DD.HH.), Derecho Internacional Humanitario; y 8) Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). En cuanto a la formación de los aspirantes a suboficiales se fortalecieron los contenidos de algunas materias con el propósito de promover el perfil del ciudadano militar como funcionario público y profesional. En este orden esos contenidos se integraron en tres grandes núcleos: jurídico, humanístico e histórico nacional.
Al mismo tiempo se creó la Escuela Superior de Guerra Conjunta para la formación de los oficiales superiores de las tres fuerzas, resultado en parte de las lecciones aprendidas en Malvinas y las nuevas exigencias operativas que imponen por ejemplo las operaciones de paz. También se aprobó la resolución para la creación del Centro Educativo de las Fuerzas Armadas finalmente inaugurado en 2012 donde se concentraron las escuelas superiores de guerra de cada fuerza creando un espacio de sociabilidad y articulación curricular de los trayectos de perfeccionamiento superior específico de cada fuerza con el perfeccionamiento conjunto.
Posteriormente a esta primera generación de reformas el ministerio consideró necesario analizar y supervisar la eficacia de las medidas tomadas. Este monitoreo no debía ser externo, sino parte del ejercicio de la conducción. Para ello, a fines de 2008 se realizaron entrevistas y reuniones de diagnóstico con autoridades militares, jefes de cuerpo de cadetes y aspirantes y profesores. Al año siguiente se implementaron cursos de actualización curricular con los docentes de las escuelas encargados de dictar las asignaturas antes mencionadas.
Al mismo tiempo se puso en marcha el primer Curso Conjunto de Formación de Instructores Militares, que reunió a los instructores de los siete establecimientos educativos que forman oficiales y suboficiales en talleres periódicos de análisis de casos provistos por los mismos instructores. Entre ellos podemos mencionar: consumo de drogas ilegales, abuso de poder, aborto, discriminación por género, entre otros. Esta experiencia inédita permitió discutir con los jóvenes instructores los regímenes disciplinarios (manuales del cadete) y el perfil del militar en democracia. Fundamentalmente, se debían poner en perspectiva las restricciones impuestas por los derechos y garantías de las personas a cierta manera de practicar la formación en la obediencia y el mando. Allí pudimos apreciar tendencias contrapuestas al interior de un universo falsamente considerado uniforme. Por ejemplo se observaron posiciones como la de aquellos instructores que rechazaban la manera abusiva y discrecional en la que se habían formado, reclamaban la importancia de convencer al subalterno con órdenes sensatas, defendían la independencia entre el comportamiento privado y el realizado en la escuela para la aplicación de las sanciones disciplinarias, y justificaban su posición y la necesidad de un cambio en este sentido en la realidad de las unidades militares. Otros defendían también abiertamente una posición basada en el valor de sostener las formas más tradicionales de la enseñanza del mando, en las que ellos se habían formado, y argumentaban sobre un ideal de conflicto bélico que las escuelas debían defender. Curiosamente, no podía trazarse un corte generacional entre estas posturas, con frecuencia los instructores más jóvenes, formados en el cambio de planes de estudio hacia el modelo universitario, a veces eran los más refractarios a formas del mando que se alejaban de la obediencia debida.
El conocimiento adquirido por los funcionarios de Defensa acerca de las tensiones generadas por estos modelos de mando militar, su coexistencia con el modelo universitario de formación, y la identificación del bajísimo rendimiento tanto académico como militar de los cadetes producido por esta encrucijada, llevó al Ministerio de Defensa durante el 2010 a diseñar una batería de reformas de segunda generación. Estas fueron ideadas junto con las autoridades militares educativas argentinas a instancias de un seminario internacional del cual participaron sus pares de Alemania, Brasil, España, Estados Unidos y Francia, así como especialistas y académicos argentinos. Allí se contrastaron sus modelos de formación de oficiales, todos convertidos a la formación universitaria con excepción de Brasil, con los modelos de cada fuerza en la Argentina. La reforma de los planes de estudio y regímenes disciplinarios se diseñó y aprobó en 2011 para implementarse con los ingresantes 2012.
El concepto de esta reforma fue integrar la formación universitaria con la militar, para modernizar efectiva y no nominalmente la formación profesional. Se actualizaron las asignaturas aprobadas en el 2008 y se introdujo la problemática de género transversalmente a una serie de materias. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de asignaturas al promedio dictado por las licenciaturas que habilitan a profesiones civiles, y fundamentalmente se moduló la enseñanza teórica y la enseñanza teórico-práctica en períodos diferenciados para que las semanas de instrucción o capacitación profesional sean más extensas e independientes de las semanas de enseñanza teórica en aulas. Además se introdujo un régimen de evaluación acorde con las metodologías de transmisión de conocimiento universitario para preservar su calidad y adaptarla a los requerimientos de la formación castrense. La resolución del ministerio mediante la cual se diseñaron los nuevos planes de estudio y regímenes disciplinarios contiene los siguientes criterios: 1) integrar contenidos teóricos y prácticos específicos, combinando la educación académica, la formación profesional y la instrucción militar; 2) profundizar los criterios propios de la educación universitaria tales como el pensamiento creativo, reflexivo, analítico y autónomo con el fin de promover la resolución creativa y eficiente de problemas impredecibles, propios de escenarios inciertos en los que se desempeña un militar (como la guerra y/o situaciones de catástrofes); y 3) promover la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje basada en el desarrollo de la responsabilidad del cadete sobre su desempeño y rendimiento, hasta en los niveles menores de liderazgo.
Los sucesivos cambios de ministro producidos con la asunción de Arturo Puricelli en 2010 y Agustín Rossi en 2013 no atentaron en lo sustantivo con la continuidad de las medidas tomadas en el intenso período que va desde 2005 a 2011. Los funcionarios del área educativa sostuvieron las políticas diseñadas e implementadas más allá de sus estilos y su necesidad de darles una impronta particular.
Sin embargo, en esta segunda etapa, donde la conducción política por primera vez en la historia argentina toma las riendas de la educación militar, sí encontramos discrepancias en cuanto al estilo de la gestión de los militares y las concepciones sobre cómo se gobierna eficazmente esta área. Esta diferencia queda subrayada en los vaivenes de una idea: la conversión de todos los institutos universitarios en una universidad nacional, que peregrinó la gestión de Garré y fue retirada de la agenda hasta que finalmente la gestión de Rossi la tomó como uno de los temas centrales de su agenda.
Es así como a fines de 2014 el Congreso de la Nación sancionó la ley que creó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Su promulgación despertó cierta polémica aunque sólo en la trastienda de la opinión pública, más ocupada en la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Dicha polémica tuvo como telón de fondo dos cuestiones: la primera fue si esa inversión en la ampliación de la estructura organizacional realmente resolvía los problemas estructurales de la formación, como por ejemplo la cuestión docente, o si por el contrario solo desviaba esfuerzos respecto del eje de la modernización y profesionalización de la educación de los militares; la segunda cuestión fue si la conversión de los institutos universitarios a una universidad no ampliaría finalmente su autonomía respecto de la conducción civil. En cualquier caso la sanción de la ley ha puesto a las estructuras de gestión militar y civil de la educación en el camino de, como allí se ordena, redactar el proyecto institucional y proyecto de estatuto provisorio.
Desafíos pendientes
Al cabo de una década de transitar esta nueva etapa de fortalecimiento de la formación militar integrando a ella esquemas de transmisión y contenidos que eleven la calidad educativa y fortalezcan al mismo tiempo los principios democráticos de gobierno, cabe destacar algunos temas pendientes.
En primer lugar, parece fundamental retomar el principio de integración efectiva del ámbito civil y militar –y no sólo de complementariedad establecido por la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas– en cuanto a la formación y producción de conocimiento del sistema universitario y científico especialmente en el campo de las ciencias sociales y humanas. Realmente no es posible llevar este objetivo adelante si las universidades nacionales no abren sus puertas a la posibilidad, como lo hacen en otros lugares del mundo occidental, de que militares –en tanto tales– desarrollen una parte de su trayecto curricular. Pero tampoco es posible sostener un elevado nivel académico si las carreras docentes de los profesores que dictan clases en las academias militares que otorgan títulos universitarios no cuentan con análogas condiciones a las que rigen el ámbito civil. ¿Cómo retener jóvenes profesores bien formados sin una carrera académica como la que se ofrece en otras universidades? ¿Cómo fortalecer la investigación exigida para la acreditación por parte de la CONEAU si los docentes cobran bajo un sistema de horas cátedra como lo hacen en los niveles de enseñanza secundaria o terciaria? Deberá realizarse un esfuerzo sustantivo para que la UNDEF resuelva este problema medular de la formación y la democratización del conocimiento en el ámbito militar.
En segundo lugar, respecto de los trayectos curriculares y su conexión con los planes de carrera queda una revisión integral de la formación de suboficiales y su actualización con vistas a redefinir tal vez los niveles de responsabilidad que efectivamente tienen o debieran tener. También analizar cómo el perfeccionamiento en el nivel de las escuelas de guerra, ya acreditadas como carreras de posgrado, se articula con la formación de grado y hacia adelante con la capacitación conjunta. A la luz de los estudios realizados, todo parece indicar que hace falta mayor capacitación o adiestramiento conjunto en los niveles subalternos.
Por último, la trayectoria descripta da cuenta de la experiencia acumulada por varias camadas de funcionarios y asesores civiles respecto de las especificidades que conlleva conducir la educación militar. Las diferencias señaladas obligan también a una reflexión sobre el peso de la producción de políticas que articulen tanto la perspectiva de aquellos como de sus beneficiarios: las próximas generaciones de militares argentinos.
Fuente:
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-formaci%C3%B3n-de-los-militares-argentinos-en-democracia-panorama-y-desaf%C3%ADos-futuros
Etiquetas:
Argentina,
Democracia,
Educación militar,
Fuerzas Armadas,
Sabina Frederic
sábado, 14 de abril de 2018
NOTICIERO RETROSPECTIVO
 - Juan Francisco Hernández. "Campanario: 'Los viajeros de Indias' de Francisco J. Herrera Luque y 'Biografía del Hospital Vargas' de Oscar Beaujon". El Nacional, Caracas, 12/07/1961.
- Juan Francisco Hernández. "Campanario: 'Los viajeros de Indias' de Francisco J. Herrera Luque y 'Biografía del Hospital Vargas' de Oscar Beaujon". El Nacional, Caracas, 12/07/1961.- José Vicente Rangel. "Unidad, impunidad y atropello". Clarín, Caracas, 30/01/64.
- Jesús Sanoja Hernández. "La pacificación ha muerto. !Viva la pacificación". Deslinde, Caracas, 31/10/69.
- Diego Bautista Urbaneja. "Socialismo y experimentación". El Nacional, 03/11/81.
- José Vicente Rangel. "El tema militar". Vea y Lea, Caracas, nr. 32 del 25/05/70.
Reproducción: Reseña social, graduación del Dr. Francisco J. Herrera Luque. El Nacional, Caracas, 05/08/1953.
Breve nota LB: Sólo cabe preguntarse, a propósito de Sanoja Hernández y Rangel: ¿Acaso, es más fácil hacer esos comentarios hoy que ayer? ¿No hubo una efectiva pacificación y reconocimiento de la pluralidad ahora demolidas? ¿Cuán lejos llegó la propuesta socialista al experimentar con el hambre misma del venezolano? ¿Cómo abordaría el siglo XXI venezolano, Herrera Luque?
viernes, 26 de enero de 2018
jueves, 25 de enero de 2018
sábado, 6 de enero de 2018
viernes, 29 de diciembre de 2017
FRENTE A 1958
De un insólito diálogo para diciembre de 1957
Luis Barragán
El descenso de la dictadura perezjimenista, finalmente estrepitoso, respondió a un complejo proceso político que, sorprendentemente, ahora no ostenta la obviedad ganada en otros tiempos. Consabido, la crisis gubernamental que, en propiedad, fue la de unas Fuerzas Armadas que le sirvió de expreso soporte institucional, interiormente conmocionada, expresando las realidades sociales y económicas que se empinaban a pesar de las amables apariencias, dispensó un interesante abanico de posibilidades, rápidamente esfumadas.
La sucesión presidencial, clave y drama del momento, pudo recalar en la concertación y celebración de unos comicios libres para el período constitucional 1958-1963, quizá motivo iluso de las diligencias realizadas por José Giaccopini Zárraga, negociador tardío tras el infructuoso alzamiento del primero de enero de 1958. Los escenarios contrafactuales del caso, pudieron reportar el concurso de algunas parcialidades del sector opositor, ciertamente deprimido en medio de la bulliciosa propaganda oficial que clamaba por la prosperidad alcanzada.
Reivindicando el debate político que la actual centuria desconoce, por su responsable asunción, sobriedad y profundidad, Luis Herrera Campíns, en el exilio, propuso también lo que denominó el “diálogo insólito” de los representantes de COPEI, AD y URD con emisarios autorizados de la dictadura para procurar una “salida decente a la encrucijada de 1958”, siendo el voto la “única arma que ha derrotado a la dictadura”. Añadía “la posibilidad de un golpe militar es un temor constante de la dictadura, que lo teme tanto como ciertos sectores oposicionistas consideran inevitable un nuevo golpe del General Pérez Jiménez”. No obstante, estuvo consciente del “día en que un cuartel de Caracas o Maracay se alce con la determinación de pelear, ese día se desplomará la dictadura por inhibición de sus sostenedores” (*).
Ventiladas las otras alternativas, los hechos se impusieron con una firme y consecuente respuesta de la unidad opositora de entonces y, lejos de acampar en el eventual y provechoso contacto con los citados emisarios que, cierto, no se atrevieron siquiera a sugerir alguna prebenda personal, ocurrió lo que todo el mundo sabe. Dentro y fuera del país, en la cárcel o en la clandestinidad, pendiendo del escaso espacio de maniobra disponible, el dirigente opositor, se abrió paso en el generoso el camino de la articulación para una transición exitosa.
Distantes las necesarias y objetivas condiciones para un diálogo que, en consecuencia, hubiese sido infértil, regresivo e incomprensible, tampoco, por muy navideño que fuese el período, nadie esgrimió el pretexto y motivo para vacacionar. El dirigente político promedio de entonces, sabía con exactitud de la gravedad de las circunstancias y, lejos de todo lance narcisista, asumió y cumplió cabalmente con su deber histórico.
(*) Herrera-Campíns, Luis (1957) “Frente a 1958 (Material de discusión política electoral venezolana)”, Ediciones Hercamdi, Roma, 1957: 41 s., 59, 60. Años más tarde, en un ensayo conmemorativo, soslayó una particular alusión al diálogo, pues, el momento no lo requería; cfr. Herrera Campíns, Luis (1978) “Transición política”, en: AA.VV. “1958. Transición de la dictadura a la democracia en Venezuela”, Editorial Ariel, Barcelona: 83-157. El referido documento de 1957, fue auspiciado por el Triángulo de Información Europa Las Américas (TIELA), boletín informativo promovido por el exilio socialcristiano; vid. Colménarez M., Néstor E. (1998) “TIELA. Testimonio de lucha”, Universidad de Carabobo, Valencia.
Reproducción: "- 'Mire padre -, parece decirle el Tte. Cnel. Marcos Pérez Jiménez, Jef (SIC) del Estado Mayor, al padre Verde -, Ud., le pone un poquito de de esta picante guasacaca a un pedazo de hallaquita, y verá que es un manjar para los dioses'. El aludido no se deja convencer y sigue la conversación. Este es uno de los instantes captados por nuestro fotógrafo Flores en el 'Bautizo' del libro de Andrés E. Blanco, en cuyo motivo una apetitosa ternera hizo las delicias de los asistentes". Se trató del libro "Vargas, el albacea de la angustia". Últimas Noticias, Caracas, 11/01/1948.
30/12/2017:
(EXTRA) VAGANCIAS
De una breve comparación
Luis Barragán
Acercándonos al 60º aniversario de la caída de la dictadura perezjimenista, nos permitimos señalar dos de las circunstancias que caracterizaron el destino posterior del tachirense. Inevitable, obviamente contrastan con las vibrantes personalidades del régimen actual.
El dictador fue juzgado en Venezuela, siendo recluido en un área especial de la Cárcel Modelo con las garantías mínimas para su integridad personal. Las gráficas de la prensa de aquellos años sesenta, dejan constancia de la vestimenta pulcra y hasta elegante en sus traslados a la sede de la Corte Suprema de Justicia, por no abundar sobre el régimen de visitas del que gozaba, siendo impensable confundirlo con los reclusos comunes del referido centro penitenciario.
La sentencia definitivamente firme que recayó sobre Pérez Jiménez, quizá atenuada para facilitar su cumplimiento, limitando su estancia en el país, fue por peculado y malversación. Puede decirse, a grandes rasgos, que robó unos buenos reales de la nación para irse definitivamente a vivir a Madrid, en una residencia con blindaje anti-atómico, trabajando – como buen andino – disciplinadamente el resto de su vida, para multiplicar la fortuna original.
Huelga comentar las condiciones que sufre el preso político de hoy, por lo que rápidamente aludimos al propio chavista que es detenido o perseguido por peculador y malversador, por razones enteramente estalinistas, pues, si algo tenemos es la corrupción masiva, descarada e impune en toda la dictadura, capaz de los más inimaginables y obscuros negocios. Del Pino o Ramírez, preso o buscado, demoledores de lo que fue una promisoria industria, como la petrolera, expresan la inevitable purga de una dictadura en la que no caben todos, por lo que probarán de la propia medicina con juicios amañados, vedados a la libre investigación periodística, que agregarán otros y más sensibles elementos, por motivos diferentes, a la formidable presunción de sus responsabilidades efectivas en la debacle.
Por lo demás, resulta incomparable el dictador que mudó su futuro a España, con un estilo de vida moderado que, apenas, supo de la filtración periodística del emparentamiento de la tercera o cuarta generación con una familia de la llamada nobleza europea, respecto a la conducta extravagante de los nuevos ricos que ha parido y exportado la tal revolución en curso. Frecuentemente, tienen por residencia una muy cotizada urbanización en cualquier continente, por vecinos a celebridades de las que esperan capturar fotográficamente una nalga al aire para una ulterior y suculenta anécdota, metidos en los negocios más turbios que honran la demenciales fortunas, robadas bajo las consignas del anti-imperialismo, la soberanía, el patriotismo sin fin y cualesquiera otras que les sirvieron de enjuague bucal.
Reproducción: Vista parcial de la portada de la revista Élite, Carcas, nr. 3267 de 07/1983.
09/01/2018:
http://www.diariocontraste.com/2018/01/de-una-breve-comparacion-por-luis-barragan-luisbarraganj/
09/01/2018:
http://www.diariocontraste.com/2018/01/de-una-breve-comparacion-por-luis-barragan-luisbarraganj/
¿Y EL JUICIO DEFINITIVO DE LA HISTORIA?
Refiere Iván Darío Jiménez Sánchez ("Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera", Centralca, Caracas, 1996): Juez del Tribunal Militar de Primera Instancia Permanente de Caracas, coronel Ramón Enrique Moreno Natera, dictó auto de detención contra el mayor (Ejército) José Domingo Soler Zambrano, el día 07/11/1988, basado en el artículo 511 del Código de Justicia Militar. Movilización de 26 carros de asalto tipo Dragón en la noche del 26/10/88, hacia La Viñeta, el ministerio de Relaciones Interiores y la sede de la DISIP en Los Chaguaramos. La defensa alegó las órdenes telefónicas impartidas por el general de división Juan José Bastardo Velásquez para salvaguardar la integridad física de Simón Alberto Consalvi, presidente encargado de la República, quien se encontraba en el despacho de Interiores; y, en todo caso, el defensor esgrimió que su defendido fue inducido a error. Además, el jefe del Estado Mayor Conjunto tampoco era autónomo para dar esa orden. De acuerdo al informe de la DISIP, fue un golpe de tanto. La versión concuerda con las advertencias de Carlos Julio Peñaloza, pues, Hugo Chávez había visitado con antelación el Batallón Ayala y, después, aparecieron unos panfletos. Los planes de derrocamiento datan de 1982. Lusinchi desmintió el golpe. Investigacioes arrojaron la participación de oficiales cercanos y ajenos al MRB-200. Condiciones dadas para un golpe en diciembre de 1989 (pp. 200-206).
domingo, 26 de noviembre de 2017
PSEUDODINAMIA
El Nacional, Caracas, 05/01/1980.
(Breve nota LB: La maravilla de la pseudonimia, Sanoja Hernández, quien escribe como Azuaje, admite que lo hizo antes como Leyva. Éste pseudínimo no le aparece adjudicado en el inventario de Rafael Ramón Castellanos, "Historia del seudónimo en Venezuela". Un pseudónimo habla de otro...).
domingo, 19 de noviembre de 2017
sábado, 28 de octubre de 2017
viernes, 27 de octubre de 2017
TREINTA AÑOS DE SERVICIO
Empleamos para la sección "Noticiero retrospectivo" del 10 de septiembre del presente año (https://lbarragan.blogspot.com/2017/09/noticiero-retrospectivo_10.html), una reproducción alusiva a la promoción "General José Antonio Anzoátegui" de la Escuela Militar de Venezuela de 1948. Casualmente, buscando otros datos, revisábamos por estos días la prensa de 1978, y nos encontramos una reseña relacionada con el retiro del servicio activo de la aludida promoción. Seguídamente, consignamos las notas tomadas del diario El Nacional, Caracas, de 1978, pues, traspapelamos la data precisa, y las de la revista Élite, Caracas, nr. 1188 del 10/07/1948. Como siempre, para facilitar la lectura, recomendamos guardar el archivo y ampliarlo después.
Huelga comentar las frecuentes reseñas de la prensa sobre la vida castrense, siendo necesario evaluar una distinción con las de ahora. ¿Cuáles diferencias del tratamiento periodístico? ¿Cuál interés de los lectores y navegantes de las redes? ¿Qué hechos protagonizaron y ahora protagonizan?
(LB)
Huelga comentar las frecuentes reseñas de la prensa sobre la vida castrense, siendo necesario evaluar una distinción con las de ahora. ¿Cuáles diferencias del tratamiento periodístico? ¿Cuál interés de los lectores y navegantes de las redes? ¿Qué hechos protagonizaron y ahora protagonizan?
(LB)
domingo, 15 de octubre de 2017
NOTICIERO RETROSPECTIVO
- Arturo Uslar Braum. "Betancourt y Uslar Pietri". El Nacioal, Caracas, 20/10/1965.
- Alberto Krygier. "Las ciencias de la complejidad". El Nacional, 19/06/92.
- Ramón González Paredes. "Andrés Maurois, novelista". El Universal, Caracas, 03/11/64.
- Marco Aurelio Vila. "Cataluña y la Venezuela de 1713". El Nacional, 11/09/52.
- Mariano Picón-Salas. "Existencialismo". El Nacional, 10/12/50.
Reproducción: Rómulo Betancourt encabeza el acto de finalización de cursos en la Escuela Militar de Venezuela. Revista de las Fuerzas Armadas, Caracas, vol. 3, nr. 4 de 1947.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)