EL PAÍS, Madrid, 18 de abril de 2015
TRIBUNA »
La lectura secuestrada
El sentido profundo de las humanidades se ha sustituido por tecnologías vacías
César Antonio Molina
Aunque uno quisiera, hoy es prácticamente imposible aislarse del mundo, incluso huyendo a los lugares más remotos donde todavía no llega Internet. Me di cuenta cuando, recorriendo varios monasterios de clausura, los religiosos me hablaban de sus trabajos, a través de las nuevas tecnologías, y me descubrían conocimientos insospechados. ¿También se puede llegar a Dios a través de Google? Por eso, a pesar de que no soy un habitual consumidor de blogs ni redes sociales, la amplia red de amistades inevitablemente me hace llegar informaciones sobre asuntos que creen de mi interés.
Desde hace tiempo hay blogs y cuentas dedicados a combatir el sentido de la cultura, tal cual aún hoy la concebimos. Espacios que atacan a la lectura, a la escritura, al papel y a todos aquellos medios educativos que no se basen en el uso fundamentalista de las aún llamadas nuevas tecnologías. Por supuesto, soy defensor de la libertad de expresión, pero me preocupa, me descorazona que varios de estos profetas que claman contra el “pasado” y no ocultan su deseo de destruirlo sean profesores.
Un gran maestro y filósofo, Emilio Lledó, afirma que los seres humanos somos esencialmente palabra, comunicación, lenguaje. La vieja definición de que el hombre es un animal que habla, que tiene logos, sigue siendo irrefutable. Porque nuestra inteligencia es lingüística. Pensamos con palabras. Con palabras nos comunicamos. Y ellas organizan nuestras propias acciones. Sólo pienso en la medida que soy capaz de expresarlo en palabras: interiormente o hacia los demás. Pretender sustituir la palabra por aparentes equivalencias no es sino una forma falaz y taimada de empobrecer nuestra inteligencia. Y cada acto que atente contra sus manifestaciones fundacionales —la escritura, la lectura, la oratoria…— es un atentado contra nuestra riqueza civilizatoria.
Roland Barthes, de quien se cumple este año el centenario de su nacimiento, en ¿Por dónde empezar?, escribe lo siguiente: “Frente al profesor, que está del lado de la palabra, llamemos escritor a todo operador del lenguaje que está del lado de la escritura; entre ambos, el intelectual, aquel que imprime y publica su palabra. No existe apenas incompatibilidad alguna entre el lenguaje del profesor y el del intelectual”. Y yo me pregunto: ¿profesores antiintelectuales? ¿Pueden realmente ser docentes quienes no hagan del logos el eje de su labor educadora, independientemente de su campo de especialidad? A veces pienso si no estaremos abocados a un colonialismo digital. Si, tras la dura y esforzada lucha que nos llevó a una sociedad más igualitaria, no estaremos creando artificialmente nuevas clases sociales: la de los proscritos, rango este último al que pertenecen no pocos de los pretendidos educadores a los que ya me he referido.
Los colonos digitales actúan como la infantería del colonialismo digital. Su ataque se basa en combatir las evidencias de la “vieja cultura”: los anteriores sistemas cognitivos del saber, los derechos legítimos de los autores, el mérito basado en el estudio, el conocimiento y la experiencia; en suma, el sentido profundo de las humanidades, de la ciencia, a manos de una técnica vacía, puramente consumista, cuando no movida por intereses especulativos o comerciales… Y, como expresión de todo ello, cantan himnos de promesas democráticas.
Necesitamos apelar al silencio, a la intimidad, a la concentración
Pregonan una mutación antropológica con tintes de radicalidad. O conmigo o contra mí. Y cualquiera que no se pliegue a sus consignas, inmediatamente es arrumbado al ostracismo, calificado como retrógrado, cuando no como representante de los más oscuros intereses. Siempre, culpable de pensar. Los proscritos gutenberguianos y los inmigrantes digitales pedimos una tregua, un tránsito, una cooperación. Un tiempo que nos permita encajar el antes y el ahora, como siempre fue: el mundo del pasado con el del futuro, pues ningún futuro se construye en el vacío y desde el vacío.
Uno de los mantras que esos colonos digitales repiten hasta la saciedad es el de que las nuevas generaciones son ya nativos digitales, en uso del término que inventó Marc Prensky. Esta idea de los nativos digitales, extendida por Ferri, es otra gran falsedad. No conozco a ningún nativo digital, simplemente porque no existen. Todo es tan reciente que hay escasísimo fundamento para construir esas “nuevas verdades reveladas”. Y jamás —o ese es mi más íntimo deseo— máquina alguna podrá sustituir o superar la labor humana, cercana, cómplice, estimuladora que un buen profesor tendrá siempre en sus alumnos. Los humanos aprendemos de los humanos. A través fundamentalmente de la experiencia. De las máquinas aprenden las máquinas.
La escuela, la Universidad sólo tienen sentido en la medida que formen individuos cultos y libres, no meros consumidores o integrantes de masas informes. La escuela, la Universidad, con el uso sensato de los nuevos instrumentos de construcción y trasmisión de la información, han de seguir siendo agentes del pensamiento creativo, reflexivo, crítico, solidario y en permanente deseo de aprender. Bienvenidos los aparatos, los instrumentos que auxilien dicha labor si, sobre todo, enfatizan el valor fundamental del factor humano.
Si para caminar en la vida necesitamos la pausa, la reflexión, el lento asimilar de cada concepto, pongamos en cuarentena todos aquellos instrumentos que apelan exactamente a lo contrario. La instantaneidad, la concurrencia efervescente de llamadas que diluyen nuestra atención, que tornan la contemplación en hiperactividad; que nos hacen ir de un lugar a otro, en un rumbo cada vez más errático, lo que tan poco tiene que ver con el inevitable sereno ritmo de saber. Madurar requiere de un tiempo.
Hoy más que nunca, y precisamente como compensación a la “velocidad de los tiempos”, necesitamos apelar al silencio, a la intimidad, a la concentración, a la imprescindible construcción de referencias culturales, y a la capacidad de interpretación e integración del texto, de la obra. La mente no puede ser educada en la dispersión. En el continuo ajetreo. Somos caminantes, no velocistas. De ahí que, una vez más, reclame la práctica reposada de la conversación, del diálogo, de la comunicación, de la lectura.
El libro de papel, desde su debilidad ante los ejércitos a los que se enfrenta, solo se ofrece a sí mismo, forma parte de un ecosistema y su función no es tan fácilmente sustituible por otros soportes. La biblioteca es una identidad individual, el archivo de Internet es una memoria masiva, una posibilidad nueva que se da a quienes siempre la tuvieron y tampoco antes la utilizaron. Los nuevos formatos todavía no han abierto suficientemente nuevos horizontes de lectura ni, al menos por ahora, han traído al territorio de la palabra leída las ingentes cohortes que anunciaban. Me atrevo a decir que la mayor parte de tales dispositivos, siendo así que incluyen la posibilidad de la lectura de libros, son usados para otras muchas tareas o distracciones, como, por otra parte, ya ha ocurrido con otros tantos inventos tecnológicos. La muerte del pensamiento —según escribe Bataille en El no-saber— “es la voluptuosa orgía que prepara la muerte, la fiesta que la muerte da en su casa”. El propio pensador francés, a mediados del siglo pasado, ya habló de la “teología del ocio”.
Proteger la lectura, proteger el arte de decir y de escuchar, proteger la escritura. “La desaparición del lector en profundidad lleva a la regresión de la creación intelectual”, escribe Roberto Casati en Elogio del papel (Ariel). Y añade el escritor y director del CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) “la escuela debe, en cierta medida, resistirse a las tecnologías distrayentes, el verdadero cambio es el desarrollo moral e intelectual de los individuos”.
Demos a cada cual el justo lugar que le pertenece. A la tecnología el que tan eficazmente le corresponde. A la humanidad, a la ciencia humanista, el lugar que nunca debe ceder. Adorno, en La crítica de la cultura y la sociedad, hablaba del progreso y la deshumanización, de la difícil convivencia entre ambos. Hoy también vivimos idéntica encrucijada. De cada uno de nosotros depende la dirección que elijamos. Mi opción está tomada, pero no dejo de preguntarme: ¿ habrá escogido ya la humanidad otro camino distinto a aquel por el que llegamos hasta aquí?
(*) César Antonio Molina es director de la Casa del Lector de Madrid.
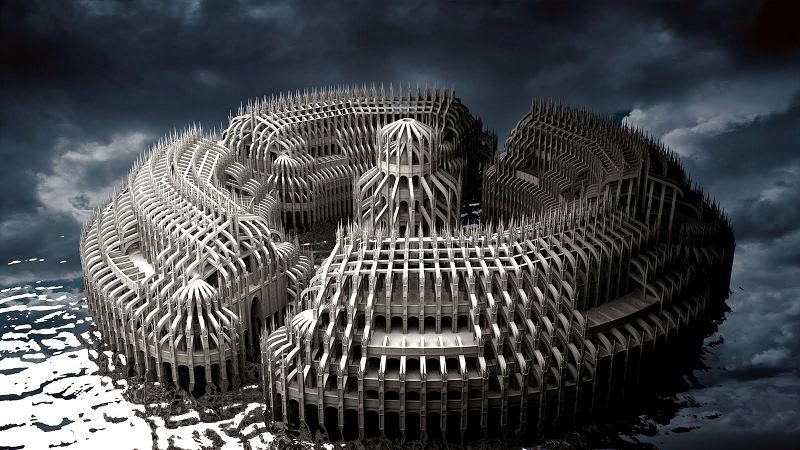
No hay comentarios:
Publicar un comentario